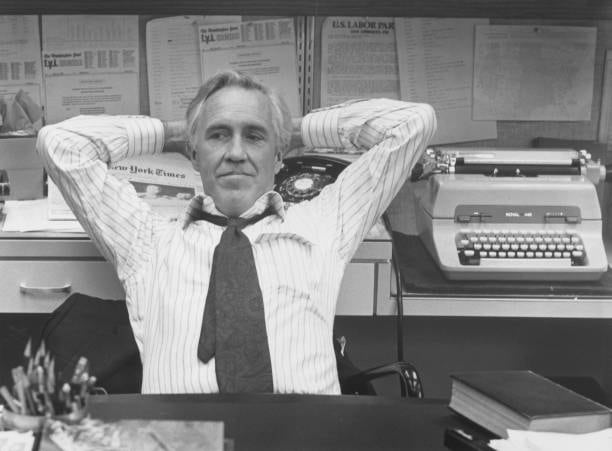Todo sobre mi anciana madre
Didier Eribon y un libro descarnado sobre la vejez, la humillación y el giro a la derecha francés
Pensador brillante y lacerante, Didier Eribon ha escrito Vida, vejez y muerte de una mujer del pueblo (publicado por El cuenco de plata) un libro sobre la ancianidad de su madre, saturando aún más su obra con una narrativa personal y filial que le permite dar cuenta de la homosexualidad, la clase obrera, el voto popular a la extrema derecha francesa y la forma en que la violencia social moldea a los humillados.