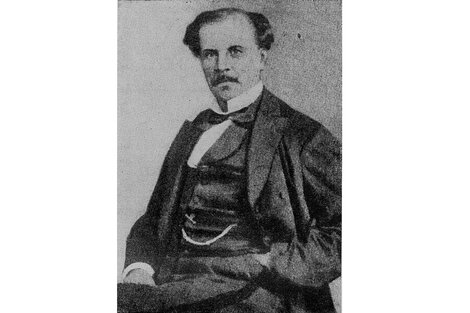Solemne, el cortejo marcha por las calles del Père Lachaise, la ciudad parisina de los muertos. Cargan no con un féretro sino con un árbol. El empaque de los circunstantes, que dispensan lágrimas de una honestidad no fingida, indica que no se trata de una performance surrealista; aún faltaba medio siglo para que las huestes de Bretón dieran estatuto artístico a ese tipo de tonterías. El árbol era un sauce llorón traído desde el San Isidro que sería plantado al pie del sepulcro de Alfredo de Musset obedeciendo a su última voluntad. En versos que las muchachas en flor declamaban de memoria, el poeta ansiaba que su “sombra transparente” acunase el sueño final. Quien consumó aquel deseo era uno de los inventores de la poesía gauchesca, Hilario Ascasubi, que por entonces vivía su último destierro en la ciudad luz.
Aquel que acometía ese refinado gesto era el mismo que con insolencia bizarra dos décadas antes había dirigido sus ironías impías -“mis poemas son armas contra la tiranía”, se ufanaba- a Juan Manuel de Rosas. Entre sus composiciones pendencieras acaso la más extrema sea Isidora la Federala. El personaje encarna una robusta mazorquera que cruza el Plata para obsequiar a don Juan Manuel su ofrenda sangrienta -lonjas de piel arrancadas a un francés. Su hija Manuelita, con la que “se refriega”, la conduce al cuarto del Restaurador. Allí las amantes se extasían ante la escenografía privada del Restaurador. Mientras Isidora observa una manea confeccionada con piel de Berón de Astrada, la cabeza pútrida de Zelarrayán y un cuero cabelludo enviado por Oribe, Manuelita extrae de un estuche unas orejas resecas que, solícita, la Federala escupe. En ese momento entra Rosas en calzoncillos, se tiende en el suelo y en trance demoníaco alucina conspiraciones. De repente, al ver a Isidora ordena pasarla a degüello. Tras el frenesí asesino, el Restaurador acaba sentándose, ebrio, sobre su cadáver. “Fría estaba y desangrada / Pero Rosas, con todo y eso, / se agachó y le pegó un beso / y largó una carcajada”.
Por la misma época en La Refalosa, Ascasubi se explaya en la descripción, acaso la primera, de la tortura, que será emulada por Echeverría en El matadero. Desnudo, maniatado, entre risas y chacotas, el salvaje unitario es cortajeado por los mazorqueros hasta que llega el violín a la federala. Entonces lo desatan y lo hacen bailar chapoteando en su propia sangre no sin antes lonjearlo y quitarle a manera de trofeo “orejas, barba, patilla y cejas”. Tras esa orgía atroz acaban dejándolo para engorde de algún chancho.
Aquel de tan truculentas imaginaciones escritas en el Montevideo sitiado donde naciera Isidoro Ducasse, conde de Lautreamont, que habría disfrutado esas prosas siniestras, había visto la luz en Fraile Muerto, hoy Bellville, de padres mulatos (“pardos libertos”) en una carreta que surcaba las sierras cordobesas. Parido debajo de un tala durante una tormenta, su destino andariego estaba marcado: gaucheando desde muy joven en la provincia de Buenos Aires (en sus textos abundan desde Luján, Chascomús, Magdalena o Pergamino hasta las riberas del Salado y la bahía de Samborombón) según Manuel Mujica Láinez, que esbozó su biografía, adquirió el don de la ironía con que los paisanos matan el tiempo en los fogones de los arrieros. “Jovial, dicharachero, astuto, maquinador de chascos y titeos” a los doce años fue tomado en una leva por un buque corsario del cual escapó en Lisboa. Cinco años entre Francia e Inglaterra forjaron su viveza locuaz mientras “trajinaba de corso” hasta que, regresado, aparece como imprentero en Salta. Hacia había trasladado la Imprenta de Niños Expósitos (la misma que facturara La Gaceta Mercantil de Mariano Moreno) a solicitud de Álvarez de Arenales. Adusto, de labios apretados, el gobernador no tardó en chocar con el joven cordobés irrespetuoso y jaranero. En la Imprenta de la Patria puso a circular la Revista Mensual de Salta pero acabó expulsado por haberse burlado del hermano de Güemes.
Su siguiente destino fue Santiago del Estero, donde actuó contra Facundo Quiroga junto a Lamadrid. En un momento estuvo al mando de la tropa que sacó carpiendo en calzones al caudillo Ibarra, cuyas ropas vistió, por lo cual bromeaba que era el nuevo gobernador. Retomado el poder, enfermo de gripe, Ascasubi quedó en Tucumán donde protagonizó una escena extraordinaria. Sin querer, coincidió en una casa con el Tigre de los Llanos, que se dispuso a gozarlo. El diálogo entre ambos, recogido por el biógrafo francés de Ascasubi, versó sobre la Biblia, que para el riojano era innecesario leer por sabérsela de memoria. El poeta es puesto a prueba y soporta las zancadillas verbales del caudillo, que, verdugueador, lo invita a una partida de monte. (Sabido es que Facundo estaba poseído por la rabia del naipe; “el juego fue su único goce”, dirá Sarmiento). Desplumado en un instante, Quiroga le ofrece dinero en préstamo para no parar la partida porque estaba festejando “un casamiento que he celebrado esta tarde”: había unido en matrimonio a un capitán, amigo de Ascasubi, con la muerte.
Quiroga se fue y, antes de quedar en manos de Ibarra, Ascasubi huyó. Se unió a Lavalle, a quien acompañó en la jornada infausta de Navarro donde Dorrego fuera fusilado. Pero mientras ensayaba sus prosas en diarios militantes acabó por caer en prisión. Tras dos años engrillado se fugó saltando al vacío desde una almena y ocultándose en un convento. Montevideo, destino común de los opositores a la Santa Federación, lo esperaba. Durante las dos décadas en las que formará familia, militará contra el sitio y construirá su labor literaria, Ascasubi será el panadero de la Nueva Troya cantada por Alejandro Dumas. Su casa tendrá siempre un lugar en la mesa para los refugiados, en tanto su fortuna era dispensada en armas para Lavalle que se preparaba en Martín García. Solícito, Ascasubi armó y tripuló un barco y hasta renunció a su paga para no ocasionar gastos.
Pero el poeta convivía con el guerrero. Vuelto discípulo de Bartolomé Hidalgo, que le indicó el camino de la gauchesca, prohijó en la lengua del pueblo a Jacinto Chano, Ramón Contreras, Paulino Lucero y demás personajes que nacerán bajo su inspiración. Jacinto Cielo o Aniceto el Gallo serán sus seudónimos más conocidos, con los que desplegó su “guerra de nervios”. Sarmiento, que lo visitó en el ‘46, lo llamó “el primer bardo plebeyo templado en el fuego de las batallas”. Ante el pronunciamiento de Urquiza, Ascasubi cruzó el charco y se le unió como ayudante de campo mientras el supremo entrerriano, aunque se mofaba por lo bajo, le encargaba textos (“este Ascasubi cree que es él quien hace la campaña con sus versos”). Llamado “A morir o vencer” para terminar con la pesadilla punzó, habiendo desfilado por calle Florida tras la victoria en Caseros, no tardó en pasarse de bando. Unido a Mitre, que alabó su poesía por su carácter popular, Aniceto el Gallo publicó una “Gaceta joco–tristona y gauchipatriótica” desde la que criticaba que “un foráneo (Urquiza) venga de afuera a imponernos y a mandar en nuestra tierra”. Fiel a sus convicciones, no lo era del todo a sus amistades políticas.
Mientras reorganizaba su economía ejerció como director del puerto e invirtió en la construcción del ramal ferroviario a Magdalena. Sin embargo su mayor contribución, desinteresada y perdidosa, fue la construcción del Teatro Colón bajo la guía de Carlos Pellegrini padre, en la que dilapidó su fortuna (vendió su isla del Carapachay y la estancia de 25 de Mayo para solventar los costos). Pero el día de la inauguración no pudo estar presente: su hija preferida había muerto. Sus amores furtivos con un joven la hundieron en la depresión al saber que era un hijo natural de Ascasubi; el medio hermano huyó y ella se dejó morir. El poeta nunca se recuperó de esa pérdida. Decidió irse a París, donde Mitre lo comisionó como agente de inmigración. Allí frecuentó la corte de Luis Bonaparte y Eugenia de Montijo de la mano de Alberdi, mientras no cejaba en sus viajes reclutando soldados. Incluso llegó a visitar a Garibaldi en Turín, a quien conocía de Montevideo.
El oscuro bardo de la pampa, como se llamaba a sí mismo, no olvidaba el terruño. La nostalgia, como le sucedería medio siglo después a Ricardo Güiraldes, le dictó la continuación de su Santos Vega, que publicó el ‘72, el mismo año del Martín Fierro. El “minucioso poeta”, que había vivido con angustia el sitio de París por las tropas teutonas, volvió a Buenos Aires en momentos en que se desencadenaba la fiebre amarilla y retornó para contemplar las cenizas de la Comuna de París con los huesos de su hija. Pero durante un viaje que se pretendía breve, murió en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1875.
Su fama ha sido raleada por el tiempo y sobre todo por la injusta reducción de su labor a la de precursor de José Hernández, afirma Borges. No obstante, para el autor de El Aleph amerita eludir los fastidios de la lectura, “siempre acometida y siempre abandonada” del Santos Vega. Esa “impenetrable sucesión de trece mil versos” adolece de una “general inferioridad” que es salvada por “ocasionales méritos resplandecientes”. Pero estos no se deben a las “virtudes de su ira unitaria” sino a la fruición con que contempla -y nos transmite- la escenografía pampa. Ascasubi, “payador incesante que en la bélica Montevideo cantó un odio feliz” logra en sus injurias festivas eludir el “respetuoso tratamiento del miedo” del hombre en trance de muerte, desliz literario que facilita la parodia y la risa y cancela la épica. Previsor, evitó que pese a sus sarcasmos furiosos el relato del honor se mancillara en lo que une a rivales pareados. Sin embargo, no hay en él el patetismo del destino -tan borgiano- sujeto a decisiones infaustas sino esa “despreocupada inocencia de los hombres de acción” que quien se batiera en tantas batallas no podía romantizar sin desdoro. Ausente de las lecturas usuales, un pueblo cebollero del sur de la provincia de recuerda su nombre.