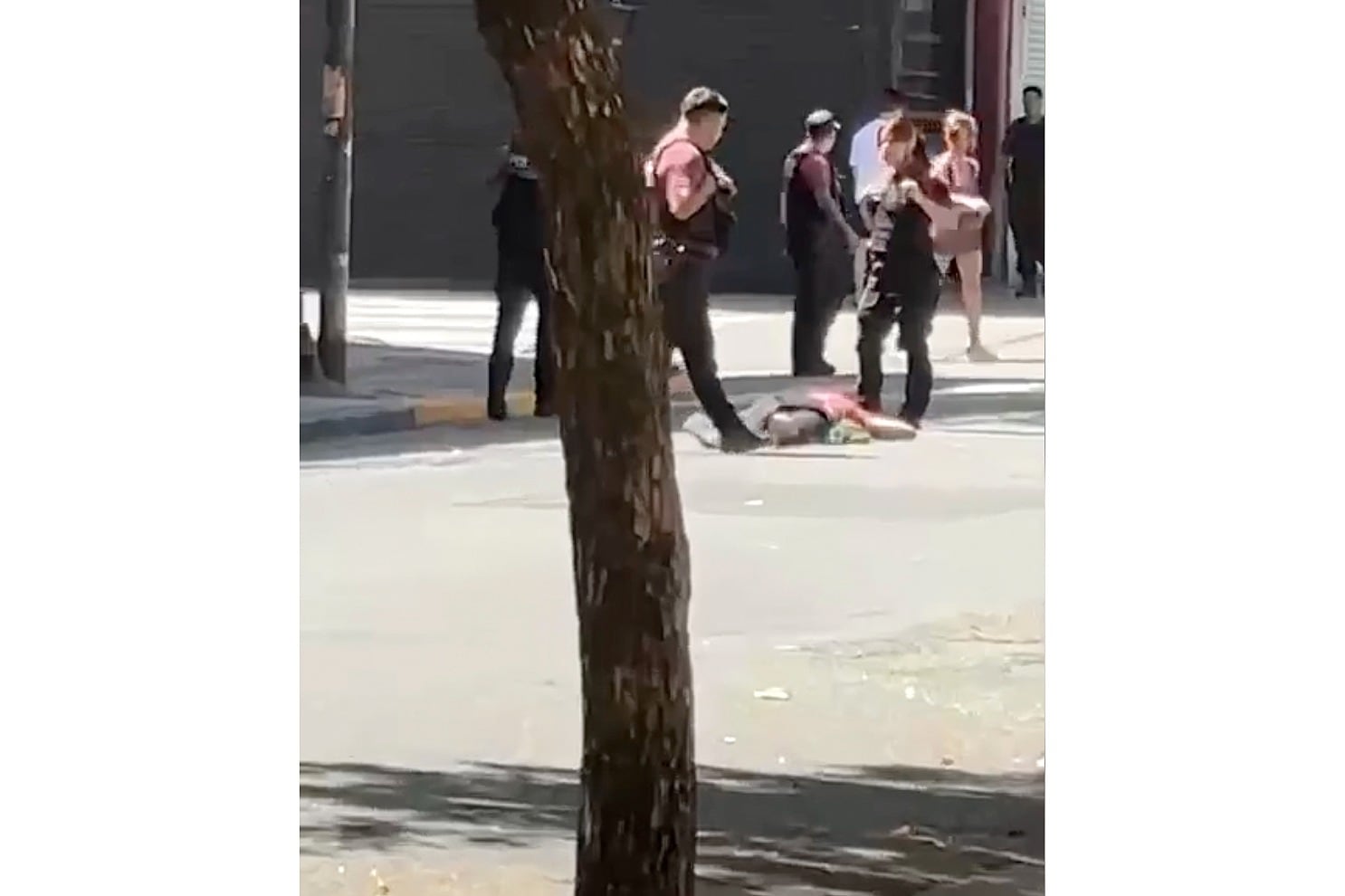Lo encarna un Colin Farrell irreconocible debajo de capas de maquillaje, salvo por el peso de su mirada encendida
"El pingüino", la nueva serie de Max ambientada en el universo de DC Comics
Comenzando donde terminó el Batman de Matt Reeves, su estética hunde sus raíces en el cine de los años ’70. Creada Lauren De Franc, el mismo de "Agentes de S.H.I.E.L.D.", en la flamante serie no hay hombre murciélago, ni batimóvil, ni Gatúbela, solo un criminal humillado que ansía su validación.