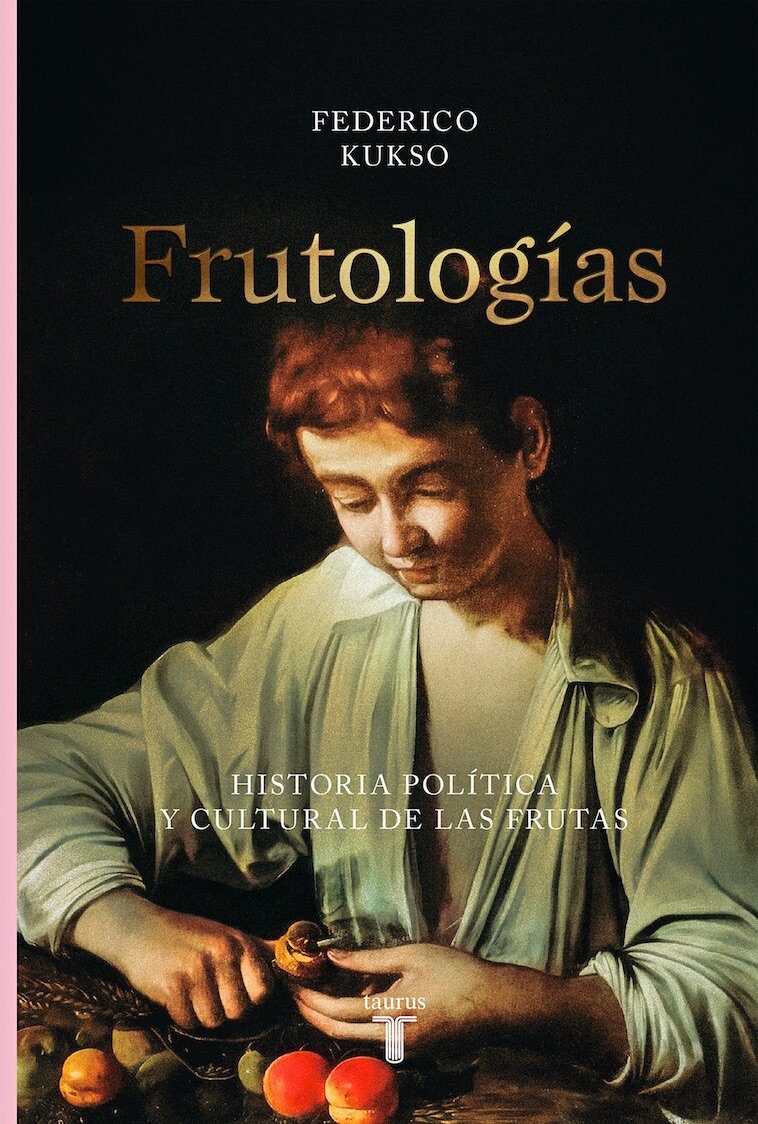El 15 de octubre de 1864, Buenos Aires amaneció envuelta en un misterio. Las paredes y veredas de una pequeña ciudad por entonces, de 140.000 habitantes, gritaban la misma enigmática frase: “La Hesperidina vendrá”. El suspenso se adueñó de las conversaciones cotidianas de los vecinos que, con toda clase de teorías y elucubraciones, buscaban descifrar aquel mensaje. No lo sabían, pero se trataba de la primera campaña publicitaria en la Argentina.
El 21 de octubre, los grandes periódicos se atrevieron a abordar el tema. “¿Qué es ese secreto?”, se preguntaron en La Tribuna. “Casi podemos asegurar a nuestros lectores que es un aceite que se dice ser más barato y tan bueno o mejor que el kerosene. Pero los que en media noche llenaron las calles de Hesperidina permanecen mudos”. El segundo acto comenzó horas después, el 22 de octubre, cuando los diarios El Nacional, Nación Argentina y La Tribuna al unísono publicaron avisos con las mismas tres intrigantes palabras que habían adornado días atrás la ciudad.
El enigma perduró hasta el 24 de diciembre. Como regalo de Navidad, la verdad emergía. De un día para el otro cientos de curiosos inundaron cafés, boticas y droguerías. Ellos y ellas querían probar la misteriosa Hesperidina, un tónico medicinal preparado con cáscaras de naranjas amargas. El suspenso acumulado hizo que el lanzamiento fuese un éxito rotundo.
Su creador se llamaba Melville Sewell Bagley y, a partir de una fruta aparentemente ordinaria, erigió un imperio. Con 24 años, este emprendedor estadounidense con ciertos conocimientos de química huyó de la guerra civil y se instaló en Buenos Aires para evitar ser reclutado. Los licores digestivos estaban de moda en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, y el joven probó introducirlos, a su modo, en el hemisferio sur. Al llegar al país, Bagley había advertido la prevalencia de árboles llenos de naranjas amargas por toda la ciudad. Así fue que comenzó a experimentar mientras trabajaba como ayudante en una farmacia, recolectó cáscaras, las remojó en alcohol y agregó hierbas hasta dar con lo que llamaría “un remedio salvador de todos los males”.
Como un hábil vendedor de soluciones mágicas, Bagley aseguraba que se trataba de un elixir supremo, un digestivo capaz de aliviar dolores de estómago, de cabeza, de intestinos y corazón, así como aplacar los ataques de nervios. Pronto la tomaban los gauchos y las mujeres, también los soldados durante la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay y los exploradores, como el geógrafo Francisco Moreno en sus largas travesías por la Patagonia.
La Hesperidina –en botella con forma de colmena– terminó siendo el primer fenómeno de mercado masivo en América del Sur. A tal punto que en cuestión de meses surgieron falsificaciones de la bebida alcohólica. Bagley no se resignó e impulsó la creación de la Oficina Nacional de Patentes. Y en 1876 la Hesperidina se convirtió en la primera marca registrada del país. El sabor a naranja y menta de esta bebida, que se erigiría con los años en el gran aperitivo nacional, acompañó la transformación de Buenos Aires en una megalópolis. Bagley no pudo disfrutarlo; después de extender su actividad a la fabricación de galletitas, murió en 1880 —a los 42 años— de tifus, una enfermedad infecciosa que ni siquiera todos los litros de su amada Hesperidina pudieron aplacar.
UN FRUTO ERRANTE
En cada sorbo, los consumidores de Hesperidina bebían no solo los nutrientes –o flavonoides, como se llaman– de las naranjas maceradas, que mejoran la circulación sanguínea. Sin saberlo, en sus cuerpos incorporaban también historias tan ancestrales como lejanas.
Los antiguos griegos, tan proclives a antropomorfizar el mundo natural que los rodeaba, asignando dioses y espíritus divinos para darles algún tipo de sentido a los fenómenos naturales que presenciaban, repetían hasta el cansancio la misma novela: cuando se casaron Hera y Zeus –la pareja de más alto rango del Olimpo–, la diosa Gaia les obsequió un preciado regalo como símbolo de su amor, tres manzanas de oro. Hera, la reina de los antiguos dioses griegos –quien representaba a la mujer ideal, oficiaba de diosa del matrimonio y la familia y protectora de las mujeres en el parto–, las encontró tan hermosas que plantó sus semillas en un jardín en los confines occidentales del mundo, un lugar completamente inaccesible para los mortales. De hecho, muchos pensaban que el resplandor del atardecer en el horizonte se debía a las manzanas doradas que brillaban en la distancia. Allí les confió los árboles frutales a tres ninfas, las Hespérides (Aegle, Arethusa y Hesperthusa, que inspirarían luego el nombre Hesperidina). Y como guardián del huerto colocó a sus pies un dragón de cien cabezas, Ladón.
Muchos intentaron hallar esta fruta digna de los dioses y probar si, como se decía, concedía la inmortalidad a quien la comiera, pero el único que logró robarla fue el heroico Heracles –Hércules, para los romanos–, luego de descubrir su ubicación y atravesar innumerables obstáculos y aventuras. Furiosas ante tal profanación, las ninfas se convirtieron en árboles, y el dragón, en la constelación de la serpiente.
Las versiones de esta leyenda son incontables. Pero los mitólogos presumen que las manzanas doradas de las Hespérides eran en realidad membrillos o, más probablemente, cítricos, símbolos de amor y fertilidad para los griegos, tradición luego retomada en El Decamerón (1351), de Giovanni Boccaccio. De una manera u otra, estas historias enraizadas en la imaginación de los habitantes del mundo antiguo tenían la misión de darle sentido a un alimento exótico, para aquella época, y de rasgos divinos. Como dice la investigadora británica Karen Armstrong, autora de A Short History of Myths: “Los mitos tratan sobre lo desconocido, sobre aquello para lo que inicialmente no tenemos palabras. La mitología no es un intento temprano de historia y no afirma que sus relatos sean hechos objetivos. Como una novela, una ópera o un ballet, el mito es ficticio, es un juego que transfigura nuestro mundo fragmentado y trágico, y nos ayuda a vislumbrar nuevas posibilidades preguntando ‘¿y si...?’”.
En cada naranja –y por asociación familiar, en cada cítrico– hay más que historias de ninfas, dioses y héroes. Su aroma embriagador y su cáscara cargada de pigmentos de colores sorprendentes y aceites esenciales que encierra una pulpa carnosa dividida en gajos, con jugosas vesículas repletas de azúcares, ácidos orgánicos, sales minerales y vitaminas, son testigos mudos de migraciones e invasiones asincopadas; de conquistas imperiales, como las de Alejandro Magno en Oriente Medio, y de viajes de hombres y mujeres, hace tiempo olvidados, a lo largo de arterias comerciales, vastos desiertos y nevadas cordilleras. Aunque hoy nos parezcan comunes y corrientes, ubicuos, anodinos, los cítricos han nutrido las más frenéticas obsesiones de los coleccionistas de lo exótico, así como han permitido, gracias a sus salvadores nutrientes, las expansiones marítimas.
En sus coloridos gajos, por ejemplo, se esconden campañas épicas y la expansión del Islam. La historia de la naranja atraviesa todos los continentes y la biografía de la humanidad. Estuvo presente en la destrucción de culturas y en el nacimiento de naciones. Como metáfora botánica del nomadismo, la naranja ha sido un fruto errante al igual que aquellos que han sembrado su árbol.
ANTE LAS PUERTAS DEL EDÉN
Su sendero evolutivo puede verse como un gran rompecabezas del que se han perdido varias piezas. Pese a ser muy conocidos y encontrarse entre las frutas más comercializadas, la biografía de los cítricos está dominada por el misterio, se sabe muy poco sobre cómo fueron domesticados. Los análisis genéticos y la evidencia fósil arrojan que sus ancestros surgieron hace unos ocho millones de años en algún lugar de los Himalayas, ya sea en el estado de Assam (nordeste de la India), en las montañas de Nanling (sur de China) o el norte de Birmania.
Como las casas reales, esta familia está plagada de incestos y vericuetos novelescos. En un campo no ajeno a las controversias, la teoría más fuerte indica que, impulsados por los cambios climáticos y un período de enfriamiento global, sus incomestibles ancestros se esparcieron y se diversificaron en cuatro grupos de cítricos ancestrales: cidras, micrantha –un fruto pequeño, áci- do e incomestible–, protomandarinas y pummelos –“madre” del pomelo actual, con muchas semillas y una corteza gruesa, esponjosa–. Del cruce de estos últimos dos habrían nacido las variedades comestibles de mandarina. “Se redujo la acidez, aumentó la cantidad de azúcar y se incrementó el tamaño, porque las mandarinas ancestrales eran un poquito más grandes que las aceitunas”, revela quien más conoce del árbol genealógico de los cítricos, el biólogo español Manuel Talón.
Sus diversos descendientes son resultado de la promiscuidad botánica: la hibridación y la mutación natural y espontánea a lo largo de miles de años. Por ejemplo, las naranjas –las agridulces y las amargas– son híbridos entre mandarina y pomelo (Citrus maxima); la lima mexicana (Citrus × limetta) nació de la unión de la micrantha y la cidra (Citrus medica); el pomelo actual es producto del cruce entre el pummelo y la naranja, y el limón (Citrus × aurantifolia) es un híbrido entre la cidra y la naranja amarga.
Durante cientos o incluso miles de años, la domesticación y el cultivo selectivo de cítricos han producido artificialmente un gran abanico de variedades, algunas conocidas y otras no tanto: quinoto (kumquat), mano de Buda, calamansí, ugli, yuzu, tangelo, ortanique, etrog, haruka, Shiikuwasha, mandora, limetta y más. El pomelo rosado o toronja (Citrus × paradisi), por ejemplo, apareció accidentalmente por primera vez en la isla caribeña de Barbados en el siglo XVIII, cuando se cruzaron plantas de pomelo y naranja dulce. La delicadeza de su sabor extasió a todo aquel que lo probaba, a tal punto que impulsó al naturalista galés Griffith Hughes a denominarlo la “fruta prohibida”, en The Natural History of Barbados (1750).
“Hay miles de variedades de cítricos, y la ingeniería genética ahora nos ayuda a idear muchas más”, reconoce el químico Pierre Laszlo, autor de Citrus: A History. “Estamos en la etapa en que podemos diseñar nuestro propio Jardín del Edén”.