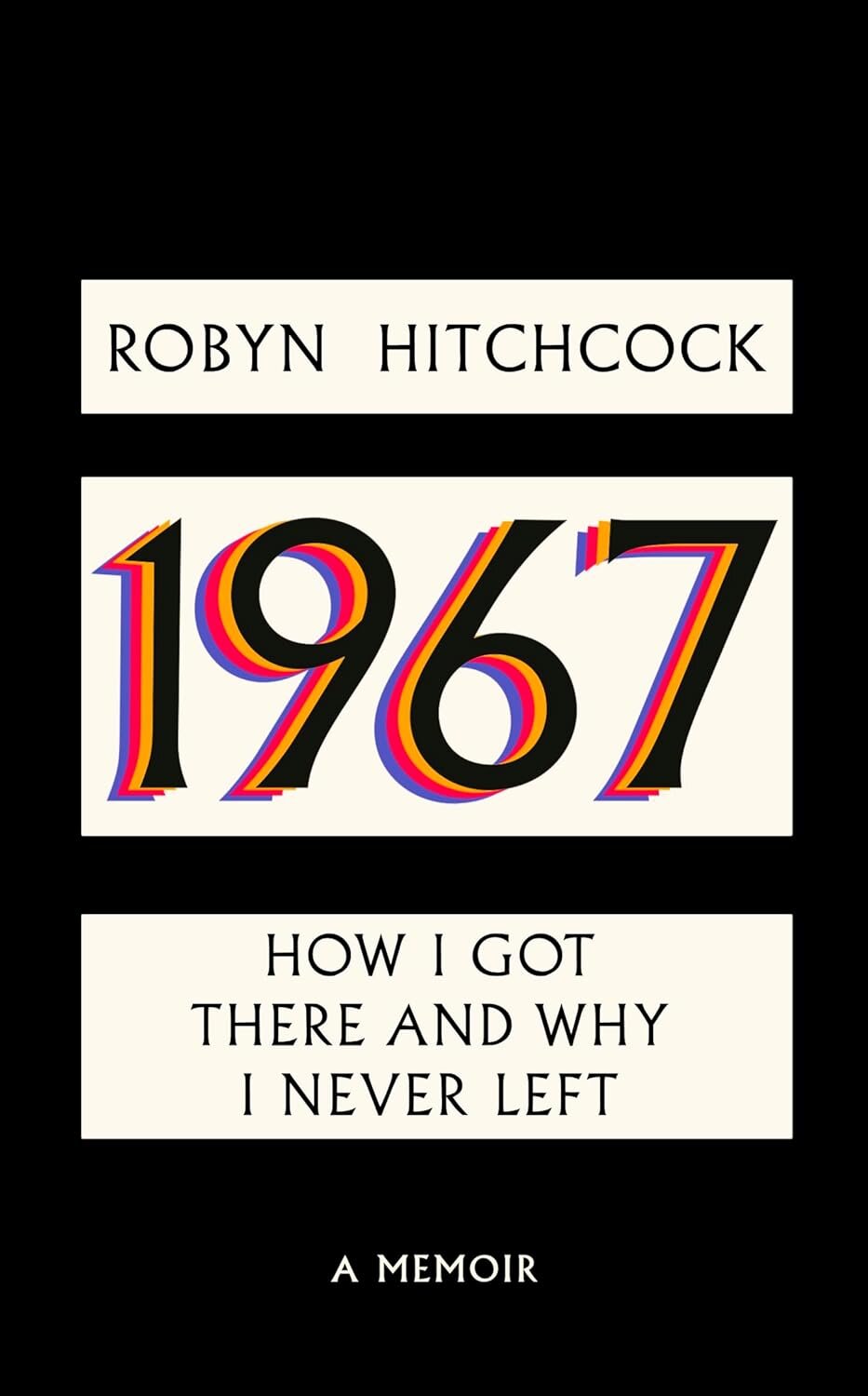Un chico de trece años navega sin rumbo en el mar de sus pensamientos. Corre enero de 1967 y es pupilo en una escuela con seiscientos años de antigüedad. Quiere irse de ahí. Quiere una novia. Quiere amigos de verdad. Quiere saber de qué sello discográfico es esa etiqueta azul en un disco del Spencer Davis Group. De pronto un golpe seco lo despierta: es un tacho de batería que a la vez resuena como un disparo, un palazo en la cabeza, el gong que marca el comienzo de “Like a Rolling Stone”. El chico gira hacia el gramófono como las flores hacia la luz. “¿Qué es eso?”, se pregunta. No quién sino qué. La electricidad atraviesa la habitación. Más de medio siglo después escribirá que ese fue el instante que cambió para siempre su estructura molecular y definió el yo que sería por el resto de su vida. Es el momento bisagra de 1967: How I got there and why I never left (o sea: Cómo llegué ahí y por qué nunca me fui), la flamante autobiografía de artista cachorro de Robyn Hitchcock, el cálido y excéntrico cantautor británico que en su primer libro de memorias decidió sumergirse a tientas en los caleidoscópicos recuerdos de un solo año: el año en que su cabeza estalló.
Aún sin edición en español, el libro salió acompañado por un disco de covers titulado 1967: Vacations in the past (Vacaciones en el pasado). Un delicado trabajo intimista de arqueología pop donde el oriundo de Londres –hoy radicado en Nashville– interpreta versiones acústicas de canciones que lo marcaron en aquel año, todo en un gesto artesanal de despojo que apela a la esencia última de esas creaciones: guitarra, voz y la imaginación al poder. Es, al fin y al cabo, un movimiento más de la misma épica creativa que guio a Hitchcock desde sus comienzos, cuando al frente de los Soft Boys se plantó en 1977 frente a sus contemporáneos diciendo que el punk era pura moda mientras levantaba la bandera de los sesenta con actitud garagera, se colgaba la corona de papel de Syd Barrett y escribía canciones con títulos como “El regreso del cangrejo sagrado”, “Música humana” o “El hombre cabeza de lamparita”. Cada uno de sus discos capturó desde entonces un estado de absurdo y sentida sinceridad que lo llevó a convertirse en una especie única en el rock británico, y sus memorias de un solo año –concebidas a partir del humor y la extrañeza que siempre lo caracterizaron– son su relato en primera persona de cómo todo eso empezó.
ME ACUERDO
“Escribí y edité este libro íntegramente desde mi celular, en asaltos de insomnio entre la una y las seis de la mañana. Mis gatos Ringo y Tubby me hicieron compañía durante el primer borrador, así que ellos son los primeros a quienes tengo que agradecer por esto”, revela Hitchcock en el último capítulo. A lo largo de sus 180 páginas, el truco que pone sobre la mesa en su primer intento en prosa es el de habitar en presente sus recuerdos, instalándose en el lugar y las sensaciones de aquel niño que fue, mientras busca comprender de qué se trata eso de mirar atrás. Y todo esto, por supuesto, a su particular manera. Antes de llegar al año en cuestión se toma cinco prólogos y casi un cuarto de libro, y una vez ahí se permite poner en tensión todo lo que cuenta: entre anécdota y anécdota se filtran historias inventadas, breves entrevistas a amigos y familiares que lo desmienten o reflexiones sobre el mundo de la música de aquellos días, todo atravesado por reflejos repentinos que dan cuenta del esquivo ejercicio de indagar en el pasado. “Ah, ¿y qué podés recordar?”, suelta de pronto. “La memoria se dobla para acomodarse a vos todo lo que puede. Los hechos duermen en un sótano: podés pescarlos como caballas durmientes del alma y hacer que naden otra vez en el estanque de tu conciencia, pero siempre va a haber alguien más que señale esas caballas y las vea de otra manera”.
El libro arranca en enero de 1966, con Robyn llegando a sus trece años al Winchester College, una de las escuelas más antiguas de Inglaterra: “Una de las principales funciones de la educación privada en Gran Bretaña es dañar emocionalmente a las personas y luego enviarlas a dirigir el país”. Ni bien llega lo ubican en el nivel más bajo de una jerarquía adolescente donde estudiantes mayores lo ponen a cargo de barrer pisos, pero poco a poco se ganará un puñado de amigos gracias a su humor ácido y absurdo: “La gente es menos propensa a atacarte cuando la hacés reír: eso es lo primero que el internado me enseña”. Son sus primeros pasos lejos de sus padres y sus juguetes de extraterrestres. La madre proveniente de un familia de clase alta, fumadora distante aunque cálida a su particular manera, egresada en Historia en Cambridge que le pasa a Robyn a sus trece años libros de William Faulkner y Virginia Woolf. El padre un ex combatiente de la Segunda Guerra, escritor y pintor formado como ingeniero en comunicaciones que un día dejó su trabajo y comenzó a dibujar historietas que pronto publicaría en revistas para luego pasar a la pintura y, finalmente, dedicarse a la escritura con una novela que tendría su versión cinematográfica con música de The Kinks. “Hacía criaturas en paisajes de piedra deambulando bajo soles negros, mujeres mirando fijo detrás de paredes en ruinas, partes de cuerpos dispersas en playas”, recuerda Hitchcock hijo. “Hasta los trabajadores leyendo sus diarios en el tranvía se veían fantasmales bajo su mirada. Mi padre pintó sus pesadillas hasta que de pronto dejó todo eso y se dedicó a escribir”.
SANTO GRIAL
Ese primer año lejos de su familia -entre profesores retratados en un grotesco que resuena muy realista y buenas notas en materias que no le interesaban demasiado- comienza lo que considera su verdadera formación: el bachillerato no oficial en música a partir de los discos que suenan en el Gramófono del Hogar (lo destaca siempre en mayúsculas), todo mientras asiste obligado a misa cada mañana: "No recitaba las oraciones, pero esos himnos... ¡Qué cornucopia! Junto con los éxitos pop, la escuela trajo a mi vida muchas viejas melodías británicas. Algunas cursis, otras lúgubres, pero las mejores permanecerían conmigo para siempre. Un puñado de ellas siguen ahí arriba junto a ‘Desolation Row’ o ‘Strawberry Fields’, y fragmentos de esos himnos volverían a mi cabeza décadas después, como reliquias que salen a la superficie en un campo arado". La epifanía definitiva, sin embargo, tuvo lugar cuando escuchó por primera vez a Bob Dylan: “Esa voz fue lo más cercano que me sentí al Santo Grial”, escribe. Es entonces cuando comienza a percibir todo lo que lo rodea de otra manera: “Los adultos manejan autos, se muestran preocupados, tienen experiencia, deciden dónde vivís o cuándo tenés que irte a la cama. Pero siento que no vieron hasta el fondo del barril como Dylan. No vislumbraron el sinsentido fundamental de todo. Y, si lo hicieron, nadie pudo expresarlo como él".
Pronto se obsesiona con sus canciones y quiere saber todo sobre ellas. En especial “Visions of Johanna”, con la que treinta y cinco años después abriría su disco de versiones de Dylan, Robyn Sings: “Quiero derretir la barrera entre esa canción y yo, aunque todavía no sé a dónde me llevará”, escribe. “¡Esas palabras! Me mareo al escucharlas. En el mismo verso se le hace juicio al infinito y todas las mujeres de gelatina estornudan. Aunque, vistas más de cerca, resulta que solo tienen cara de gelatina. Como sea, la de bigotes no puede encontrar sus rodillas”. La narrativa sobre Dylan en el libro gira alrededor de dos ejes: la fascinación y el misterio. La estrella no aparecía y los rumores (hasta que se supo del accidente en moto) eran de lo más disparatados. En diciembre del ’67 volvió con el disco John Wesley Harding, y la particularidad de ese regreso a las raíces marcó para Hitchcock el final de una era: “Ese momento señalizó el comienzo de la Gran Retirada”, escribe. “Los Beatles, los Rolling Stones, incluso los Doors se deshicieron de la psicodelia y regresaron al rock 'n' roll. La influencia de Dylan era tan inmensa que, hacia donde fuera que pareciera señalar, otros lo seguían. Esto se vio de manera muy clara a lo largo de 1968: aunque la comunidad del rock consumía cada vez más drogas, su música se volvió menos experimental”.
MURMULLO TELEPÁTICO
Uno de los grandes momentos del libro (y, definitivamente, uno de los más entretenidos) es el momento en que Robyn conoce al joven Brian Eno, por entonces un precoz gurú avant pop apenas cinco años mayor que él, estudiante en una escuela de arte cercana a Winchester que organizaba happenings musicales rodeados de un aura de misterio y vanguardia. Aquel encuentro se da en un sótano con 585 años de antigüedad ubicado junto a la capilla de la escuela. El aura mítica de la sala se refuerza con el abundante humo de incienso que flota bajo la luz azul de una lamparita que cuelga del techo. No hay más de veinte personas –estudiantes del Winchester y un profesor que los cuida– sentados en sillas frente a un escenario. Eno, pelo fino y largo hasta los hombros, lentes azules redondos, pasa una cinta en reversa mientras un músico a su lado toca una viola eléctrica. Un micrófono cuelga de una silla justo delante de Robyn: intenta usarlo pero descubre que está apagado. “Los cuatro elementos están en su lugar: la luz azul, el incienso, la cinta en reversa y el drone disonante”, relata en el libro. “Durante quince minutos la ceremonia nos absorbe. No sabemos bien qué significa, pero Eno es definitivamente su sumo sacerdote”.
Al final del evento se abre una sesión de preguntas y respuestas. Robyn pregunta si la canción en reversa era “Ballad of Hollys Brown”, de Dylan. Eno le responde que es lo que él quiera que sea. No muy a gusto con la respuesta, hace otra pregunta: ¿para qué es el micrófono? “Para quien quiera participar”, contesta Eno. Robyn dice que quiso hacerlo pero no funcionaba. Eno responde algo ambiguo y pasa a la siguiente pregunta. El joven Hitchcock tiene sensaciones encontradas. Por un lado siente que se topó con algo de enorme importancia y está muy impresionado de participar en el evento. Pero, por otro lado, piensa que todo es una farsa de lo más pretenciosa. Como sea, en lugar de descartarlo de plano toma lo que le sirve para construir con esa inspiración algo diferente y afín a sus propios modos, comenzando poco después con sus primeros pasos como escritor de canciones: a pesar de los cariñosos palos, Eno debería sentirse orgulloso si lo leyera.
La autobiografía termina con varios epílogos en los que Hitchcock narra de manera escueta e intencionalmente dispersa todo lo que llegaría tras aquellos días iniciáticos: “Diez años después de dejar el Winchester College llegué a Nueva York con los Soft Boys. Me sentía como uno de los grandes: Iggy Pop y Mick Ronson se alojaban en el mismo hotel que nosotros, aunque nuestro presupuesto era tan ajustado que los seis miembros de la banda dormíamos en una sola habitación. Muy lentamente, a medida que avanzaban los ochenta, comencé a darme cuenta de que finalmente estaba viviendo mi sueño adolescente”. El disco que acompaña al libro abre con una bellísima versión de “Con su blanca palidez”, de Procol Harum, y a partir de allí pasan clásicos Hendrix, el Floyd de Barrett, los Kinks y los Beatles, entre otros hits de artistas y bandas menos conocidas como The Move o Scott McKenzie. Una pareja ideal para un libro que logra su cometido: engañar por un rato al tiempo, recuperar el asombro de un niño frente a aquella época y dar cuenta del profundo efecto que esos días siguen teniendo en él. En la gacetilla de prensa del lanzamiento del disco, que acaba aparecer completo en las redes, Hitchcock escribió: “Todo en aquel año estaba cambiando tan rápido como yo, y si lo que nos queda al final es tan solo una sensación de pérdida... bueno, que así sea. 1967 es un corazón fantasma que brilla dentro de mí y me seguirá iluminando como una lámpara en un buen día. ¡Hasta luego, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Me voy al infinito! Por favor, dejen mi cena en el horno”.