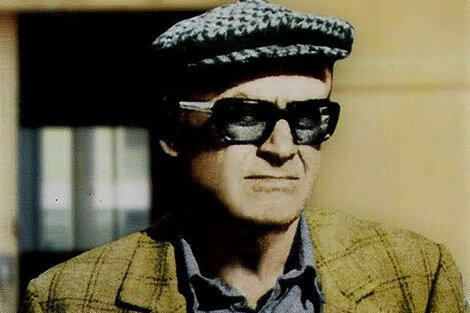Ninguneo, desidia, olvido. Es penosa la suerte de algunos grandes escritores nacionales. Aquellos que no terminan con un desenlace épico terminan ignorados y abandonados a la pobreza y la marginación. Bernardo Kordon, fallecido en 2002, un ejemplo de la desmemoria. Cuando murió, muchos se extrañaron pensando que había muerto hacía rato. Busqué algunos de sus libros. Varios los tenía desde que era pibe. Hay títulos suyos que cambian de un volumen a otro conteniendo a veces cuentos anteriores con otros nuevos. A Kordon lo empecé a leer a los dieciséis, mientras trabajaba de cadete y, a la vez, iba descubriendo la ciudad. Su lectura, como la de Arlt, la tengo grabada con estas dos realidades: el trabajo y la ciudad. Caminar la ciudad todo un día agotaba. Sin embargo intuía que en ese caminar había algo relacionado con el arte de contar historias. No se trataba de ser un flanêur. Nada de vagabundeo contemplativo. Cero dandismo de burguesito à la page. Laburaba para ayudar en casa. Cada paso que daba, cada sobre o paquete que llevaba o traía se validaba por el dinero y no por la literatura. Sin embargo, me esforzaba en buscarle un costado literario al asunto. Cuando pasaba por la avenida Quintana me creía Astier esperando la mirada de una jovencita aristócrata. Yo todavía no era escritor, pero me gustaba la idea de serlo alguna vez. Las novelas de Arlt y, más acá, en ese acá de mediados de los 60, los cuentos de Kordon me funcionaban como una guía que complementaba los paisajes urbanos con sus habitantes y características, una guía más valiosa que la Peuser, ese librito de bolsillo imprescindible para averiguar cuál era el colectivo que podía a uno dejarlo cerca de un destino incierto.
Por esa época parte del prestigio de Kordon, escritor de izquierda, se cifraba en algunos títulos que habían alcanzado adaptación cinematográfica. A Kordon se lo consideraba un escritor testimonial. Desarrollaba con una agudeza conmovedora historias de la picaresca. Para un pibe que está caminando por primera vez las calles y, a un tiempo, comprobando la dialéctica miserable de las relaciones laborales, Kordon venía a funcionar también como un manual de operaciones. En superficie, Kordon era un deudor de Arlt, pero despojado de sus tribulaciones dostoievskianas. En todo caso, en Kordon hay más de Gogol y de Chejov que de Arlt. Más tarde iba a darme cuenta: si bien Kordon tenía mucho que ver con Arlt, su enfoque era menos tremebundo. En Kordon no hay ni resentimiento ni conciliación bonapartista. Sus personajes son vivillos, chantas, buscas. Uno de sus libros se titula Historias de sobrevivientes. No hay casualidad en la elección: es esta naturaleza de perdedores que confían en una redención la que marca la conducta de sus hombres y mujeres. En sus peripecias chicas, mezquinas, se respira un sentido del humor que a Arlt le parecía vedado, entre otras razones, por esa impostada solemnidad rusa con la que a veces sus protagonistas se anticipan, tormentosos, a la mueca Sábato. Kordon, por su lado, casi sin proponérselo, estaba escribiendo una comedia humana.
Si se lo lee hoy se repara que su observación se condensa en una piedad reflexiva que, al apelar al humor, no lo hace persiguiendo tanto el gag, el efecto chistoso, como la revelación de un carácter o una contradicción en la que sus criaturas siempre, de alguna forma, se manifiestan víctimas de un sistema de injusticias. Ahora también me doy cuenta qué era eso que me interesaba en su literatura: lenguaje, mirada, precisión, síntesis. Casi reglas periodísticas que Kordon respetaba en función de la eficacia de lo contado.
A Kordon le gustaba definirse como autor de una modesta literatura realista. La definición, pensada desde el presente, limita sus libros, los reduce a una etiqueta. Acotada, esta definición, contribuye a un malentendido, esa polémica que cada tanto se desata dividiendo la literatura como práctica solidaria o como experimento, como si no fueran actitudes complementarias. Es sabido, nadie menos indicado que un escritor para referirse a lo que hace. La clasificación de Kordon como exclusivamente “realista” se liquida sólo con revisar dos cuentos de corte “fantástico” como “Hotel Comercio”, una historia de camino, desolación y dobles, y “La última huelga de basureros”, ese relato apocalíptico donde la ciudad termina agonizando sepultada por la basura. No se me escapa: es cierto que cuando uno recomienda textos, en verdad está proponiendo compartir una visión. Sin duda, en esa época, mis dieciséis años, fines de los sesenta, yo encontraba mis frustraciones y mi ansia de venganza en esos dos cuentos: yo era esa tristeza del viajante flanqueado por las sombras del suicidio y era también esa gana de que la basura cubriera de una buena vez esta ciudad que me resultaba tan hostil como apasionante.
El ensayista Jorge B. Rivera anotó a propósito de Kordon, que su narrativa “cumple un trayecto riguroso, y en cierta forma ejemplar, que nos descubre un autor que traza su propio derrotero frente al realismo adocenado y al formalismo en boga. La suya es una producción sostenida, que se aparta cuidadosamente del pintoresquismo y la retórica (inclusive la retórica fácil de lunfardo)”. No es poca cosa la producción de esta “modesta literatura realista” (y fíjense como ahora esta definición suena pícara): media docena de novelas y más de medio centenar de relatos entre los que se cuentan, siguiendo a Rivera, y sobresalen tres textos fundamentales para la historia de la narrativa argentina contemporánea: “Un horizonte de cemento” (1940), “Alias Gardelito” (1956) y “Kid Ñandubay” (1971).
Pero, de qué me hablaban a los dieciséis y me hablan ahora las historias de Kordon. Vagos, putas, chorros, canallitas. Además de con la ciudad marginal, cuando era pibe, Kordon me deslumbraba con el lumpenaje. Al leerlo aprendía reglas de comportamiento. Es decir, su lectura me encandilaba por el lado del vitalismo transferido a la imaginación, la literatura, pero, en otro sentido, práctico y utilitario, por su experiencia. Justamente es la experiencia la que constituye la condición de un narrador. Y ahora, el salto al presente. Un buen día, décadas más tarde, aquel pibe se encontró cincuentón coordinando un taller de narrativa. Ahora, lo advertía, no importaba tanto mi propia experiencia personal como mi experiencia de lector. Cuando propuse la lectura de Kordon en el taller, fue notable la adhesión que provocó. Sus cuentos se mantenían, se mantienen, con una frescura tan perfecta como sabia. Su secreto radica, con seguridad, en una idea de Kordon que recorre toda su literatura: “El hombre no busca lo triste, lo alegre, lo bueno ni lo malo: busca una ventana para respirar y a veces la encuentra”.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Guillermo-Saccomanno.png?itok=FxgqGrae)