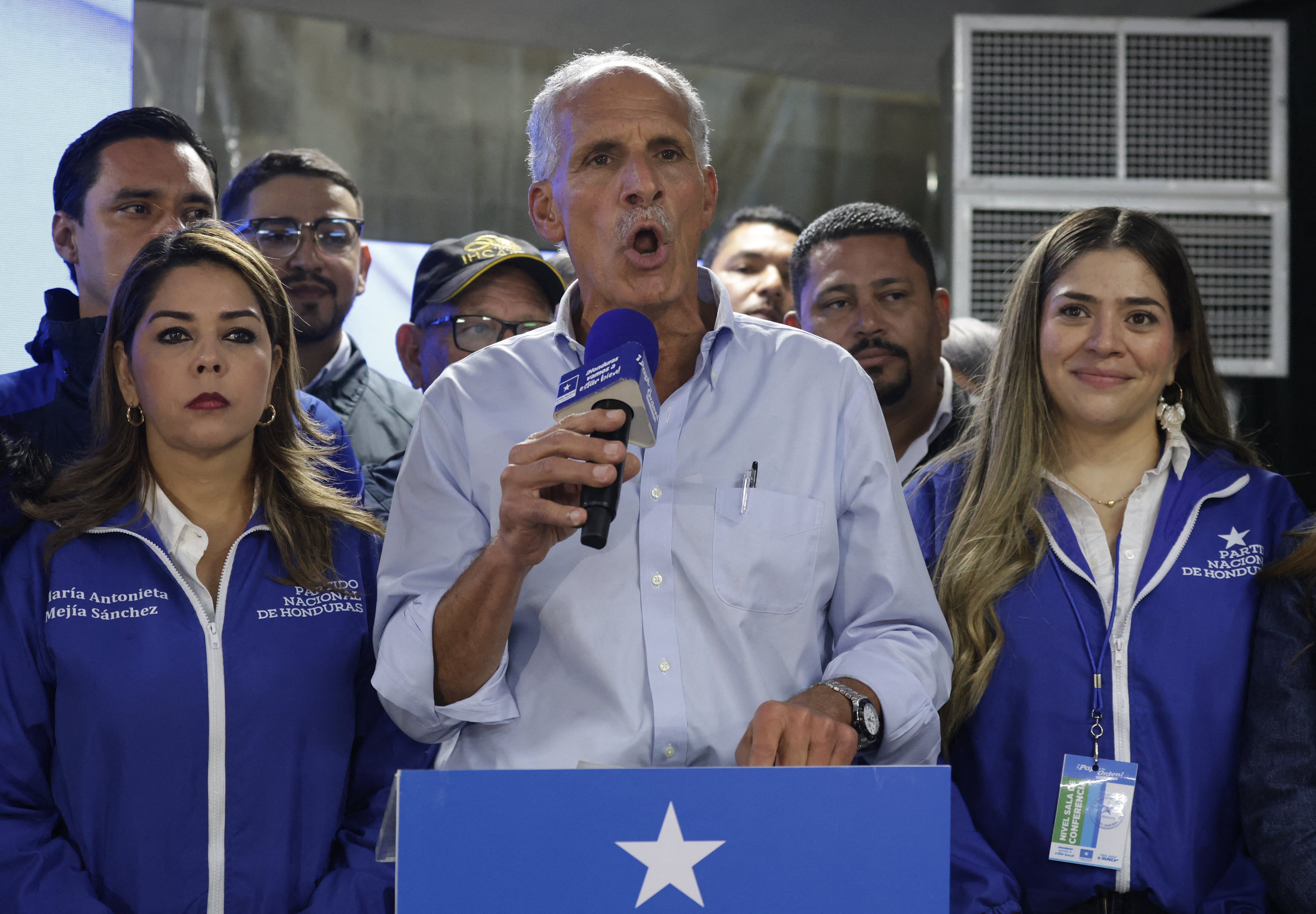Cine> Los hermanos Josh y Benny Safdie dirigen a Robert Pattinson
Good Times
Se estrena la nueva película de los hermanos Josh y Benny Sadfie, Good Time: Viviendo al límite. Observadores de la experiencia urbana marginal, desde sus primeros cortos se ocuparon de rateros, adictos, homeless y todas las personas que circulan por la ciudad entre la desesperación, la huida y el desamparo. Entusiastas del fotoperiodismo, en Good Time retratan a dos hermanos ladrones en Queens durante una noche terrible: la música, el clima, todo es asfixiante y novedoso, al tiempo que se homenajea a maestros ineludibles como Casavettes y el primer Scorsese.