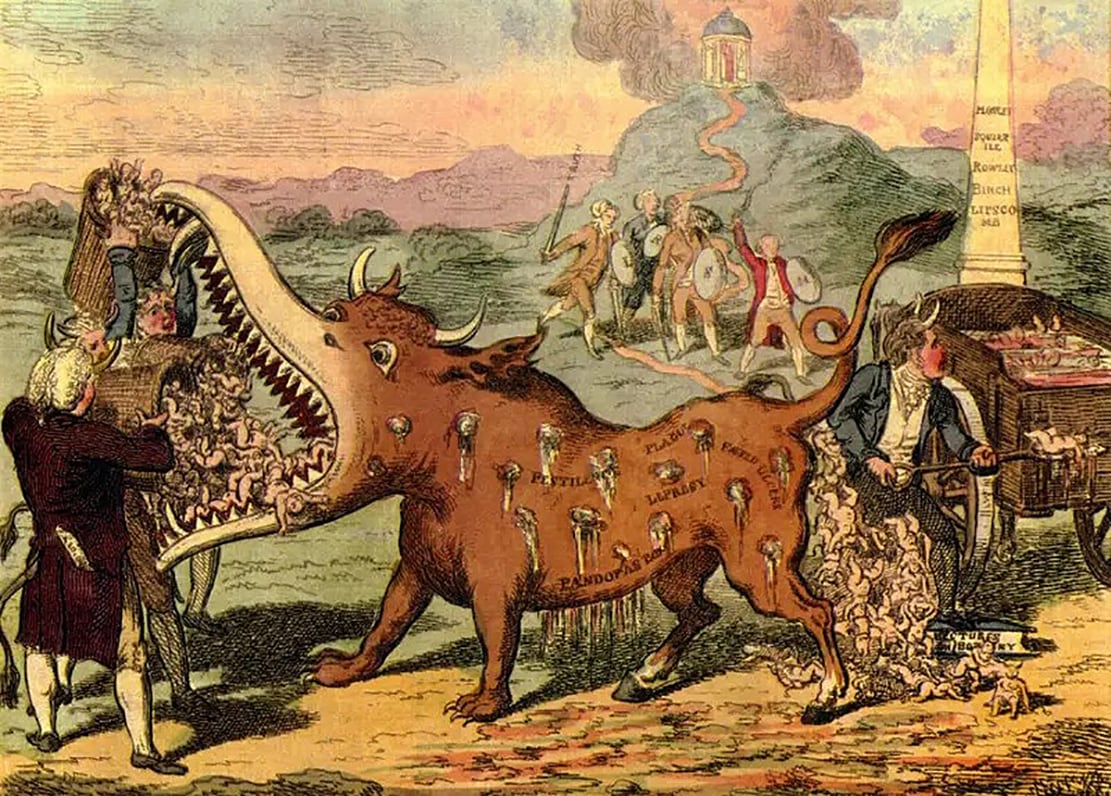Una adelantada en la lucha contra los mandatos patriarcales
Joan Wiffen (1922-2009), la neozelandesa que encontraba dinosaurios
Gemóloga y paleontóloga, la escritora e investigadora autodidacta descubrió el primer dinosaurio terópodo hallado en Nueva Zelanda. Aunque el crédito se lo terminó llevando un hombre.