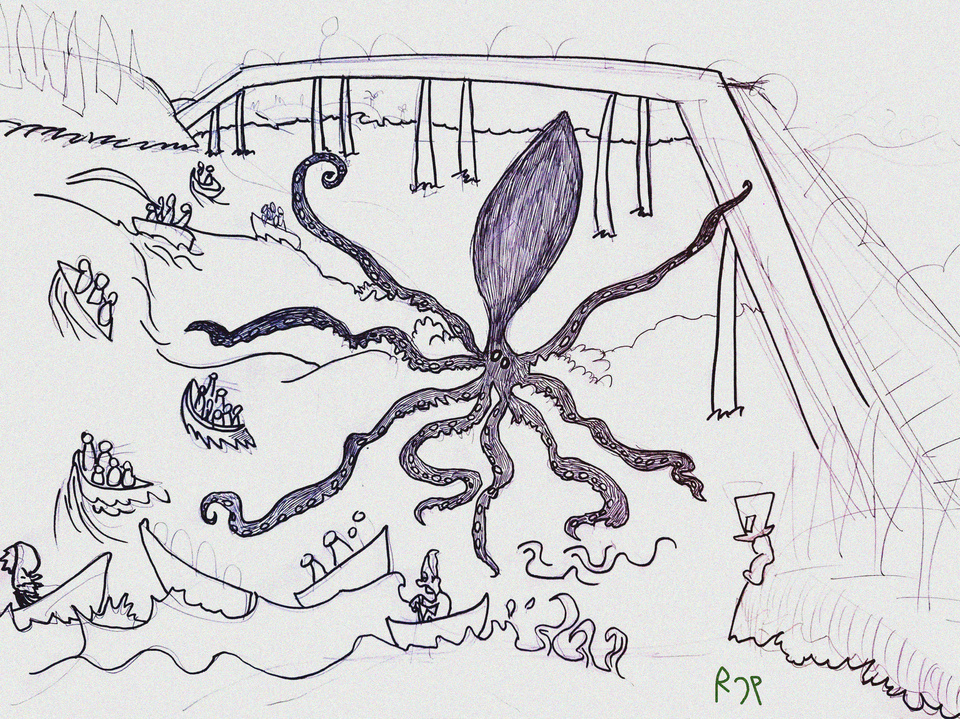El cuento por su autor
Un verano, mientras leía una revista en el Archivo Histórico de Olavarría encontré la historia del sacerdote Castro Rodríguez. Me enteré de que a fines del siglo 19 el cura tenía una esposa y una hija, quienes vivían a cuarenta kilómetros de la ciudad. Un domingo, en plena misa de once las mujeres se le aparecieron en la iglesia. El hombre enloqueció. Fue a una farmacia, sacó unos polvos de atropina y al volver obligó a la mujer a comer miga de pan rociada con el veneno. Después hizo lo mismo con la hija. Cerró la sacristía con llave y fue hasta la municipalidad para solicitar un certificado de defunción. Encargó un cajón grande y pidió que lo dejaran en el atrio. Ahí metió los dos cuerpos. Al día siguiente, cuando los empleados cargaron el féretro, notaron algo raro.
Condenado a prisión perpetua, Castro Rodríguez fue unos de los primeros presos en el penal de Sierra Chica. Meses después, el aviso de una sastrería confirmaba la popularidad del hecho: “Mientras les tomamos las medidas el sastre le contará los detalles del crimen”.
Me pregunté qué llevó a un hombre respetado por feligreses y vecinos a hacer lo que hizo. Recordé esa historia y sus trágicas derivas mientras leía “La lotería”, de Shirley Jackson. Es posible pensar ese cuento, que narra la existencia de un submundo en pueblos pequeños y que le otorgó a la autora la fama de maestra del terror, como un relato donde la moral de una comunidad se pone a prueba y donde las personas, en situaciones extremas, cruzan los límites. Está, por supuesto, El jugador de Dostoievski mezclado con Infierno grande, de Guillermo Martínez. Ya sea crónica o ficción, lo mismo hace la literatura: le da al lector un nombre y una historia, lo hace visible en un contexto preciso, lo integra en una narración particular.
La memoria, que nunca está quieta, enlaza lecturas. A veces olvida, otras modifica. Como una señora Bartleby obligada a volver sobre lo mismo escribí “La apuesta”.
La apuesta
Cada mañana, ni bien me despertaba, me repetía: tengo que ganar y en eso estaba pensando justo ahora, mientras lavaba los platos. No había terminado de secarlos cuando el portero sonó otra vez y tuve que bajar para abrir la puerta. La bruja de Pilar entró con los dos nietos. Excusó a su marido diciendo que era imposible cruzar la ciudad a esa hora, a quién se le ocurre armar un festejo justo un viernes a la tarde. Dejó la cartera sobre un sillón y se quejó porque no habíamos prendido el aire acondicionado. Los chicos saludaron a mamita mirando las pantallas de los celulares y después se instalaron en las sillas alineadas contra la pared. Uno preguntó por los globos. Los inflamos después, contesté, cuando estén todos. En ese momento llegó la de Caballito con un paquete envuelto en papel metalizado. Es lo menos que se merece mamita, dijo, y lo dejó junto a los otros regalos.
Desde el día de la apuesta, nadie había faltado a su cumpleaños. Los papeles estaban adentro del jarrón de Murano y esos papeles me quemaban la cabeza mientras acomodaba los sandwiches de jamón y queso y recibía, a través de las voces que venían del living, el informe de los que iban llegando. Había calculado dos por invitado pero como los chicos comían como bestias me pareció que no iban a alcanzar y a último momento compré dos docenas de fosforitos. Ante la noticia de que los varones habían mandado a las mujeres no sabía qué hacer. Me preocupaba la ausencia de Sergio, él pagaba las expensas y había llegado una intimación del consorcio; los otros hermanos no aportaban nada. Como era la única hija mujer de mamita, a todos les había parecido natural que, después de jubilarme de enfermera, me quedara a cuidarla.
A la mañana había juntado dos mesas y las cubrí con un mantel de lino. Las copas del juego relucían junto al jarrón de Murano. Había subido las persianas y el aire de la avenida me refrescaba las orejas. El departamento se abría a una panorámica del puerto, a la marcha lejana de los autos, a la terminal de micros, a las torres de la iglesia de Santa Catalina de Siena. Desde el balcón de Córdoba podía verse el mundo entero… Mamita estaba sentada en la cabecera tejiendo una bufanda con una aguja de crochet. Tenía lanas de colores en una bolsita y las iba sacando de a una, como garrapiñadas. Aunque era flaca y caminaba torcida, conservaba su mirada de águila. Para ahorrar tiempo la había vestido temprano, con una blusa estampada, pantalones anchos y la cadenita con la cruz. Puse la dentadura en bicarbonato para que se blanqueara.
Ví que la bruja de Pilar cruzaba una mirada con la de Caballito. Después los ojos buscaron el jarrón de Murano. Toda la familia conocía la historia de ese florero que cruzó el océano hasta llegar a presidir la mesa del comedor. Por años escuchamos cómo mamita se lo había arrancado a la mudadora para envolverlo en un chall y protegerlo con su propio cuerpo cuando nos mudamos aunque, según una tía enterrada en Chacarita, dramatizaba un poco. No ignoraba que las brujas competían no tanto para exhibirlo sino para sacárselo a la otra. Pero no era lo único en disputa. La apuesta empezó como una broma que repetíamos en cada encuentro familiar: la vieja nos va a enterrar a todos. Acordamos que el hijo que acertara cuántos años tendría mamita en el momento de su muerte se quedaría con el departamento de la avenida Córdoba. Cada uno de nosotros escribió un número, dobló el papel y lo metió en el jarrón.
Acomodé las servilletas una al lado de la otra. Para que te tomás tanto trabajo, dijo la bruja de Caballito, mejor las que se tiran después de la comida. Cuando se cansó de criticar la falta de aire vi que entraba Sergio con su mujer, los hijos y los nietos. Besó a mamita y a las cuñadas, que intercambiaron una mirada de desaprobación por la tardanza. A esa altura el comedor estaba lleno de parientes que se abrazaban entre sí, dando la fiesta por iniciada.
-Noventa y nueve, quien diría -dijo Sergio.
El balde con el hielo tembló, los cubitos chocaron entre sí. Ese era mi número. ¿Acaso Sergio había abierto mi papel? ¿Los otros también lo sabían? Pero mi hermano siguió como si nada casi un siglo, dijo, se inclinó sobre la cabeza de mamita y le dijo al oído algo tan bajo que ni las brujas, por más que se esforzaron, pudieron escuchar. Parecía un chiste porque mamita sonrió con la boca abierta. Soltó la aguja y agarró la cruz con la mano izquierda.
Mientras traía más bebidas pensé en mis guardias nocturnas. Para completar el sueldo del hospital y ayudar con los gastos de la casa durante un tiempo trabajé viernes y sábado en la terapia de una clínica del bajo Flores. Ni bien entraba, a las ocho, recorría las camas, ahí estaban desde los de bajo riesgo hasta los graves como un cáncer de páncreas recién operado, un infarto anterior extenso o un ACV hemorrágico. Un residente, que se las tiraba de leído, había colgado en la puerta de un armario la frase de un ruso de apellido raro: “Gané una suma importante en cinco minutos. Debí haberme retirado entonces, pero en mí surgió una sensación extraña, una especie de reto a la suerte, un afán de mojarle la oreja”. El chico era insoportable, siempre presumiendo con el librito bajo el brazo. Nosotras, las enfermeras de turno, sólo leíamos las historias clínicas. Una anotaba las apuestas: Si moría un inesperado reemplazo de cadera, el pozo era más grande.
En ese momento Sergio extendió la mano. Me sonrojé como si pudiera leerme el pensamiento, incliné la botella y el vaso casi rebalsa. La bruja de Pilar propuso que abriéramos los regalos: una cartera, una crema con protección cincuenta, un pañuelo. Su paquete despertó un murmullo de admiración: una máquina para hacer waffles. Un bulto más para la cocina, dijo alguien. Fui a buscar los fosforitos. Sobre la mesa había agua, gaseosas y un vino torrontés para que mamita se mojara los labios.
Saqué la torta de la heladera. Había dibujado un noventa y nueve con granas de colores y puse una vela en el medio. Para ahorrarse el gasto, escuché a la bruja de Pilar. Apagamos las luces. Cantamos el feliz cumpleaños. El nieto menor fue el designado para soplar la vela mientras todos nos amontonábamos para sacarnos selfies. Enderecé la cabeza de mamita. No quería mirar a los demás porque sabía que se regocijaban como si a mí me correspondiera, además de hacerle la comida, cambiarle los pañales y llevarla a la iglesia, la misión de mantenerla erguida. Agarré un cuchillo y corté la torta. Ofrecí café. Demasiado calor, dijo la bruja de Caballito. ¿No preparaste limonada?
Mientras exprimía unos limones pensé que mi vida no era vida. A veces, por las tardes, evitaba volver a casa. Necesitaba caminar sin rumbo fijo. Una vez entré a un cine de Lavalle. Al salir, deambulé por Florida. Jugaba con la idea de irme, ser otra mientras daba vueltas por el centro y me detenía a mirar las vidrieras. Me hubiera gustado subir a un micro o viajar sin un destino, llegar a un lugar desconocido, alojarme en cualquier lado. Chau, se terminó, si te he visto no me acuerdo. ¿Podría hacerlo? ¿Sería capaz? Otra vez entré a un bar, pedí un café y bajé una aplicación de apuestas. Viví los mejores momentos. Descubrí este mundo. Convertite en uno de los nuestros… Otra fui al Casino, recuerdo mis pasos hundidos en la alfombra roja, amarilla y negra. Al pasar el control me pidieron que dejara la bolsa con las compras Seguí hasta el salón con juegos electrónicos. Miradas fijas. Miradas idas. Miradas arpón. Una mujer dejaba caer la ceniza de un cigarrillo mientras con la mano libre presionaba las teclas como si quisiera perforarlas.
Ahora, la noche entraba por las ventanas. La luna estaba más alta y, entre las cortinas, un reflejo plata temblaba siguiendo el sonido del viento. Un auto frenó en la avenida. Encendimos las luces. Sergio arrancó con un discurso hasta los cien no para y después se quedó callado, acariciando la cabeza de mamita. Todos empezaron a besarla e iniciaron un desplazamiento hacia la calle. La luz del comedor parecía más amarilla y mortecina sobre las caras de la familia. La puerta ya estaba abierta cuando mamita dejó la aguja sobre el mantel.
-Tengo algo que decirles.
No todos los días tenemos la oportunidad de escucharla, dijo Sergio. Hubo un momento de silencio. Todos esperábamos. La bruja de Caballito se calzó las sandalias, que estaban debajo de la silla. La de Pilar miró la bandeja de vasos sucios, que yo sostenía con las manos. Y de repente mamita dijo:
-Le dejo la casa a las monjitas de Santa Catalina.
-¿Cómo? —dijo una voz.
-¿Qué? —dijo otra.
-No... —dije.
-Igual ya era hora de volver —dijo Sergio.
Levanté a mamita mientras decía que eran demasiadas emociones por un día y tenía que cambiarla. Cuando nadie nos veía la arrastré por el pasillo. Tenía ganas de dejarla encerrada pero temía que Sergio o alguna de las brujas pasara a saludarla. En el dormitorio le saqué la dentadura, la cadenita con la cruz. Despacio, doblé los pantalones, hice un montoncito con la blusa y con las medias. Le puse el camisón, la tapé a la altura de los hombros. La pieza olía a jarabe, el jarabe a naftalina, la naftalina a la mañanita de lana rosada. Me paré y miré a través de la ventana. Afuera todo estaba oscuro. Una palidez tibia iluminaba los edificios y el cielo parecía estar bajando. Ya no se escuchaba nada en la casa. Imaginé que estaba lejos, como si hubiera vuelto a la infancia y estuviera caminando por el barrio a la hora en que se encendían las primeras luces, los padres volvían del trabajo y jugaban con los hijos mientras esperaban la hora de la cena. Había dedicado toda mi vida a cuidar a mamita y merecía ganar la apuesta. Y pidiendo perdón a mis hermanos y a las monjas cargué una jeringa con cuatro ampollas de potasio y busqué la vena.