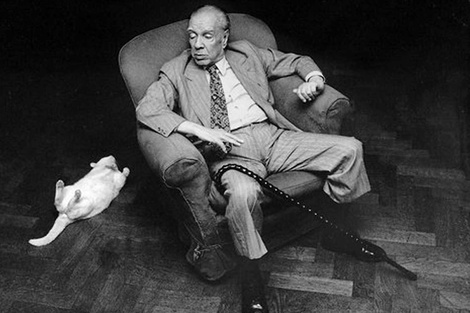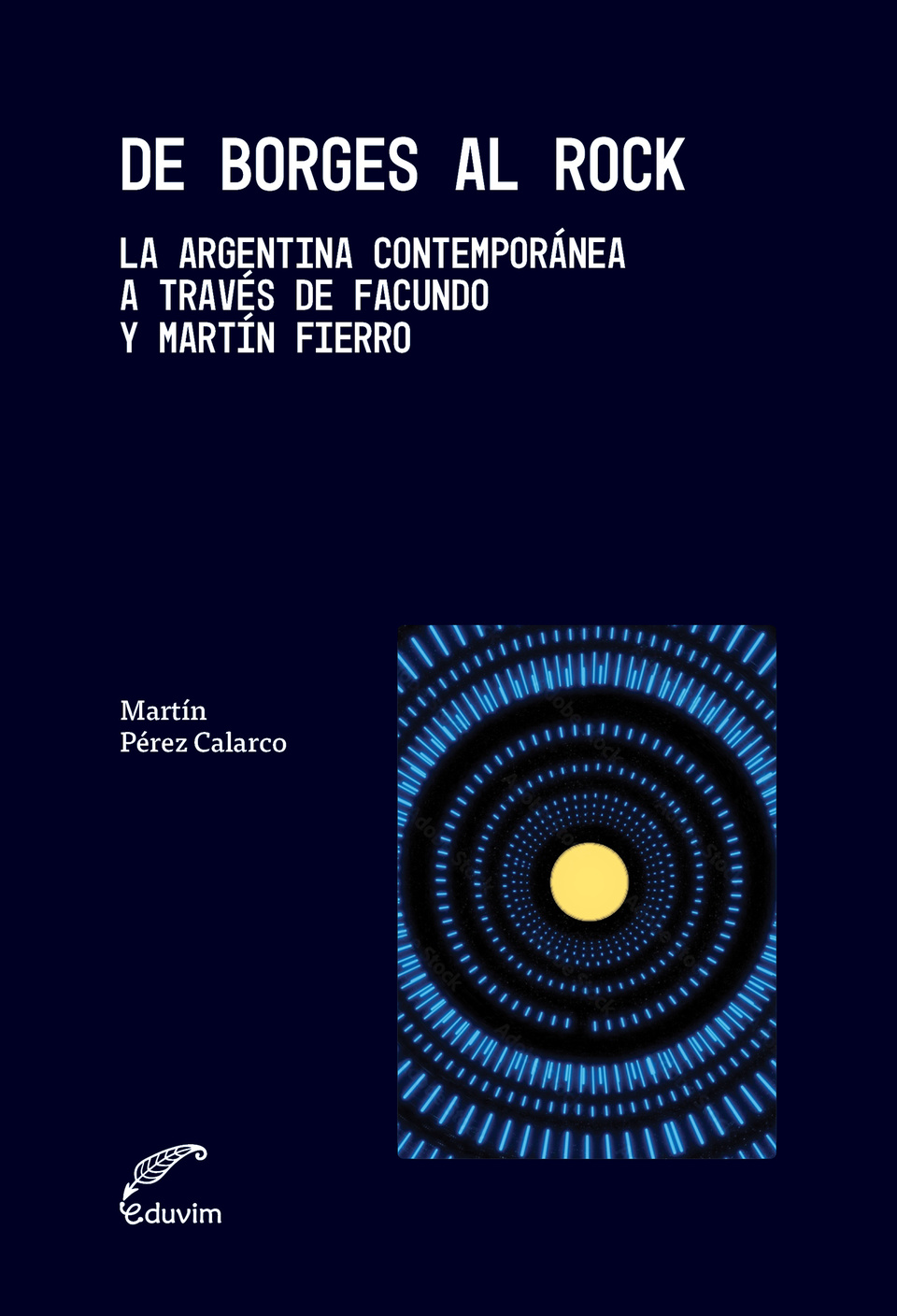A mediados del siglo XX, Borges declaró que un “clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término”. Esta afirmación cobra especial sentido cuando se observa cómo Facundo y Martín Fierro -dos obras nacidas en el siglo XIX en un país en construcción- han resistido al tiempo, resignificándose una y otra vez en los momentos más cruciales de la historia argentina. Estos textos, que originalmente narraban las tensiones entre civilización y barbarie o las luchas de un gaucho contra la injusticia, han sido reescritos, reinterpretados y apropiados por diversas corrientes políticas, culturales y artísticas para dialogar con temas como la marginalidad, la identidad nacional y los conflictos de clase.
Es la trama de lecturas y relecturas donde Facundo y Martín Fierro cobran nueva vida, funcionando como testimonios de las luchas por la justicia, la marginalidad y la resistencia… ¿cómo dialogan estos textos con fenómenos contemporáneos como el rock nacional, el peronismo o los debates sobre género y diversidad? ¿Qué sucede cuando el gaucho se transforma en un símbolo urbano, vinculado a la figura del pibe chorro o al universo de la cumbia villera?
Estas preguntas son las que Martín Pérez Calarco aborda en su ensayo De Borges al rock: La Argentina contemporánea a través de Facundo y Martín Fierro, una obra que desentraña los modos en que la Argentina moderna se construye sobre los cimientos de su tradición literaria.
La hipótesis central del libro ya establece que Facundo y Martín Fierro no son simples reliquias literarias, sino herramientas activas que articulan los conflictos culturales, políticos y sociales de cada época. En este sentido, estas obras trascienden su contexto histórico original para convertirse en matrices simbólicas de las tensiones entre civilización y barbarie, exclusión e inclusión, tradición y modernidad. Pérez Calarco enfatiza que ambos textos están marcados por un proceso de "invención de la tradición", concepto de Eric Hobsbawm, que en Argentina se cristalizó en el primer Centenario, situándolos en el epicentro con lo que se definió el sentido de lo nacional.
En el marco de la monumentalización liderada por Lugones y Ricardo Rojas, Calarco analiza cómo estos autores reconfiguraron el Martín Fierro y el Facundo para adaptarlos a una narrativa nacionalista. Lugones, por ejemplo, en El payador (1916), exalta al gaucho al nivel de un héroe homérico, borrando sus aristas sociales y políticas para consagrarlo como figura central de una epopeya nacional. Por su parte, Rojas, en su Historia de la literatura argentina, otorga categoría fundacional a la literatura gauchesca sobre la colonial, reforzando una genealogía heroica que sustenta su proyecto de nación cultural.
Este proceso no estuvo exento de tensiones: mientras Lugones enfatiza la homogeneización cultural, Rojas incorpora debates que evidencian fracturas internas en la configuración de la identidad nacional. Calarco sugiere que estas intervenciones, aunque significativas, consolidaron una imagen fija y monumentalizada de estos textos, unificándolos bajo un relato hegemónico que los aleja de sus raíces populares y subversivas.
Uno de los aportes más innovadores del libro es su exploración del rock nacional argentino como un espacio de resignificación cultural. Desde la grabación de La Balsa de Litto Nebbia en 1967, el rock se convirtió en un movimiento contracultural que desafió las normas establecidas. Calarco traza una línea directa entre los ideales de rebeldía y resistencia que encarna el gaucho en el Martín Fierro y el ethos de músicos como Charly García, Andrés Calamaro y Vicentico, quienes dialogan con estas tradiciones desde una perspectiva urbana y contemporánea.
Por ejemplo, canciones como “Maradona Blues” de Gabis y García y “Maradó" de Los Piojos proyectan a Diego Maradona como un "gaucho moderno", una figura que encarna tanto la resistencia frente a las estructuras de poder como el carácter indomable del héroe popular. Además, el libro destaca cómo el rock argentino, particularmente en los años 70 y 80, ofreció un espacio de refugio simbólico durante los años de violencia estatal, funcionando como una banda sonora de resistencia para generaciones enteras.
El libro también aborda la relación del rock con otros medios, como el cine y la televisión, mostrando cómo películas como Tango feroz (1993) y Peperina (1995) rescatan y resignifican los valores del rock en clave histórica y cultural. Estos cruces consolidan al rock como un discurso cultural que trasciende la música para convertirse en una plataforma de reflexión sobre las tensiones sociales y políticas.
Más allá del rock, el autor, profesor de literatura argentina en la Universidad de Mar del Plata, indaga cómo la literatura contemporánea retoma y transforma las tradiciones gauchescas. Textos como El niño proletario de Osvaldo Lamborghini y El guacho Martín Fierro de Óscar Fariña transponen el conflicto rural al contexto urbano, construyendo figuras como el pibe chorro que simbolizan las desigualdades estructurales de la modernidad. Estas obras no solo se relacionan con los textos clásicos, sino que también exponen las continuidades de la exclusión y la violencia en la Argentina contemporánea. En particular, el autor analiza cómo Lamborghini utiliza el Facundo para denunciar las tensiones entre el sistema educativo y la perpetuación de las jerarquías sociales.
Una de las perspectivas más enriquecedoras del ensayo es el análisis de género y diversidad en la gauchesca. Calarco recupera a autores como Néstor Perlongher y Osvaldo Lamborghini que cuestionan las masculinidades hegemónicas y exploran narrativas homoeróticas en figuras como el gaucho. Además, el autor subraya cómo las figuras femeninas como la cautiva, son reinterpretadas desde lecturas feministas que denuncian su representación como víctimas pasivas, transformándolas en sujetos activos de sus propias historias.
En De Borges al rock, Pérez Calarco traza un recorrido multidisciplinario que enlaza literatura, música, cine y política. Con una sólida investigación y un estilo claro, su ensayo revela las múltiples capas de reinterpretación que atraviesan al Facundo y al Martín Fierro, situándolos en el corazón de la reflexión cultural del país.
Lejos de limitarse a revisitar los clásicos, la obra propone un cuestionamiento a fondo sobre los procesos de construcción de la identidad nacional en un entorno cambiante. Este es un libro que logra explicar cómo los ecos del pasado siguen siendo un faro en medio de nuestras propias oscuridades.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-11/carlos-aletto.png?itok=dlCal49x)