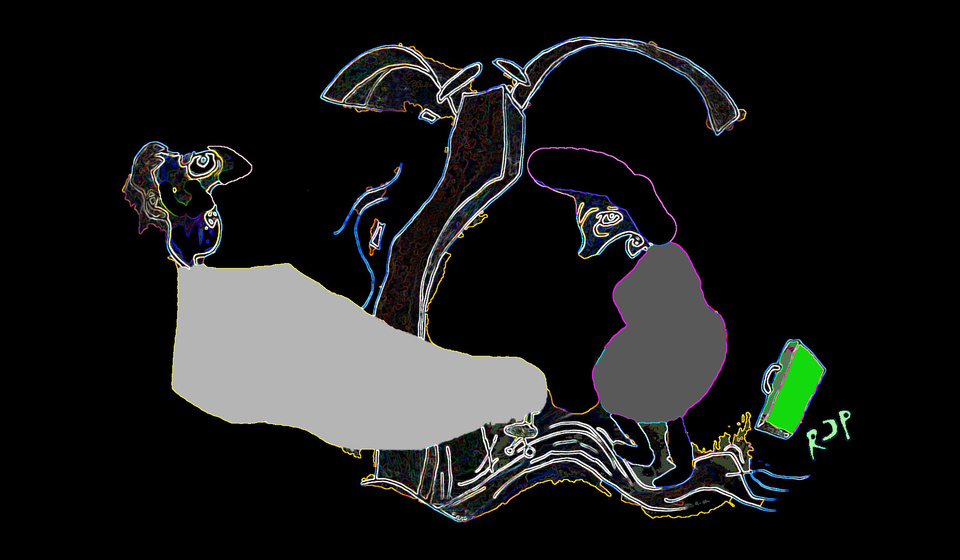El cuento por su autor
Saco del cajón este cuento inédito, escrito hace muchísimos años en el taller de mi gran mentora y maestra, Alejandra Laurencich. Ya entonces, como ahora, solía llevar al papel hechos que me impactaban y disparaban preguntas. En este caso, una situación acaecida en la familia de mi marido cuando su abuela Jessie sufrió un gran deterioro de salud y ya no pudo hacerse cargo de su hija discapacitada. Los escenarios, diálogos y reflexiones son inventados, pura especulación, ya que esta mujer, a la que admiré a través de anécdotas ajenas, vivía en otra zona de los Estados Unidos.
Podría decir que quise abordar el tema de la vejez, la maternidad de discapacitados y la obligación femenina de cuidar. Podría hablar del deseo de diseccionar tensiones familiares o comprender el modo en el que la cultura anglosajona, por entonces nueva para mí, experimenta estas dificultades. Pero, indagando más a fondo, me doy cuenta de que mi verdadera intención fue explorar el sentimiento de quien, por algún motivo, no puede darse el lujo de morir.
Un homenaje a la abuela Jessie, quien, a los pocos días de ocurrir lo que aquí cuento, dejó de tomar sus remedios y partió. Que me recuerde también que mi madre anciana, a quien hoy cuido en un sanatorio, habrá de partir cuando se sienta en paz.
Con la valija verde
-Que nadie ocupe el teléfono -le pide a Margaret cuando le acerca a la cama las píldoras y un vaso de agua.
-Tranquilízate de una vez, mamá. Ya van a llamar. ¿Quieres la chata?
Otra vez el tono de fastidio en la voz de Margaret. ¿Le habrá molestado que dispusiera del teléfono de su casa? ¿O será el hartazgo de cuidar a una vieja inútil?
-Todavía no la necesito -le responde, con ganas de pedirle disculpas y, a la vez, darle un empujón por ser tan seca, tan soberbia. A ella también debería preocuparle el destino de su hermana. Qué va a ser de Lisa si no le gusta la nueva casa, ese gran remanso para el ciudadano diferente, como dicen los folletos del condado de Huntington, que se sabe de memoria.
Tironeando de la colcha, gira el peso de su cuerpo hacia la ventana. Ya han llegado los picaflores. A esta hora los tornasolados. Después del mediodía vendrán los rojos y más tarde, los negros de alitas amarillas. Son como cincuenta. Aman el comedero de vidrio con forma de flor que le regaló su yerno cuando ella y Lisa se le vinieron a instalar a su casa. Una forma elegante de anunciarle que a partir de entonces solo le quedaba ver pasar las horas por la ventana. Que, con 88 años y semejante cirugía de corazón, jamás volvería a vivir sola, y menos cuidar a una hija discapacitada.
-Hay que poner más almíbar -le recuerda a Margaret.
Era Lisa quien se ocupaba de llenar el frasquito de los picaflores cuando todavía vivía con ellos y le tenían paciencia. Se hierve el agua, se echa azúcar y unas gotitas de colorante, le había enseñado Margaret, siempre didáctica con su hermana menor. Otra tarea de Lisa era bañar a su pequinés, la condición impuesta cuando pidió traerlo con ella. ¿Cómo iba a abandonar a ese bicho a quien llamaba “mi hijo”? Dormía entre sus piernas, se dejaba peinar y perfumar por ella. Lisa es la más efusiva de sus tres hijos. De haber sido “normal”, hubiera arrastrado multitudes. Basta mirarla en la foto de la cómoda: riéndose a carcajadas en los autitos chocadores. ¿Cuántos años tendría ahí? Seguro treinta porque aún conservaba los dientes. Los achaques vinieron a los cuarenta. Calambres, lumbago. ¿Quién va a masajearle los tobillos cuando vuelva de trabajar? Nueve horas de pie en ese supermercado. ¿Le cocinarán sin aceite? Los kilos, el colesterol, las uvas que la atragantan. Ojalá su hijo Mike recuerde pedirles a las supervisoras que se las pelen. Él dice que son macanudas y tienen mucha vocación de servicio, pero quién sabe. Los trabajadores sociales ponen cara de santos en los folletos.
Suspira. Escucha a Margaret encender la aspiradora en otro cuarto. ¿Qué alternativa tenían más que ese hogar? Ninguna. Lisa debe entender que nada será igual, que su madre está vieja y ya no puede encargarse del ser humano que decidió traer al mundo en un vientre casi menopáusico.
Las lágrimas se le deslizan desde el mentón al pecho. Su respiración parece un motor a punto de colapsar. Hay que tener fe, se dice entre jadeos. Lo repite varias veces: fe. Al menos hasta que llame Mike y le diga que no ha funcionado, que Lisa escupió a las cuidadoras y salió corriendo con su valija verde. Puede hasta imaginarla. Ella y su valijita rotosa, la que solía usar su padre cuando iba a inspeccionar turbinas en Texas. La que volvía repleta de muñecas. Lisa esperaba su regreso, sentada en el porche, fresca, risueña y de gran charla con sus personajes imaginarios. Aún niña sin hormonas ni manos indiscretas ni escenas de desnudo en público. Sacarle el útero fue una buena decisión, ahora que lo piensa, con lo que le dolió mutilarla y tener que aceptar una más de sus limitaciones. Una más. Y fueron tantas. Estos chicos son una bendición, le decía la gente, tan amable y a salvo de semejante bendición. Nunca te vas a quedar sola. Y qué razón tenían. Lisa jamás se pondría un traje de novia ni se iría a trabajar a China, a África o a la luna. Pero a California sí viajó sola, campeona de la maratón de discapacitados. Qué orgullo verla subir al podio por televisión. Y cuánto remordimiento. ¿Cómo había podido rechazarla tanto al nacer? Tiene Síndrome de Down y graves complicaciones pulmonares. El doctor Montero le hablaba como leyendo un libro de patología, mientras la enfermera le apretaba exageradamente la mano. Ella sentía que una inmensa ola oscura la arrastraba por el cuarto. No intervenga doctor, fue lo que único que atinó a decir cuando pudo hacer pie. Que Dios decida si la quiere con él.
Pero Dios no la quiso.
Siente un sacudón en el hombro.
-Mamá, ¿estás bien? -el chillido de Margaret la hace reaccionar. Se da cuenta de que se había quedado colgada en sus pensamientos con la boca entreabierta y los ojos hacia el techo.
-Sigo viva -dice, un intento de broma, malogrado por un repentino acceso de tos-. ¿Llamaron? -pregunta cuando recupera el aire.
-Todavía no.
-¿Y si llamamos nosotros?
-Debe estar todo bien, mamá. Relajate.
-¿Si no funciona?
-¿Por qué no va a funcionar? El lugar es un paraíso. A Lisa le fascinan las casas de campo. Las compañeras son buenas. Las cuidadoras, excelentes.
-Lo mismo pensamos con el hogar de monjas, y a la semana apareció caminando en pijama por la ruta.
-De puro terca.
-Sos mala, Margaret. Quería volver aquí. Las monjas no eran su familia.
-La trataban bien. No siempre se puede estar con la familia, mamá.
Nuevamente, el tonito terminante. Mejor ni responderle. Mejor acomodarse la almohada e intentar dormir.
-No ponía voluntad -la escucha decir. Abre los ojos y la ve moviendo toallas de un cajón a otro-. Al segundo día ya se había agarrado de los pelos con una colombiana porque no le entendía el acento. ¿Ves que es complicada?
-Quería estar con nosotros, nada más. ¿O te olvidas cómo lloraba por teléfono?
Es ella quien prefiere no recordar aquellos llamados. La desesperación con que le suplicaba no me dejes acá. ¿Qué podía hacer una desde la cama, más que morderse los labios para no empezar a aullar en el tubo?
-Si no es esa casa, ¿dónde va a ir, mami? -continúa Margaret, ya tiene todo guardado y sin embargo sigue ahí-. Acá, imposible.
-No hace falta que lo digas.
-Imposible -repite, enderezando un cuadro-. Nosotros lo intentamos, y de todo corazón -dice, ojos vidriosos, voz de canario-. Pero terminó mal, ya sabes: desobediencias, peleas, insultos.
-No hubo insultos.
-¿Ah no? ¿Crees que mi marido miente? Lisa lo llamó cornudo hijo de puta.
-Estaba enojada porque él quería regalarle el pequinés al plomero.
-¿La sigues defendiendo? Lo único que nos faltaba: cuidar madre enferma, hermana mogólica y perro apestoso.
Mogólica, qué palabra tan cruel. Hacía tiempo que no la oía. Pero se calla. Margaret tiene razón y ella está cansada de pelear.
-Dame otra pastilla, hija.
-No te toca hasta las cinco.
-Dame otra.
-Abusas de los remedios.
-No puedo darme el lujo de morir; no te aflijas.
Lo dice por lo bajo. Margaret no responde. Se oye el gorjeo de los picaflores, ahora los rojos. Succionan el poco almíbar del frasco y vuelan a sus nidos a alimentar pichones. Mike no llama. ¿Habrá tenido que regresar a su casa con Lisa? Prefiere no imaginar esa posibilidad, pero la escena se le impone: Lisa bajando del auto, una mano sosteniendo la valija y la otra apoyada en su barrigón. Lisa entrando en la casa, desafiando la mirada de la esposa de su hermano, diciéndole sin decirle que él es mi hermano, mi familia, la intrusa no soy yo. Imagina los dientes apretados de su nuera mientras empaca sus pertenencias y se manda a mudar. Igual que el marido de Margaret en su momento. Tu hermana o yo.
Tampoco puede ensañarse con la mujer de su hijo, que alojó a Lisa por varios meses mientras esperaban la vacante en el programa de vivienda asistida.
Revuelve el té y lo toma sin ganas tras prender el televisor. Salta canales: bomba en Paquistán, maquillajes para el verano, buñuelos de arroz y espinaca. Margaret entra al cuarto a traerle la pastilla de las cinco, justo cuando el chef lanza las bolitas de arroz al aceite.
-Qué rica receta, ma.
-Deliciosa -le responde, por no decir que le importa un comino. Que ya nada le despierta deseo.
Al escuchar el teléfono, empalidece y se agita. Alcanza el tubo, lo levanta.
-Mamá -Es la voz de Lisa.
-Hola, hijita, mi amor, mi cielo -Llena la línea de palabras antes de que su niña las llene de lamentos.
-Mamá -vuelve a decir Lisa.
-Sí, amor. ¿Estás bien?
-Sí.
-¿Te gusta el lugar? -Trata de ocultar su ansiedad.
-Hay muchos perros.
-¿En serio?
-Muchos.
-Qué lindo.
Lisa no responde. ¿Estará llorando?
-Lisa ¿estás ahí? -Sostiene el tubo con las dos manos; así le pesa menos. Cierra los ojos e inhala con dificultad-. Quiero que me cuentes todo.
-Mamá, te dejo.
-Ya?
-Debo prepararles la comida.
¿Cómo “prepararles comida”? ¿Es la sirvienta del internado? No sabe de qué forma preguntárselo sin mostrar indignación.
-¿Preparar comida a quién, Lisa?
-A los perros. Después te llamo.
Hubiera querido preguntarle el nombre de los pichichos, si eran grandes, pequeños, callejeros. Larga el tubo y gira la cabeza. En la ventana, un picaflor negro de alas amarillas busca y rebusca su almíbar dentro de la flor de vidrio. Sin encontrarlo, emprende vuelo. Pronto va a anochecer.