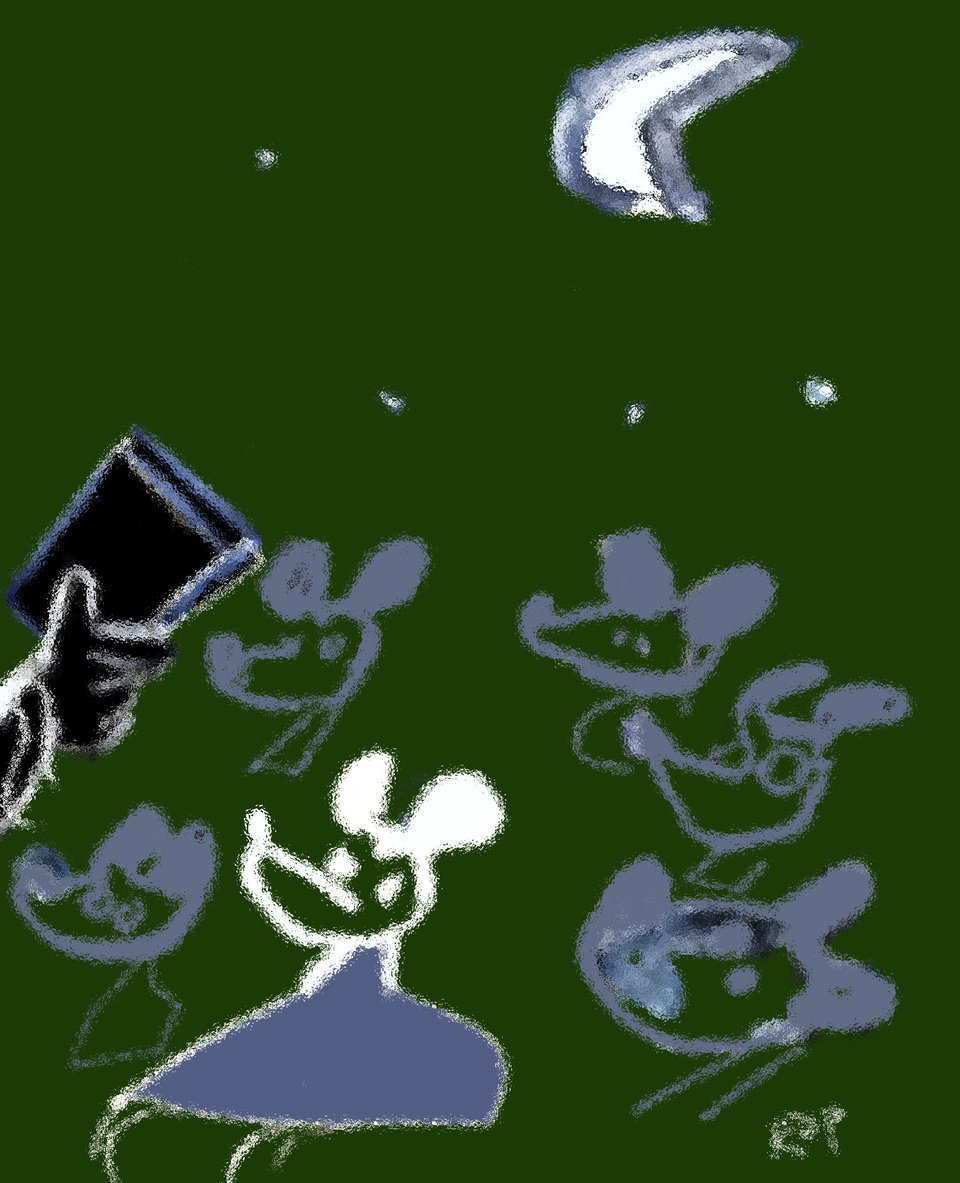El cuento por su autor
Escribí este cuento pensando en qué pasaría si los fantasmas tuvieran algunas fastidiosas costumbres del pasado, o si se tratara de alguien cercano, aquí el padre anciano, que no hace sino irritar a la hija. Está ambientado en Rosario, y como hay un Rosario que me quedó impregnado en la memoria, se citan lugares que ya no existen y que existían cuando me fui, hace 22 años atrás. Me gustan los cuentos de fantasmas y me gusta pensar que son más siniestros -es decir, familiares- que horripilantes. Según la tradición occidental, vienen a buscar justicia o bien penan repitiendo una y otra vez aquel acto que los condenó. Creo, también, que las personas temen a los fantasmas, porque no hay otra cosa que uno anhele más que volver a ver a un ser perdido para siempre. Y el miedo y el deseo son los dos lados de la misma moneda. Cuando murió mi mamá, deseé volver a verla, que se me apareciera. Era raro que esto me fuera a pasar porque soy atea y no creo en la vida posterior a la muerte. Y en el fondo pensé que mi mamá no se me apareció porque sabía que yo me moriría de miedo. Lo sabía de cuando ella, siendo yo muy chiquita, me contaba cuentos de fantasmas.
Apariciones
Primero, llamaron a la madrugada y atendió mi marido, Ignacio, que dormía al lado del aparato de teléfono. Cuando colgó, me dijo:
–Lo vieron. En la puerta de la casa, tratando de meter la vieja llave en la cerradura y sin poder lograrlo. Como era muy anciano, la persona que lo vio creyó que no era un ladrón; fue hasta la pizzería de la esquina, la de los Dykes, y contó que había visto a un señor mayor queriendo entrar a la casa gris de la mitad de cuadra. Le contestaron que el señor ese estaba muerto y que no era la primera vez que se aparecía.
–Qué vergüenza … –suspiré.
–Le dieron el teléfono de nuestra casa, para que nos llamara, y él lo hizo. Podía oír cómo le castañeteaban los dientes.
–¿Qué le contestaste?
–Está bien.
–¿Eso solo?
Miré la hora; eran las 5.30 de la mañana.
– “Gracias; está bien”. ¿Qué le iba a decir después de todo?
***
Más adelante, un día de otoño todavía soleado y dorado, el llamado lo recibí yo.
–Lo vi a tu papá esta mañana yendo muy despacio por la calle Alem; iba derechito al Ejército de Salvación, a la parte de libros viejos, seguro. Por lo visto continúa con los viejos vicios de creer que en un antro como ése puede encontrar valiosos incunables de la literatura. ¡Qué viejo loco, siempre pensando locuras! ¡Válgame Dios!
–No creo que fuera él, Aurelia.
–Me sorprendió que usara bastón, pero era él. No me lo puedo confundir jamás. Veinte años trabajamos juntos codo con codo en la Biblioteca Vigil. Fuimos nosotros los que escondimos los libros valiosos que pudimos cuando vinieron los militares a quemarlos. ¿Nunca te lo contó?
–Muchas veces.
–Como sea, tu papá no me vio. Lo llamé un par de veces y no se volvió. Debe estar un poco sordo por la mucha edad, ¿no?
Me mantuve en silencio; no quise herir sus sentimientos.
–Está bien, querida –retomó–, voy a decírtelo, aunque espero no ofenderte con esto: tu papá, más de una vez, se ha hecho el que no ve o el no oye con tal de no saludar a los amigos. Es de una grosería pasmosa. Pero siempre fue así, toda la vida: le gusta andar por la calle sin que nadie irrumpa en sus pensamientos, como si fuera el patrón de la vereda. No es un achaque propio de la vejez el que se haga el tonto y no me devuelva el saludo. ¡Este Teodoro es terrible!
Carraspeé para hacer tiempo hasta encontrar la fórmula con la cual comunicarlo. Muy despacio y bajo, solté:
–Aurelia, ¿no lo recuerda?
–¿Qué? ¿Qué, querida?
–Mi papá falleció hace tres años. Estaba postrado en cama y…
–No… No puede ser, Belén.
–Usted vino al sepelio y todo.
–Trajo una caja con chocolates y menta, y una caja de té de menta, porque según aseguró usted, él amaba el té de menta. Yo siempre lo vi tomando mate, yerba sin palo, misionera. Sin embargo, usted insistió en que él…
–Es cierto… –murmuró la mujer–. Tal vez yo estoy perdiendo la cabeza y era otra persona la que… Yo le tenía una gran estima a tu papá, cabrón y todo como era.
***
Hace una semana llamaron de La Marina, el restaurante de pescado en el Parque a la Bandera. Hablaban desde las cocinas.
–Soy Rafael. Llamo porque enfrente está sentado tu papá y falta una hora larga hasta que abramos. Seguro que él viene por su corvina. Viste que tu papá adora su corvina. Pero falta hasta que el patrón abra a la entrada. Son las once y hasta las doce no lo hará. Pasa que en un día así, tu papá puede enfermarse afuera. Hoy cayó aguanieve, y afuera está haciendo mucho frío, Belén.
–Voy para allá ahora mismo –afirmé.
Usé el auto de mi marido, para buscarlo. Fui tan rápido como pude, pero las calles son estrechas y a esa hora había mucho tránsito. Bajé por la calle 1° de Mayo, y llegué hasta la puerta del restaurant: habrían pasado quince minutos desde que recibí el llamado, pero él ya no estaba. No había tenido el buen recaudo de abrigarme y no me animé a bajar del auto y hacer a pie el trayecto por el que él podría haberse encaminado. Mi padre era un hombre muy terco; no sabía qué quería decirme de todo esto, ni por qué no me buscaba a mí directamente. Por qué lo veían los demás y no yo. Como no podía ir contramano, decidí hacer el camino ascendente por la calle anexa. Conduje despacio, por si lo llegaba a ver. Estaban los juegos, las hamacas y un tobogán. Luego una sandwichería, La Munich. Al ir por esa calle pasaba junto al elegante barrio Martin, donde vivía la flor y nata de la ciudad, décadas atrás. La flor y nata ya no vivía allí, sino en torres construidas contra el río. Mi papá sabía contar que esas tierras, alguna vez florecientes de ricachones, habían pertenecido a la Yerbatera Martin, una empresa que se dedicaba a procesar y envasar yerba mate. Por ese tiempo, nadie quería comprar las tierras, ya que los peritos de la municipalidad aseguraban que la construcción que se erigiera encima acabaría hundida en el río. La gente compró igual; se construyó el barrio Martin y después lo abandonó por otro barrio mejor.
Siguiendo ese camino me encontré con un parque para niños. Había una madre con su chiquito sentada en su banco, al que le hablaba al oído, como convenciéndolo de alguna cosa, que se quede quieto, por ejemplo. El chico se removía en sus brazos. En ese parque, mi padre me llevaba de niña cuando él entrenaba sus perros. Eran perras, dos, en realidad, de raza dóberman. Era el tiempo en que los perros de peligro igual podían ir sueltos por todas partes y nadie se quejaba, les parecía lo natural. Las perras tenían nombre de diosas nórdicas y a lo que él llamaba entrenamiento se limitaba a tirarles un palito e indicarle que lo fueran a buscar, o lanzar bien alto una pelotita de goma rayada, y luego premiaba a la perra que la capturaba. Las perras entendían las órdenes: “Sit”, “Pata”, “Chúmbale”, “Muerto”; eran incapaces de atacar a un desconocido. Si se topaban con alguien que no conocían, o venía de visita alguna persona que no era de la familia, agitaban su cola rabona y jugaban con él. Mi padre meneaba la cabeza: “No se puede enseñar el miedo”, concluía. No eran animales de pedigrí; una de ellas, incluso, era cruza con un perro común, y creo que era más buena que la otra, más mansa. La otra me veía y me gruñía. Yo estaba encariñada con ella –tal vez porque la otra me gruñía y me daba un poco de aprensión–, y salía a pasearla sola, aunque la fuerza de la perra me dominaba y me llevaba por donde ella quería.
–Los perros –sabía comentar él– son mucho más fieles que las personas. Estas dos, por lo menos. Nada –se corregía–, no escuches a tu padre loco, Belén, seguro esta es una verdad de Perogrullo, todo el que tiene perros, lo sabe.
Él las hacía vivir en la terraza, muy cerca del altillo adonde guardaba los viejos libros que en la biblioteca desechaban por destartalados o porque habían pasado décadas desde la época en que estuvieron de moda y ya nadie los quería leer. Un día, la dóberman pura escapó y cruzó la calle a todo correr; la atropelló un taxi y le partió el espinazo. Mi padre la trajo en brazos, y no permitió que el veterinario la durmiera antes de tiempo, sino que estuvo sentado en el suelo, teniéndole la pata, hasta que la perra, presa de profundos dolores, expiró. Él nunca fue la misma persona después de esa muerte, y cuando también perdió a la otra, se volvió hosco, y amargo. Jamás volvió a insistir en tener una mascota.
Terminé la recorrida del parque y llegué hasta la Stella Maris, la virgen erigida en lo más alto del parque, para que los marinos que llegaban al puerto pudieran sentirse protegidos por ella. Mi padre no estaba en los alrededores.
Volví a casa muy abatida, y me desplomé en el sillón de chenille. Recién entonces miré el teléfono y vi un montón de mensajes de mi marido que me preguntaba si yo estaba usando el auto. Le contesté que sí, que no había cena para la noche. Que se ocupara él.
***
Esa noche y las dos siguientes, Ignacio regresó a casa muy tarde.
Eso me dio tiempo para pensar.
No iba a quedarme de brazos cruzados a esperar que llamara un alguien más para decirme que había visto a mi anciano padre cruzando la ciudad rumbo a un lugar o al otro. Basta de hacer el ridículo, mordiéndome los labios antes de esclarecer a ese alguien y comunicarle que sí, que, aunque no lo creyera, había visto a un fantasma. Después de todo, yo no hice nada malo. Él había hecho su vida y estaba agonizante desde hacía tres días, gritaba y sus gritos eran insoportables; sólo aceleré aquello que iba a suceder naturalmente. No tenía culpa alguna, y recién cuando lo enterramos, lo conté a Ignacio. Tenía que darle un punto final al asunto, y mi marido lo aceptaría. Nos mudaríamos a una ciudad más grande, donde nadie nos conociera. Podía ser en este país o en otro; los dos teníamos pasaportes que nos permitían residir en ciudades extranjeras. Una vez allí, cuando nos asentáramos, compraría una fotografía o varias en un anticuario, que retrataran a un mismo hombre. Fotografías que retrataran a un hombre de mediana edad y que fuera envejeciendo hasta el final. Lo llamaría “mi padre”. Le pondría un nombre nuevo: lo llamaría Arturo; le daría un nuevo oficio, un oficio modesto también, como reparador de bicicletas o paraguas; esa gente que se dedica a arreglar lo que rompemos por exceso de uso. Contaría que falleció de un infarto masivo, durmiendo, y no se enteró siquiera de lo que le estaba pasando, que así lo habían determinado los paramédicos que vieron su cuerpo, su cadáver. Ya no tendría caso ocultar que había tenido que ahogarlo con la almohada durante varios minutos para que dejara de aullar llamando a mi madre, y de respirar. Podría inventarle toda una vida, viajes por África, por ejemplo, y con otras mujeres que no hubieran sido mi madre, sino amantes exóticas, con nombres exóticos como Kayla o Kenya, y profesiones exóticas, modelos de alta costura retiradas, o cantantes de ópera. Podría fingir que habíamos tenido una relación plena de ternura y adoración, como tienen los padres con las únicas hijas, que lo representan todo para ellos. Podría convertir el día en la noche y al revés.
La puerta sonó con dos toc toc y me levanté con parsimonia.
Ignacio había dejado las llaves en casa, no es la primera vez que pasaba algo así. Me irritaba. Miré el gancho adonde colgábamos las llaves, y la suya no estaba ahí. ¿La habría perdido? No había sonado el celular con mensajes con de Ignacio avisando. Abrí la puerta de calle de un tirón y ahí estaba él.
–Soy papá –fue lo único que dijo, y entró a la casa, apoyando su peso en el bastón.
–Papá… –me temblaba la voz.
–Hay cuentas que hay que saldar, hija.
Se quitó el sombrero Stetson que había usado toda la vida, se desplomó en el sofá y batió la palma en el almohadón al lado suyo, para que me sentara yo ahí.
–Estoy esperando a Ignacio –dije––está al caer en cualquier momento.
–No, no.
–Lo hice para evitar tu sufrimiento, papá.
–Lo hiciste para evitar el tuyo –afirmó estentóreo.
–Vendrá Ignacio y debo tener lista la cena. El pobre trabaja todo el día y…
–Vendrá, sí, pero ya nunca comerá la comida de tus manos.
Recuerdo que grité, y luego esto, que algunos llaman el abismo.