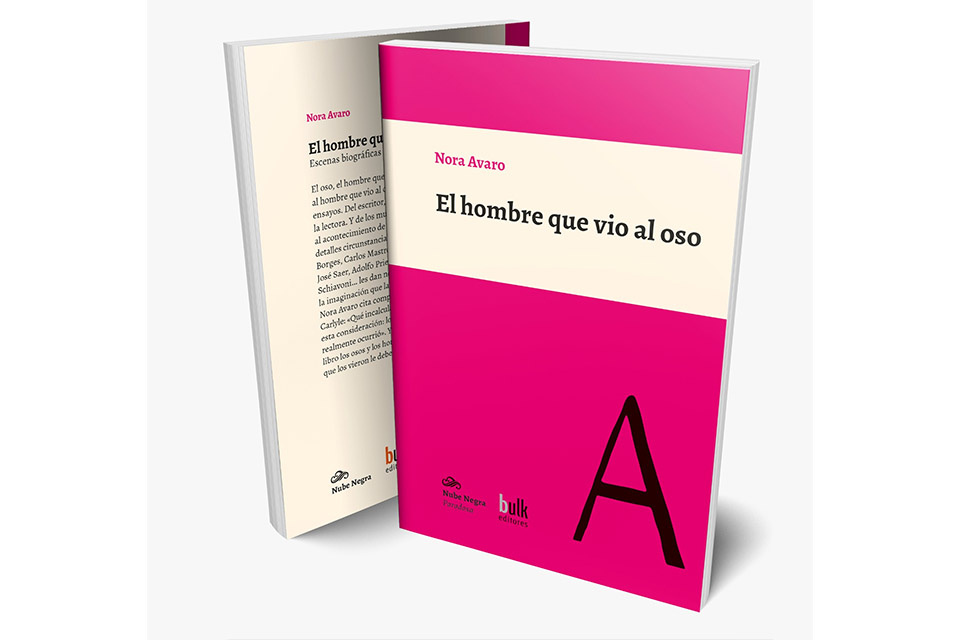Al contrario de lo que demanda la época (publicar, publicar, publicar: llenar de renglones el CV, sumar referencias, engrosar antecedentes), hasta hace no muchos años era difícil leer a Nora Avaro (había publicado junto a Analía Capdevilla en 2004 la antología Denuncialistas. Literatura y polémica en los 50, referencia obligatoria para el estudio de la generación de Contorno) y para saber de ella había que colarse en alguna de sus clases sobre literatura argentina en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario (¿quién que haya asistido a alguna de ellas no pensó: “esto debería estar en un libro”?). Desde hace un tiempo Nube Negra y Bulk, editoriales hermanas de Argentina y Chile respectivamente, han ido traicionando alegremente, con la complicidad de la propia Avaro, ese perfil bajo con la publicación de La enumeración (2016) y el breve y autobiográfico En La Salada (2022). Y ahora nos traen El hombre que vio al oso (Rosario / Santiago de Chile, 2024), que completa –solo por el momento– su bibliografía.
En un espacio –el de la academia y sus exigencias, que pueden rozar lo kafkiano–, donde campea la cita, la norma, la demanda de la eficiencia y la proliferación, y sin la ansiedad de la acumulación de títulos de posgrado y de papers en revistas homologadas, Avaro parece emerger de otro tiempo o, mejor, instaurar otro tiempo: el tiempo de la escritura. A veces morosa, detenida, mínima, a veces entregada al vértigo y la exaltación, la escritura y sus caprichos de ir de un tema a otro, de dejarse llevar por el devenir de las lecturas, de las ocurrencias azarosas, impredecibles, no sabe de instituciones, o elige ignorarlas, burlarlas, hacer como sí pero no, y solo responde, finalmente, a su propia ley.
El hombre que vio al oso reúne, como lo anuncia su subtítulo, Escenas biográficas, nueve ensayos que abordan, desde una aproximación crítica, el problema de la biografía. A través de la lectura de los textos en los cuales otros contaron las vidas de otros, Avaro explora la pregunta acerca de qué significa contar una vida o, mejor, cómo es que una vida se convierte en tal en el acto de narrarla. Los nombres de Virginia Woolf, Marcel Schwob, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Pretecca (el ensayo sobre su biografía de Carlos Mastronardi es el que da título al libro), Arnaldo Calveyra, María Teresa Gramuglio, Juan José Saer, Adolfo Prieto (de quien Avaro realizó una biografía intelectual), Benoît Peeters, Claudio Iglesias son algunos de los nombres que pueblan el libro.
El hombre que vio al oso es, de cierta manera, un manual para el biógrafo, un tratado ensayado en el devenir de una escritura que lee a biógrafos y se piensa a sí misma biografiando (los textos donde Avaro narra su trabajo con las biografías de Emilia Bertolé y Adolfo Prieto son imperdibles para entrar en la intimidad del proceso de la escritura biográfica), una escritura que tantea sus posibilidades, se asombra de sus hallazgos y va dejando los trazos de esa reflexión en frases iluminadas como las que siguen (citadas aisladas pierden el aura de cavilación con la que aparecen y se vuelven máximas que traicionan, de algún modo, el espíritu del libro): “Los archivos, no importan sus dimensiones constantes, son infinitos, están orientados al futuro, no al pasado”; “Es la tarea del biógrafo la que convierte el mero dato en hallazgo”; “Un buen biógrafo [debería] saber darles [a las cartas y materiales de un archivo] lo que toda vida escrita requiere: tiempo”.
Un manual, en todo caso, paradójico, pues lo que le dice al interesado en devenir biógrafo es que, más allá de las teorías, que se pueden ignorar, y del conocimiento que se tenga acerca del biografiado –que bien puede ser nulo, como le sucede a Avaro en el caso de Emilia Bertolé, su primer ejercicio biográfico–, a biografiar se aprende biografiando y se aprende cada vez, desde que la vida del biografiado no es algo que preexista al ejercicio de la escritura de la biografía misma: “la vida de un autor no es anterior a su virtual biografía”; “es la biografía la que le otorga vida al autor”.
Si escuchar la voz de Avaro dando una clase lleva a la idea de un libro, leerla nos remite a la voz. Una despreocupación por las convenciones académicas, el uso de exclamaciones o interjecciones, de giros coloquiales raramente vistos por escrito (menos en un texto crítico: “no la iba en menos”, “mete la nariz”, algún retórico “eh”, “agarrar viaje”) y la felicidad de su aparición en el desarrollo de los textos descentran la escritura –sin que pierda por ello las agudezas y la complejidad propias de un discurso crítico y ensayístico– hacía una zona de cierta gracilidad. En este sentido, Nora Avaro se inserta en la tradición del ensayismo inglés, cuya escritura, si bien cuidada, elegante y hasta exquisita (en cuántas partes de El hombre que vio al oso tuvimos que levantar la vista del libro para aplaudir la elección precisa de un adjetivo o un verbo: Borges, por ejemplo, “abrevia” la vida de Lytton Strachey; una imagen “cruje”), hace de la ligereza una virtud de estilo y busca mantener juntos, como decía Hume, “el mundo del saber y el de la conversación”.
Subrayamos, para finalizar, un momento del libro, en el que nos encontramos con una Avaro polemista (no es el único). Se trata de la “Posdata” en “El maestro esquivo. Mastronardi y Calveyra”, en la que, reviviendo la olvidada tradición de la discusión crítica, Avaro ajusta cuentas con un tal Mario Villagra, que la acusa, entre otras cosas, de ficcionar la escena de Mastronardi y Calveyra dialogando en el camarote de un barco con la que Avaro abre su escrito. Más allá de la justa retórica que brilla en ironías (“la sintaxis de Villagra es confusa, así que no llegué a entender del todo”, se excusa Avaro, destructiva), lo que se plantea es una discusión acerca de la condición literaria de la biografía como género: una mirada ingenua que defiende un supuesto realismo documental y hace de la escritura un mero (para usar un adjetivo que se repite en el libro) apéndice de la investigación; y otra –la de la autora– que no opone la memoria del archivo a la imaginación y que sabe que la verdad es un efecto poético que surge de la escritura en el trabajo con los materiales: la vida es, en definitiva, un acontecimiento poético.