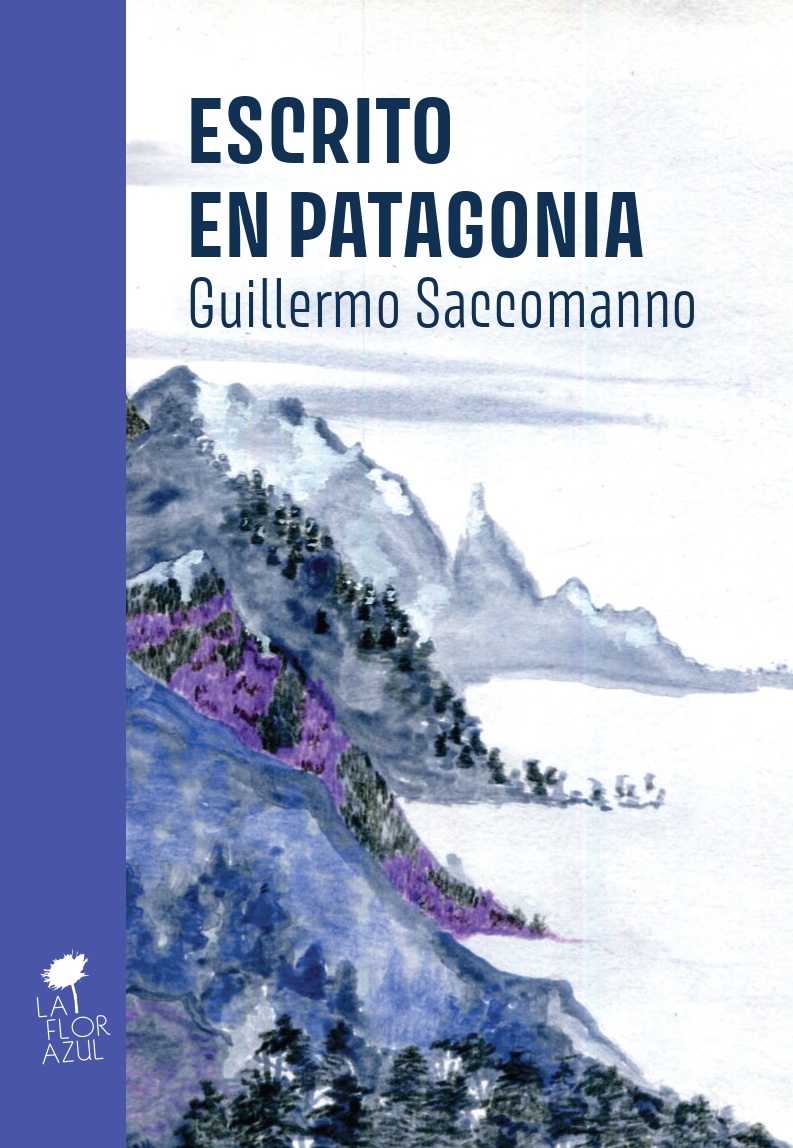Escrito en Patagonia reúne textos periodísticos de Guillermo Saccomanno escritos durante la década de 1990 en distintos viajes al Sur argentino. Se presentan en el orden cronológico en que aparecieron en los diarios y los primeros cuatro funcionan muy bien como introducción: explican la forma en que la escritura le sirvió al autor para pensar en profundidad lo que veía y escuchaba en esos viajes.
¿Cuál es el foco de atención cuando se escribe sobre la Patagonia? Tal vez, esa es la primera pregunta importante que se hace el autor. Según la tradición de los visitantes de la región, el foco es el paisaje. Sin embargo, por lo menos para un argentino, la comprensión del paisaje patagónico necesita del pasado, de la Historia, y eso, a su vez, lleva a lo político.
Estas “crónicas” tratan de pintar el escenario complejo de la región. Hay desde retratos de escritores como Chatwin, Brizuela o Bayer hasta narraciones de sucesos como la muerte de Carlos Fuentealba, los hechos en el penal de Ushuaia, la lluvia de cenizas del Puyehue, las consecuencias del descubrimiento en Vaca Muerta o el viaje de Shackelton en el Endurance durante la Primera Guerra Mundial. Saccomanno escribe “crónicas contra el olvido”: preserva historias que le contaron en sus viajes, y lo hace sin alejarse de la relación que tiene toda crónica con la oralidad por un lado y con la experiencia por otro. Por eso, Escrito en Patagonia ofrece ficción, testimonio, ensayo, descripción y también citas de lecturas anteriores pertinentes, tanto teóricas como literarias.
En todos los casos, el viajero es un narrador intensamente político. Por ejemplo, cuando define la obra de Chatwin (sobre todo En Patagonia) como “falseamiento de la realidad” y analiza la razón de ese “falseamiento”: la escritura de muchos “viajeros” del norte del planeta sobre los lugares “exóticos” que visitan funciona como una “apropiación literaria del territorio”. Esa verdad, tan bien explicada por Mary Louise Pratt en Ojos imperiales, está relacionada con la cuestión “centro/periferia”. La Patagonia “llama a la crónica”, dice Saccomanno, porque la crónica es parte de la conquista. “La historia negra del petróleo” y “En la colonia penitenciaria” son dos excelentes ejemplos de la prosa expresiva y bella con la que el autor maneja estos temas y también de la estructura inteligente que construye para presentarlos, muy alejada de la improvisación con la que suele relacionarse al género “crónica”.
“La historia negra del petróleo” es una descripción inolvidable de Caleta Olivia: sus habitantes, su historia y su paisaje desértico, arrasado por las empresas petroleras. Saccomanno examina ese panorama desde una perspectiva centrada en el colonialismo, en la entrega, que explica tanto las historias de algunos personajes (guardaparques, obreros, creadores de museos) como la sociedad y su lucha/diálogo con la naturaleza. La crónica muestra todos esos hilos al mismo tiempo representados, en los 90, por la enorme estatua del “Gorosito” (un obrero de la industria principal de la localidad), que nos recuerda que “alguna vez Caleta, como todos los argentinos, esperaba otra cosa de la vida”; y el Bosque Petrificado, destruido por los turistas y los empresarios. La realidad patagónica en la década menemista, lo que el autor llama “el relato de la Patagonia”.
El texto sobre el penal de Ushuaia funciona sobre un montaje impecable. Está dividido en veintiocho breves “capítulos”: los impares cuentan la “vida” de los presos en el penal a principios del siglo XX; los pares, el primer viaje de Saccomanno a Ushuaia y su visita a la cárcel a mediados de los 90. Como todo buen montaje, las dos líneas conversan una con la otra y ese diálogo recrea la crueldad, la injusticia y el espanto de la prisión y de su repetición banalizada (según el concepto de Hannah Arendt): la “disneylandización del horror”, el restorán de lujo instalado en el edificio, donde los ricos comen y beben, disfrazados con trajes a rayas.
En ese texto, se explicita una de las preguntas centrales del libro. Se la hacen a Saccomanno las maestras que visita en ese primer viaje después de hablarle de los suicidios de adolescentes y de explicarle que la “verdadera Ushuaia” no es la postal que ve sino la ciudad miserable que aparece cuando se funde la nieve: “La literatura, me preguntaron, ¿no debía hacerse cargo de esa situación?” En Escrito en Patagonia, la respuesta se busca desde la filosofía, la teoría literaria, la Historia y más: Sí, la literatura debe hacerse cargo. Y los viajes ayudan a entenderlo: en “Los maestros de Neuquén”, un profesor que enseña en cárceles le dice al cronista que esa experiencia “lo pone a uno distinto ante la literatura”.
Por otra parte, aquí, la “literatura” es muy amplia. Se definen y abordan varios géneros: crónicas, narraciones, ficción y “los testimonios”, centrales para contar la dictadura argentina en textos como “Un luminoso día de justicia”. El testimonio es importante porque une cuerpo y palabra: “es una narración pero la narración del testigo es parte de un cuerpo y sus marcas imborrables”, afirma Saccomanno. Las marcas en el cuerpo (que son rasgos destacados de toda la literatura del escritor) adquieren aquí una importancia esencial, por ejemplo, en esa “escena que no es improbable” (esa frase resuena de una manera especial en nuestros días) en la que alguien que sufrió torturas se encuentra con su verdugo en un local y se descompone. La mente recuerda pero el cuerpo también.
Y con eso, volvemos al paisaje: el cuerpo también recuerda experiencias extremas en la naturaleza. En esta colección hay dos textos fundamentales sobre nuestra relación con el planeta: Endurance, que cuenta el viaje de Shackleton al Polo Sur, y “El jardín de la catástrofe”, sobre la lluvia de cenizas volcánicas en Villa La Angostura. En el último, aparece otra respuesta posible al desastre ambiental: la de los mapuches que lo interpretan como “un aviso de la Mapu” para que recordemos que los lagos y los ríos “son seres vivos”.
Escrito en Patagonia es lo que pedían las maestras: literatura que se hace cargo de la “realidad”. Y que dice cómo hacerlo. En el homenaje final a Osvaldo Bayer, se pinta un “modelo de intelectual”: un hombre que puso tanto la mente como el cuerpo en su escritura y que sabía, como Saccomanno, que “el objetivo de nuestra palabra” es “desnudar la banalidad de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad del privilegio”. Tiene sentido que Escrito en Patagonia cierre con “Bayer, la función de la palabra”, en el que se explica el sentido más profundo de estas crónicas llenas de horror y de belleza.