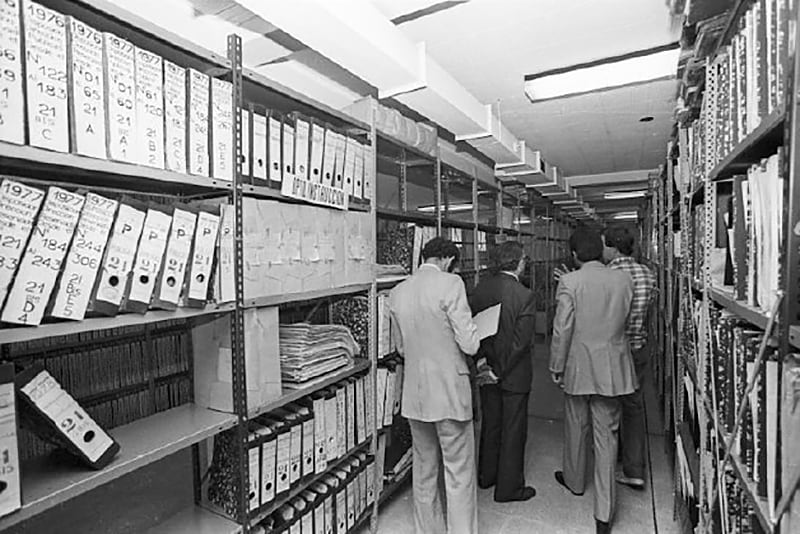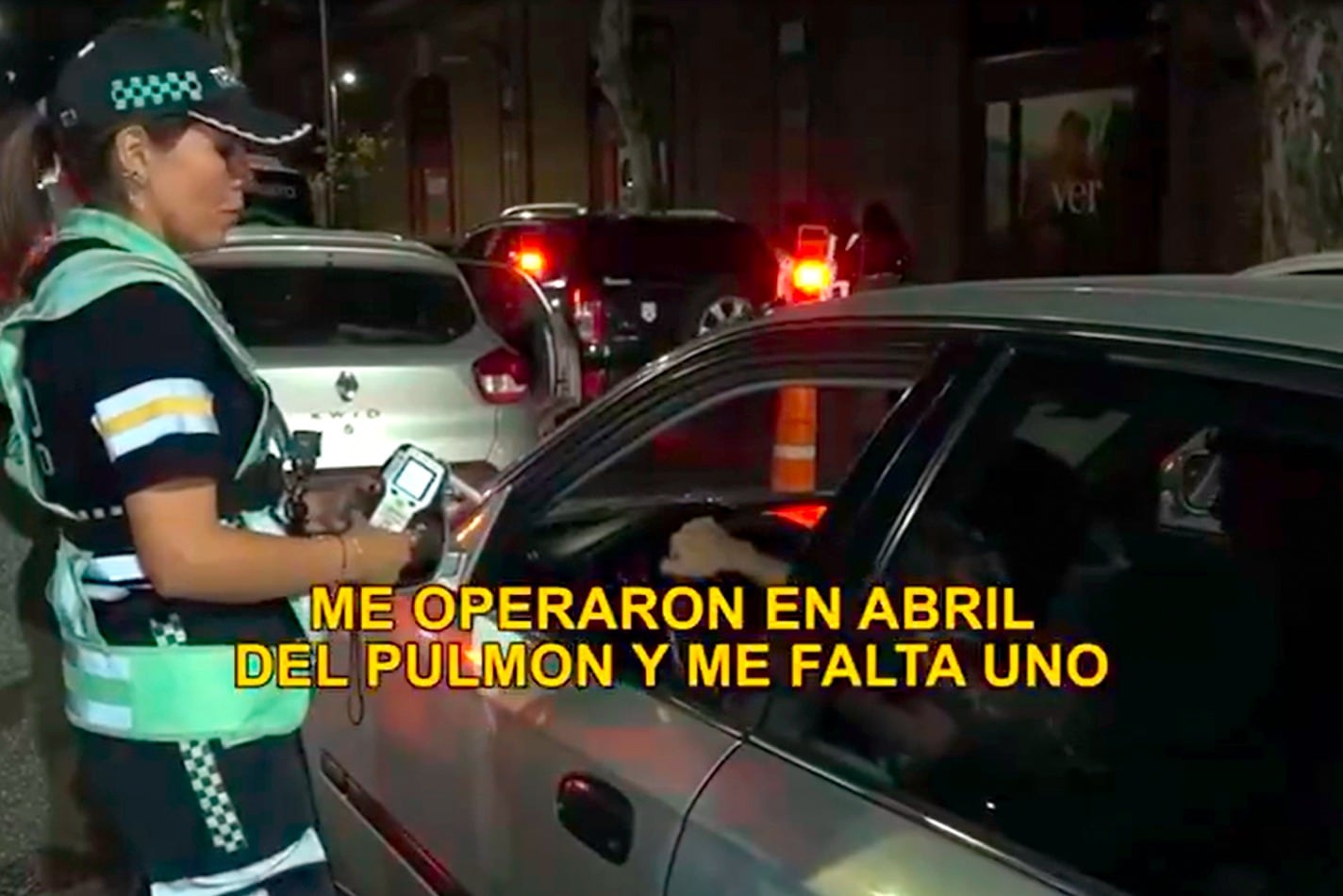Giros políticos y su reflejo judicial a lo largo de la historia
El patrón de acumulación desnacionalizador requiere su Corte
En los momentos de grandes virajes económicos, cualquiera sea su signo, siempre se produjeron cambios en la Corte Suprema. En particular, éstos se han dado ante modificaciones en los patrones de acumulación de capital.