El romero, además de ser un excelente condimento para carnes, salsas y guisos, posee otros usos inesperados. Un equipo de científicos del Conicet posó la lupa y descubrió que la aplicación de extractos de una variedad criolla protege los cultivos. Y, de esta manera, como si fuera una vacuna, evita que los patógenos los perjudiquen. Los análisis que realizaron en laboratorio llamaron tanto la atención que el proyecto recibió financiamiento internacional con el fin de convertirse en un producto comer
Una alternativa natural al uso de agroquímicos
El romero puede ser una "vacuna" para los cultivos
Desde un Instituto de Conicet en Rosario, un grupo de científicos comprobó que un extracto de la hierba podría proteger a las plantas de patógenos y prepararlas frente a una situación de estrés.


Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.
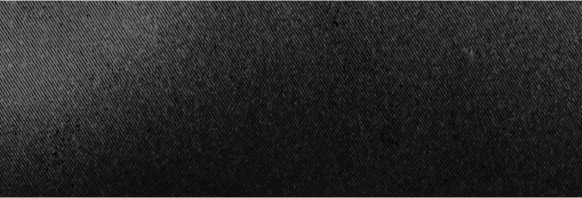



![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/pablo-esteban.png?itok=_-8eLPCE)

