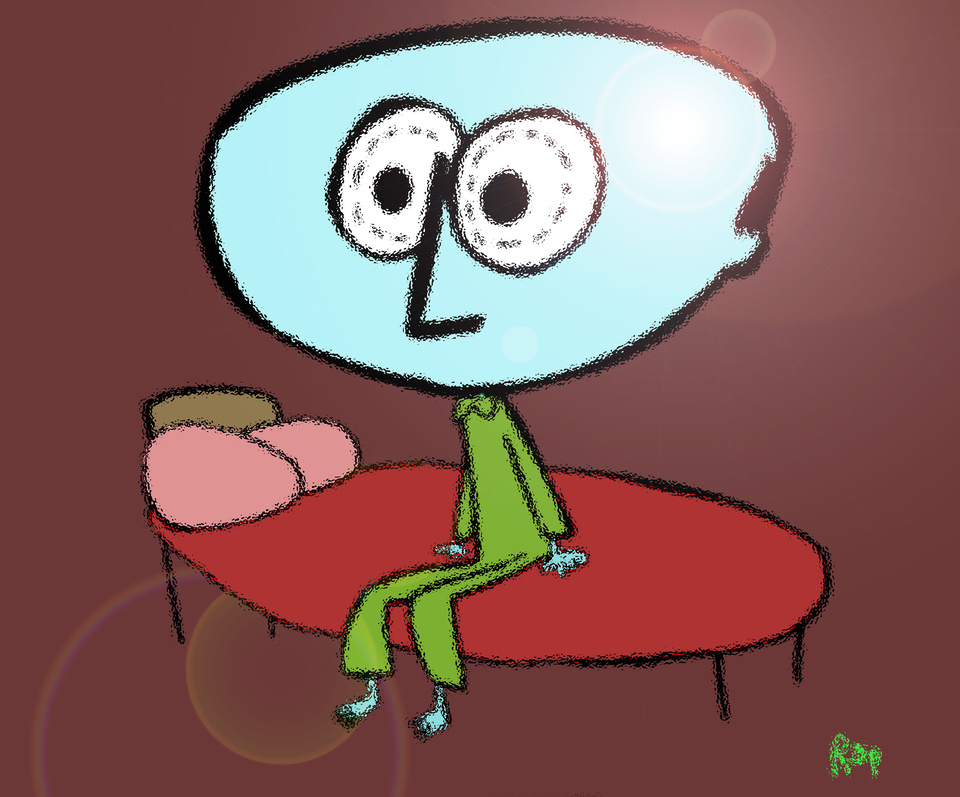El cuento por su autor
De ser pretenciosos y reduccionistas, podríamos decir que a priori hay dos tipos de cuentos, los cuentos que salen de un tirón -como quien escribe bajo el lema de Vicente Luy: la única forma de vivir a gusto es estando poseído-, y los que se construyen fragmentariamente, tomando algunas escenas de acá y allá. Este cuento es una amalgama de ambas, aunque se alimenta más de una que de otra.
A esta altura ya es baladí -con perdón del exabrupto borgeano- discutir los límites entre realidad y ficción. En ciertas ocasiones la flecha va en una dirección, en otras, toma el camino inverso. Jugar con la difuminación de esas dos categorías puede ser un juego perverso y hermoso; en todo caso, no hay nada más horriblemente hermoso que lo perverso.
El tono es, no hay tapujo en confesarlo, un préstamo de “Wakefield”, que tiene ya 190 años y se adelantó, incluso, a Poe: “Si el lector desea hacerlo por su cuenta, dejémosle con sus propias meditaciones”, ya que “tenemos la libertad de hacernos nuestra propia idea”. Ese relato, al que tan bien continuó Eduardo Berti en La esposa de Wakefield, nos lleva a que todos, de algún modo, somos personajes de un libro que desconocemos o que aún no se ha escrito, personajes de un autor anónimo que maneja los destinos de nuestro argumento desde un lugar ignoto.
Lo cierto es que uno deja de creer en sus propias historias cuando se aleja de ellas: demasiado cerca desaparece. En fin, que narrar puede ser una forma de continuar la experiencia o de clausurarla. Porque, como dijo Antonio Dal Masetto -y vale citarlo dos veces en un mismo párrafo-, la realidad exagera.
Para volver a y cerrar con Hawthorne: “Los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros, y a un todo, de tal modo que con sólo dar un paso a un lado cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar”.
Insomnio
Luego creyó entender que su vida había cambiado.
¿Había otros hombres —se preguntó entre los humores
del alcohol— capaces de mirar a un evento dado de sus vidas
y percibir en él el infinitesimal embrión de la catástrofe
que habría de cambiar el curso de sus vidas?
Raymond Carver
Cuando cuento la verdad omito muchos detalles
Amy Hempel
Fue apenas un tintineo, un parpadeo, lo justo para que todo volara por los aires. Pero para eso faltaba.
¿Qué podría decirse ante de contar los hechos? Nada. Así que, circunscribámonos a ellos, pero hagámoslo a través de supuestos.
* * *
Supongamos, entonces, que se trata de una fría y nublada tarde de invierno. Él fuma en el estudio, el único lugar de la casa donde se le tiene permitido fumar. Esa mañana ha amanecido con fiebre. La fiebre no es una fiebre más, sino que pone en riesgo su deseo -y ya sabemos lo que vale un deseo, y si no lo sabemos más vale que lo sepamos-, un objetivo que lo tiene atento desde hace semanas: ser el presentador del nuevo libro de uno de sus mejores amigos. No se trata de una ficción, ni de una crónica, ni de relatos: un híbrido que lo ha seducido como lector desde la primera página y que lo ha llevado a aceptar la propuesta sin miramiento alguno.
La cosa es que él está fumando en el estudio, que es el único lugar donde se le tiene permitido fumar, algo afiebrado, cumpliendo con su vicio a pesar del inestable estado de salud en que se encuentra, cuando oye el ring que viene de la computadora. Hay que decir que la computadora no es de él, sino de ella, y que el ring da aviso de la llegada de un correo electrónico.
Él exhala el humo, mira primero por la ventana hacia la fría y nublada tarde de invierno, los horneros que picotean como desinteresados en el césped, y después hacia la pantalla, pero lo hace con lentitud, para no marearse, porque entre la fiebre y la nicotina no todo se desarrolla dentro de él con la normalidad con que él lo pretende; la pantalla le muestra un correo electrónico, un correo electrónico que, sin abrirse, deja vislumbrar el germen de su contenido: “Muchas gracias: se ha acreditado el pago de su inscripción al Festival Internacional de Teatro”.
Es inmediato: un runrún, una maquinaria mansa que se enciende y traquetea, que comienza a emitir ciertas vibraciones, una maquinaria de que opera por repetición y constancia. Taca tac, taca tac. Como si alguien golpeara con los nudillos, con delicadeza, la tapa de la caja de Pandora para comprobar que su contenido sigue ahí dentro, justamente: contenido.
Él vuelve a la cama y abandona su cuerpo a las sábanas húmedas, bochornosas. Así, entre el vaho de la fiebre y el tamaño de una pregunta que crece y crece, lenta pero sostenida, pasa una tarde y un anochecer confusos y soporíferos. No me bajo, se dice, antes de quedarse dormido una de las tantas veces en que se queda dormido, no puedo dejar colgado a un amigo en ésta. Voy igual, se dice, con fiebre o sin fiebre. Sabe que en esa tozudez se juegan la salud y el tiempo -dos imprescindibles-, pero también sus temores y el don de la amistad -dos viejos compañeros de ruta-.
A qué juzgarlo, si no es a eso a lo que vinimos.
* * *
Podemos suponer también -porque las suposiciones, a veces, apagan esperanzas, pero en otras encienden certezas- que la mañana del día siguiente él amanece como si fuera otro, tal como es otra la mañana. Se siente repuesto, ya no hay rastros de la fiebre, ni pesares corporales, ni una sed desesperada. De la mesa de luz han desaparecido el blíster y el termómetro. Ni bien termina de desayunar, le escribe a su amigo diciéndole que toda va en camino, y le pregunta a ella si ya ha preparado los bolsos. Ansioso, y una sonrisa, es la respuesta.
Mientras trabaja en su estudio, mientras termina de apuntar las ideas -vagas, generales- de lo que habrá de decir esa noche, entre tarea y tarea, se dedica a hurgar en internet. Confirma la ciudad en que se desarrollará el festival, durante cuántos días, cuántas delegaciones, qué obras, y, sobre todo, los costos, y para quiénes. Una vez termina de armar la mochila, vuelve a preguntarle a ella: ¿estás lista? Ansioso. Esta vez es él mismo quien lo dice, y es otra la sonrisa.
* * *
No recuerda de qué hablan los primeros cincuenta, sesenta kilómetros. No lo recuerda él (no puede recordarlo porque el peso de los hechos le hará rescatar apenas fogonazos, fotos sueltas, relámpagos de la memoria) y tampoco lo vamos a inferir nosotros, porque no es de eso de lo que se trata, en este caso, ya que, aunque pueda sospecharse lo que piensa y siente y recuerda un hombre, eso es intransferible, al menos que se trate de literatura. Y si hay algo de lo que esto se trata, no es exactamente de literatura.
Su memoria rescata, sí, un puente, y una curva, y una bajada a una más de esas ciudades perdidas en lo profundo de la pampa húmeda. Y es ahí donde el personaje -él, sí, pero también el personaje que él es y que él mismo ha construido y el que de algún modo nosotros mismos estamos construyendo a medida que lo leemos, aunque en el fondo no se trate de literatura-, el personaje sale de ese traje de neopreno existencial en el que suele atrincherarse y, bajando la música (¿es Sumo, Patti Smith, Leonard Cohen?), le pregunta a ella:
“No te pregunté, ¿cobran la inscripción al festival de teatro?”.
“No”, dice ella.
Sí, porque ya nos decidimos: es Leonard Cohen. Es Leonard Cohen cuando canta “todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo / todo el mundo sabe que el capitán mintió”.
“No”, repite ella, después de un silencio que ambos pactan sin que fuera necesaria firma alguna, mientras él rescata más versos sueltos (“muéstrame lentamente aquello de lo que sólo yo sé los límites”; “levanta una tienda que nos refugie, aunque todos los hilos estén rotos”) y siente -o al menos nosotros suponemos que siente- que cada una de esas palabras de uno de sus poetas favoritos se le clava como una daga hecha de tinta. “Ah”, repite él, al mismo tiempo que subraya en el aire aquella estrofa (“Sé que tuviste que mentirme / sé que tuviste que engañarme / lo aprendiste en las rodillas de tu padre / y a los pies de tu madre / Pero, ¿tenías que abrirte camino en la calle caliente / cuando nuestros intereses vitales se hallaban / a mil besos de profundidad?”).
Y entonces, con el viejo lobo budista de cortina de fondo, ambos terminan depositando sus ojos en esa víbora de asfalto y líneas multicolores en que se convierte, sin cesar, la autopista, entregados a ese silencio ya pactado kilómetros atrás bajo un puente, en medio de una curva, junto a la bajada a una más de esas ciudades perdidas en lo profundo de la pampa húmeda, y así es como hacen mutis por el foro hasta la próxima escena.
* * *
La próxima escena es en un hotel de la Avenida Medrano que ella ha reservado hace unos días. “Mi amigo va a tener que vender diez ediciones del libro para pagarme el hotel”, le dice él a ella, mientras pagan, y hace que ambos se rían. No se han reído mucho hasta ahora, pero se ríen.
Desempacan, se hunden en el colchón, dejan pasar las horas. Se aman. Él percibe cierta atmosfera fría, distante, como si la pasión pudiese medirse con una escuadra o un cronómetro, pero esa nota podrá tomarla recién horas, días, semanas después, en un tiempo que ya no corresponde a este relato.
* * *
Imaginemos, ahora, esta escena. Imaginémosla porque sucedió. O porque nosotros nos inventamos que sucedió. Y, al imaginarlo, nos damos la posibilidad de que los planos de la realidad y la ficción vuelvan a difuminarse y nos desorienten. Así que, por qué no, tomemos por Guardia Vieja. Él sale del hotel, camina hacia el bar donde se hará la presentación del libro de su amigo -porque, no sé si lo recuerdan, ese era el objetivo del viaje- y, de repente, se encuentra ante la entrada de un estacionamiento. Se abre, ante él, de manera inesperada, un pórtico espacio-temporal: nada de ciencias ficciones, puro déjà vu, pura epifanía.
Se vuelve. Saca el teléfono del bolsillo. No importa, va con tiempo. Los ansiosos siempre van con tiempo. Abre la cámara. Saca la foto. Se la envía a ella. (La supone, porque ahora es él quien supone, desparramada en la cama con el teléfono en la mano, y lo que supone, tal como lo podríamos suponer también nosotros, es exactamente lo que está sucediendo.) “Frente a esta reja nos dimos el primer beso hace dieciocho años”, escribe, dejando que el predictivo haga lo suyo, busca el clip y adjunta la foto. Sí, con dos i, recibe, segundos después, en forma de respuesta.
* * *
Acá demos un salto, si de todos modos los personajes continuarán su camino, más allá de nosotros, que somos meros testigos circunstanciales. Resumamos la cosa en que ahí están, en el bar, él y ella y su amigo que presenta, feliz como nunca, su libro, y hablan con otros amigos y conocidos y colegas, y beben tragos y cervezas, y se sientan ante una mesa u otra, frente al público, y él presenta al autor y presenta el libro, y mira de soslayo a su amigo y lo ve sonreír de alegría, y acto seguido su amigo, el autor, habla, más que nada, del libro, porque de qué otra cosa va a hablar un autor en la presentación si no es de su libro, y cuando la presentación culmina siguen bebiendo tragos y cervezas y hablando con amigos y conocidos y colegas, hasta que la noche pide epílogo. Sinteticémoslo en esa enumeración y dejémoslo en suspenso, por si es él quien, algún día, en otro tiempo, quisiera agregar algo.
* * *
Vayamos a la última escena.
Ya volvieron al hotel, por la misma calle, tomados de la mano. Ya recorrieron, en una primera charla, de manera interrumpida, intermitente, algunos de los hechos de la noche. Ya entraron en la habitación, se desvistieron, buscaron las sábanas -ella con su piyama multicolor, él apenas semidesnudo.
Es en este momento donde podríamos presumir que todo comienza a terminar, aunque en realidad recién empieza. Porque acá es donde él oye el primer tintineo, donde todo se funde a negro con el primer parpadeo, donde intuye -porque la intuición es una de sus mejores armas, como para nosotros, lectores, lo es la conjetura- que esos dedos que antes teclearon con suavidad sobre la tapa de la caja de Pandora, ahora se van tentando de a poco con la posibilidad de abrirla.
“¿Seguro que no había que pagar?”, dice él, pero ella ya se ha dormido y no lo escucha. Y es tras esa pregunta -y bien saben ustedes que suele haber muchas preguntas, pero que algunas pesan más que otras- cuando se descubre insomne. Es un insomnio de hotel, de avenida, de noche trajinada, que lo lleva a observar de reojo las luces que se reflejan en la ventana y oír sin ecualización mediante el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto. Un insomnio en presente no continuo, sino sinuoso, como todo insomnio, un insomnio que busca perpetuarse en la palabra. Entonces él agarra el teléfono de la mesa de luz, abre el WhatsApp, busca su canal de chat privado y, después de confirmar que ella duerme, que sigue durmiendo, anota: “Se quedó muda la avenida / como si le hubieran extirpado / la amígdala automotriz / dejando a los insomnes / al desamparo / de sus propias sospechas”.
Y es después de eso que apaga la luz, y nosotros nos dejamos de suposiciones, porque ya era hora de que lo hiciéramos, y le permitimos, por fin, que siga su camino, sea cual fuere que le tocara.