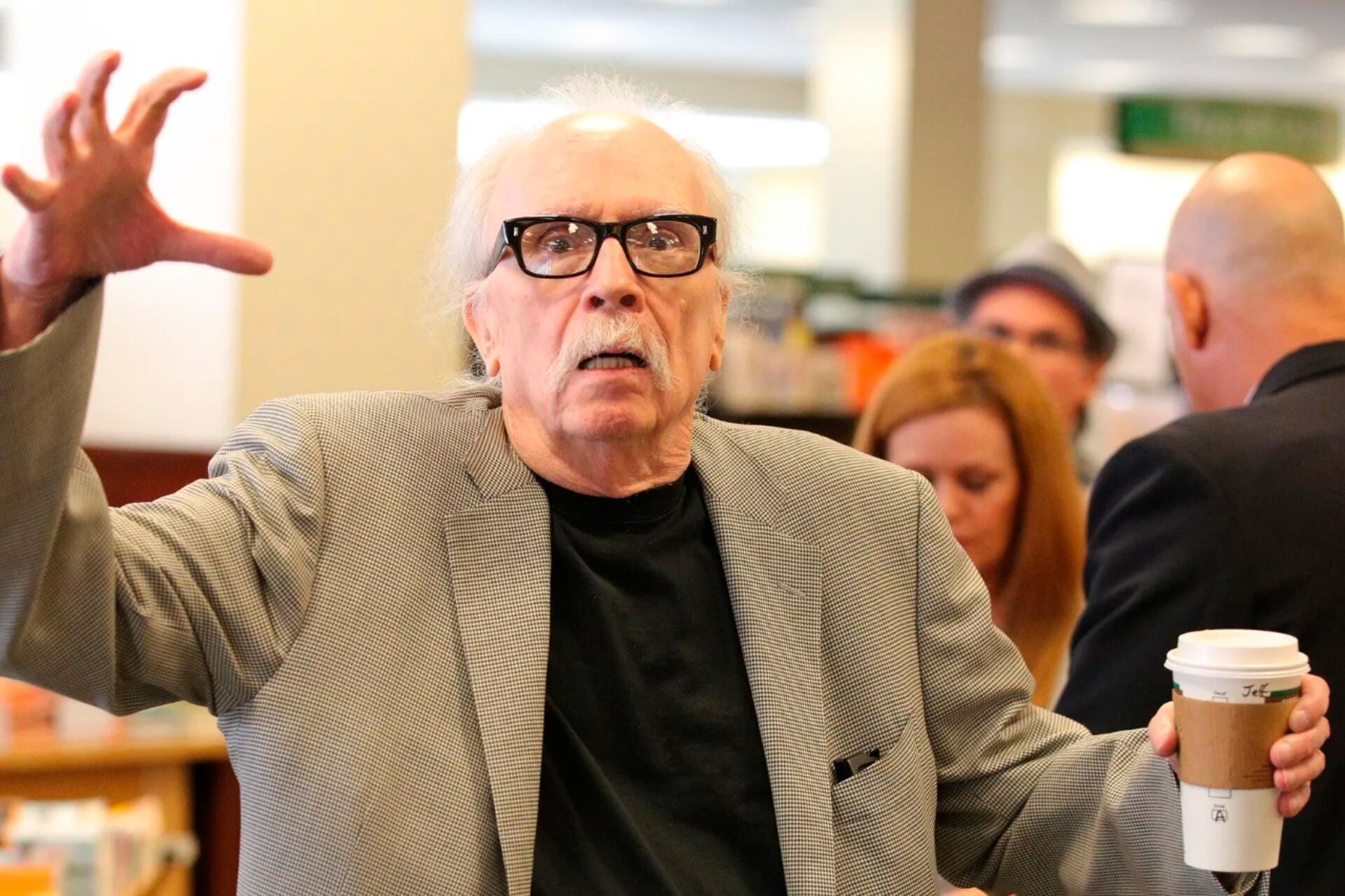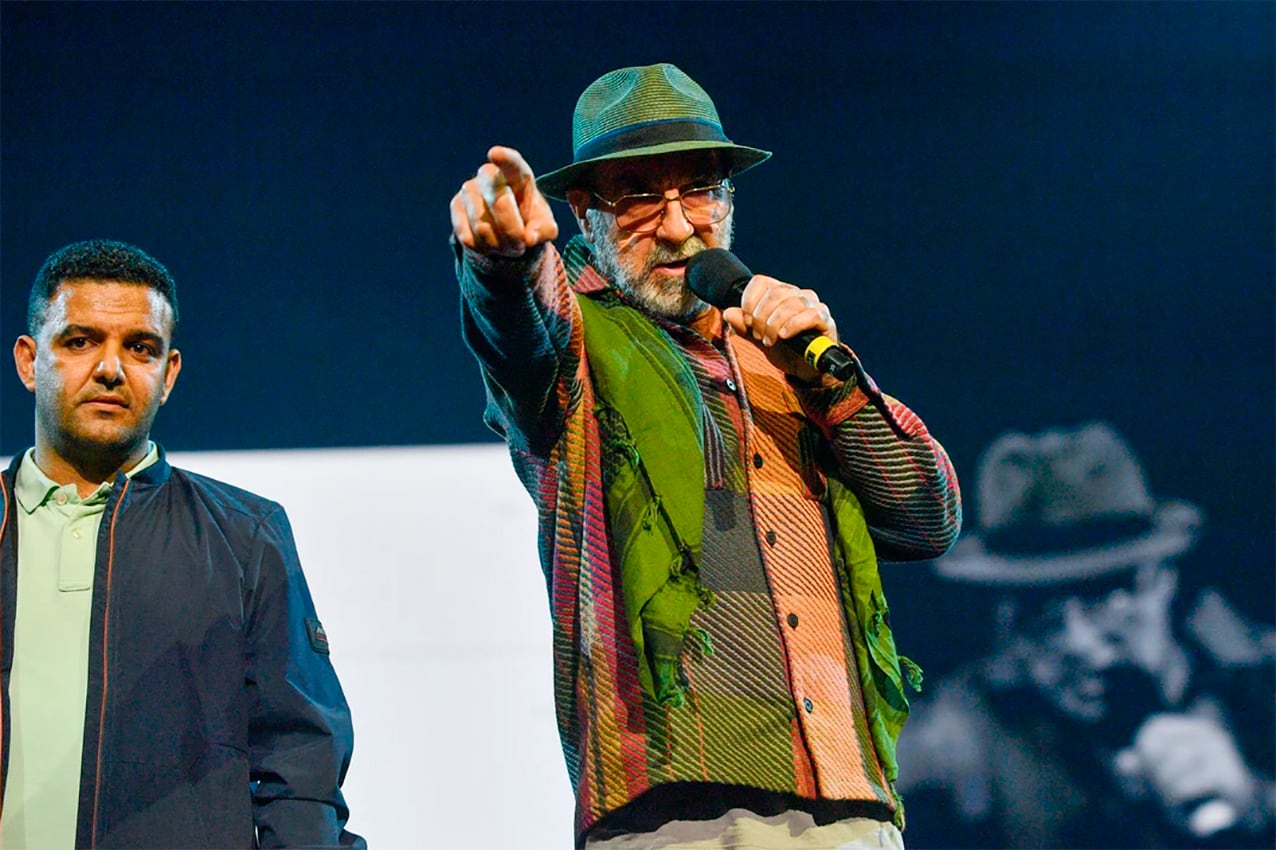Especialistas analizan el impacto de las deportaciones y la retórica antimigrante
Perseguir y deportar: la política migratoria en tiempos de Trump
En Estados Unidos, las organizaciones denuncian que los migrantes sin documentos viven altos niveles de miedo y ansiedad. En México, la sociedad civil pide un mayor acompañamiento a las personas deportadas.