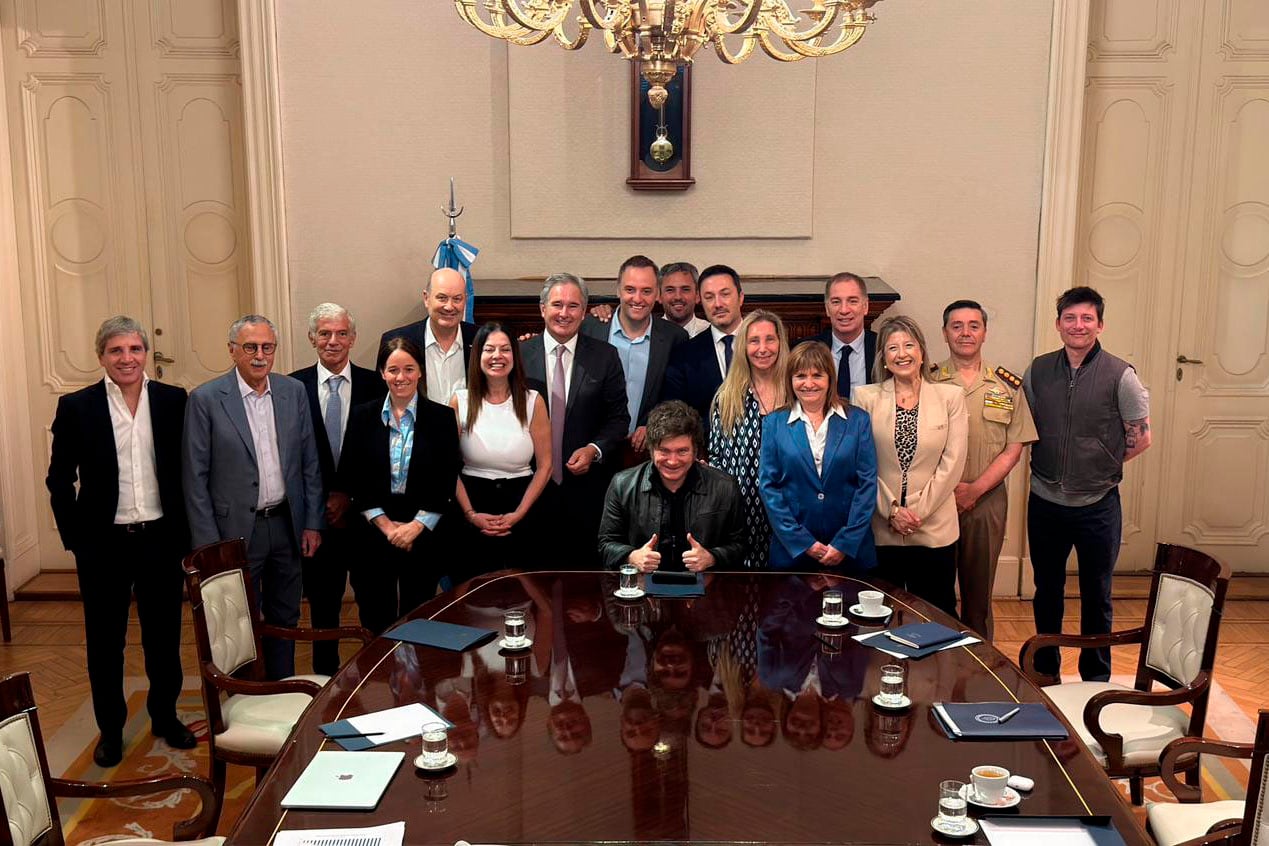Genocidios antinegro
El Congo y el Chocó
Las guerras en la República Democrática del Congo y el Chocó colombiano, aunque separadas por 11.000 kilómetros, comparten una tragedia común: la disputa sangrienta por recursos naturales estratégicos. Mientras el Congo sufre un conflicto silenciado con millones de muertos por el control del coltán, en el Chocó la guerra entre grupos armados por el oro, la coca y el territorio deja comunidades confinadas y hambrientas. Ambos casos reflejan una realidad ignorada: la explotación y el olvido de poblaciones negras cuya vida parece no importar ni a sus gobiernos ni al mundo.