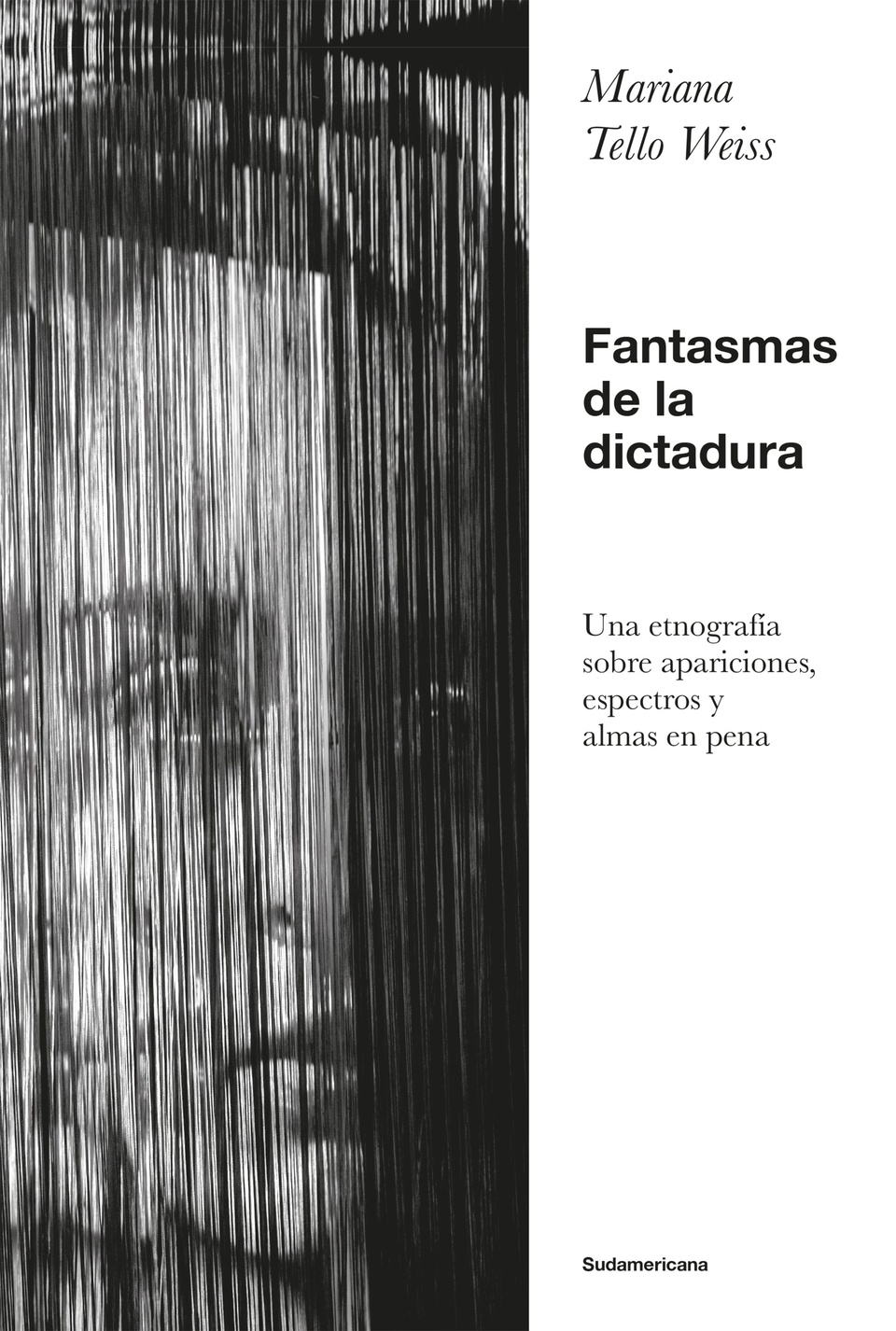Una mañana de octubre de 2012 en el Barrio Sarmiento, a la vera del río Matanza, en el conurbano bonaerense, un vecino revolvía la tierra y encontró restos humanos. Dio aviso del hallazgo al encargado de gestionar las necesidades comunitarias en representación de su manzana y, tiempo después, el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo identificar que se trataba de los restos de cuatro personas desaparecidas en 1975: Diana Triay, Sebastián Llorens, Ángel Gertes e Ismenia Inostroza.
Los cuatro habían permanecido secuestrados en un centro clandestino de detención conocido como Puente 12, situado en avenida Ricchieri y Camino de Cintura, a pocos kilómetros del lugar donde fueron hallados. Sus restos habían sido enterrados en lo que entonces fuera un descampado, un basural completamente desolado. Como dice Gabriel Rosenbaun, el tiempo hizo que en ese descampado, sobre esos restos, creciera un barrio donde finalmente alguien abrió un tajo en la tierra y sacó a la luz tanta sombra.
Una serie de hechos fortuitos desembocaron en el hallazgo. Los vecinos del lugar cuentan que a lo largo de los años otros restos aparecieron para perderse inmediatamente a causa de la desidia de capataces de obra o el temor de los pobladores a ser desalojados. A otros, quizás, se los llevó el río, el tiempo, las inundaciones. Los restos de Diana y Sebastián, de Ángel e Ismenia –por el contrario– permanecieron treinta y siete años allí, sin ser encontrados, pero sin tampoco perderse definitivamente. Las características de la tierra –dijeron los antropólogos– hicieron que los huesos se mantuvieran juntos y en perfecto estado de conservación.
Diana y Sebastián eran oriundos de Córdoba y militantes del PRT-ERP. Habían sido secuestrados en diciembre de 1975 en el barrio de Recoleta, en Capital Federal. En la casa de la que se los llevaron quedaron sus hijos, Joaquín y Carolina, de tres meses y un año y medio de edad. Los niños siguieron un sinuoso periplo hasta ser rescatados por su abuela materna. Desde entonces las familias no cesaron en la búsqueda de sus restos, de justicia.
DESAFIAR LA RACIONALIDAD
Meses antes del hallazgo –quizás al mismo tiempo que aquel vecino escarbaba la tierra–, César Marchesino, el compañero de Carolina Llorens, había visitado aquel barrio como parte de un monitoreo territorial, acompañando al Movimiento Campesino Indígena, en el cual Carolina milita. Cuando se les comunicó la noticia de que Diana y Sebastián habían aparecido, entre la emoción y el nerviosismo, bromearon sobre la “casualidad” de que ese mismo barrio, esa misma tierra que habían pisado fuera el lugar donde los restos esperaron. Intactos. Décadas. Hasta que una mano “compañera” los sacara a la luz.
Si la gente no hubiera estado tan organizada quizás no se hubieran animado a denunciar la aparición de los restos, dice Carolina. La coincidencia la arropa. La aparición de sus padres treinta y siete años después, en el seno de una misma organización, parece desafiar la racionalidad de la búsqueda. Quizás sus padres hubieran querido aparecer allí –conjetura–, entre la gente por la que vivieron, por la que pensaron que valía la pena morir. “Si no tenés alguna manera mística de explicar eso y todas las coincidencias posteriores no podés entender casi nada de esta historia”, afirma. Vivos y muertos cooperan para que el milagro suceda. Las formas de solidaridad entre unos y otros se expresan como una suerte de justicia poética, y también política.
Meses después del hallazgo, el acto de entrega de los restos de Diana y Sebastián tuvo lugar en el Barrio Sarmiento. Las familias de ambos decidieron que la restitución debía hacerse allí. No como un acto privado, sino como un acto público. Un acto al que asistiera el Estado, pero organizado por la gente que los había encontrado, en el territorio que les había hecho lugar. Ese día las autoridades –que solo de tanto en tanto se sumergen en las profundidades del conurbano bonaerense– se trasladaron hasta allí. El 28 de mayo de 2013, en un paisaje de casas construidas una encima de la otra y calles de tierra, en el medio de un furioso aguacero, tuvo lugar la restitución.
Hoy, los restos de Diana y Sebastián descansan en el cementerio de Unquillo, bajo un frondoso algarrobo. Sus tumbas están marcadas con intervenciones artísticas en metal. En el corazón de Barrio Sarmiento, la tumba anónima donde esperaron Diana y Sebastián durante treinta y siete años es desde entonces una suerte de centro espiritual. Allí, los vecinos y vecinas han apostado una cruz de enormes dimensiones que recuerda a las de los cementerios andinos. “Sebastián Llorens, Diana Triay”, reza su brazo horizontal, “desaparecidos el 09 12 1975, sus restos fueron encontrados aquí en 2012”, el vertical. Una corona de flores de papel cuelga de la cima. Alrededor del cenotafio, vecinos y vecinas dejan flores y velas. Las inscripciones en la cruz no muestran las clásicas marcas de las tumbas, en las cuales las fechas delimitan el comienzo y el fin de la vida de las personas, sino el hiato que la desaparición impone al tiempo. Ese espacio de no-vida y no-muerte en el que permanecen quienes no han sido encontrados. “Encontrados aquí”, rubrica la cruz; mientras que las placas del cementerio indican el entierro definitivo, el descanso de esos cuerpos en el lugar reservado para ellos, la existencia del cenotafio en Barrio Sarmiento denota el desdoblamiento del espacio de muerte, y también del espacio ritual, de pertenencia de esos desaparecidos aparecidos. Ahora, finalmente, muertos.
En el centro comunitario han pintado un mural con sus rostros y, cuando alguien llega de visita, reparten fotocopias con las historias de Diana y Sebastián. En ese espacio, dicen las mujeres del barrio, deambulan presencias. Presencias que dan miedo, pero que a la vez “son buenas” con los vecinos y vecinas. Presencias protectoras de los que luchan, que “cuidan” las maquinarias textiles de los talleres con las que muchas familias se ganan el sustento. Como las presencias están allí –dicen–, nadie ha entrado a robar. Diana y Sebastián están enterrados en Córdoba, cerca de donde vive Carolina y toda su familia, pero ella tiene la sensación de que, en realidad, hubieran querido quedarse en el barrio donde estuvieron todos esos años.
EL COLAPSO DEL LENGUAJE
He encabezado este epílogo con una historia que tiene un final “feliz” –y el lenguaje vuelve a colapsar, a dejarnos sin adjetivos–. O todo lo feliz que puede ser el final de una espera, el hallazgo de esa materialidad tan preciada que son los restos, el ritual que finalmente restablece un lazo entre los vivos y los muertos y sutura el cuerpo social desgarrado.
La última historia, la de Diana y Sebastián, transita todas las preguntas que han atravesado este libro. ¿A quién, a dónde, pertenecen esos muertos arrancados de sus lazos genealógicos y locales, adoptados por otras comunidades? ¿Qué duelos permiten cincuenta años después? ¿Qué relaciones tejen con los linajes –que continúan su curso– de los que fueron desarraigados? ¿Y con los elementos como la tierra y el agua? ¿Con las comunidades que cobijaron sus cuerpos? ¿Qué formas de la hospitalidad y del asedio revisten los modos de vivir-con-fantasmas en la posdictadura argentina? ¿Cómo observarlas, escucharlas, conocerlas? ¿Qué desafíos éticos, políticos, estéticos, implica escribir sobre ellas?
Empiezo por las preguntas del final. He dicho ya que todo lo que conocemos sobre los fantasmas de la dictadura se lo debemos a la literatura de ficción. La etnografía, y en particular la argentina, ha comenzado a tomarlos en serio solo hace poco tiempo. La literatura antropológica clásica –no carente de cierto sesgo colonial– está llena de fantasmas. Podemos leer a Malinowski y cómo describe la persecución de los kosi –los espíritus de los muertos en las islas Trobiand– por los campos de ñame, o cómo los Azande consultan oráculos a la hora de tomar decisiones sin experimentar el más mínimo conflicto epistemológico. Pero cuando se trata de temas consagrados –como el que nos ocupa en este libro– y atravesados por lógicas de comprensión que han logrado legitimarse solo a través de tornar estable lo siniestro, no se puede dejar de experimentar cierta vacilación, cierta incomodidad interpretativa.
No es muy diferente de lo que sucede con las propias personas cuyas experiencias recorren estas páginas. El modo en que Argentina se piensa a sí misma, y a sus divisiones, responde a un esquema de oposición sarmientina entre civilización y barbarie. A lo largo del trabajo de campo, estas apreciaciones sitúan la ciencia en el imaginario de una nación civilizada en su centro y la “creencia” en fantasmas, el folclore y las “supersticiones” se alojan en “el interior” del país. Lo cierto es que, en el plano de la experiencia, como hemos visto, se vive-con-fantasmas en una gama de lugares que están lejos de respetar esa división y la jerarquía que de ella se desprende. Los fantasmas insisten en aparecer: en las grandes ciudades y en el campo, en el centro del país y su periferia, en los barrios ricos, de clase media, en las villas. Los repertorios para lidiar con las apariciones, con los espantos y las presencias tienden a ser más eclécticos en los contextos en los cuales no se espera que las personas esgriman un discurso basado exclusivamente en la razón. Las búsquedas de justicia, de los cuerpos, pueden conllevar en paralelo visitas a médiums, premoniciones. Para aliviar las pesadillas, se puede ir al psicólogo o a curarse del susto. O al revés, en sus visitas en sueños los muertos pueden demandar ser encontrados, resolver asuntos pendientes. Los espíritus pueden ser consultados, se les puede pedir ayuda o protección. En algunas ocasiones, los pedidos se acoplan a calendarios y rituales religiosos, en otras forman parte de prácticas privadas. Lo cierto es que este repertorio de experiencias marcadas por lo que los muertos hacen o hacen hacer es lo que los dota de una particular manera de ser, de una existencia que –con todo lo visto– no resiste las clasificaciones ontológicas clásicas, en las cuales los espíritus de los muertos no existen, o al menos no deberían retornar o permanecer en el mundo de los vivos.
LA PALABRA JUSTA
En el primer texto que escribí sobre este tema me preguntaba si hablar de los fantasmas de la dictadura no constituía, en sí mismo, un acto de profanación. Hoy, pasada una década y mucho más trabajo de campo, pienso que hablar de ellos ha sido –por el contrario– una suerte de necesidad. Mía, en mi voluntad de indagar sobre el tema, pero también de decenas de personas que me acercaron relatos, se dispusieron a pensar conmigo aun sobre la premisa de lo inexplicable, a hablar de sus fantasmas, a corregir los textos buscando la palabra justa. Luego de todo este proceso, que en ciertos momentos adquirió las características de un viaje, pienso que escribir este libro, incluso en un lenguaje balbuceante, es darle estatus de existencia a aquello que está en el corazón de –como dice Mariana Eva Pérez– una política de Estado destinada a la producción masiva de espectros.
A lo largo de este tiempo, esos muertos reclamaron una forma de atención y de escritura que tuve que inventar. Una que acompañara los caprichos de sus apariciones, el lenguaje balbuceante de los vivos, sus ceremonias. Lo inefable. Y entonces, al final, vuelvo al principio de este libro. A su dedicatoria y su comparación con la invocación y la plegaria. Durante esta investigación el contacto con el tema rara vez se agotó en algún momento de la jornada. Si durante el día visitaba lugares, hablaba con las personas o escribía sobre sus fantasmas, en las noches los espectros me visitaban. Constantemente. Soñaba con ellos, o quién sabe. A veces era una presencia que sonreía apacible, sentada en la punta de mi cama. Padres y madres, abuelas de amigas y amigos que aparecían, que a veces dejaban mensajes. Niños pequeños correteando a mi alrededor, riendo como si la muerte nunca los hubiera alcanzado. También fantasmas hostiles, atormentados, demandantes. Mis tías nonagenarias, preguntando si ya había encontrado el-libro-donde-ya-estaba-todo-escrito. Mi madre, solo una vez, invitándome a contemplar en silencio un mar que nunca visitamos.
Entonces, cada noche al cerrar los ojos comencé a decir sus nombres uno por uno. A pedirles perdón por perturbar su descanso, a darles las gracias por dejarme escribir sobre ellos.
Comprendí que su descanso y el mío habían quedado indefectiblemente entrelazados. Solo entonces pude dormir.