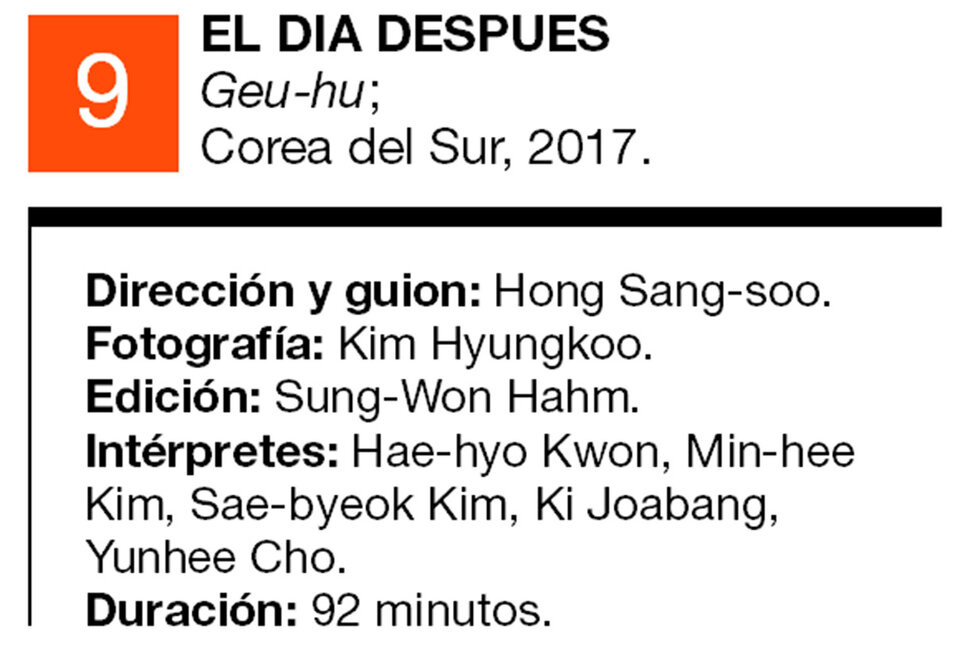Hay dos tipos de espectadores en Argentina para el cine del gran director coreano Hong Sang-soo. Por un lado están aquellos que lo siguen devotamente desde sus comienzos, cuando su obra se dio a conocer ya en el primer Bafici, allá por 1999, provocando un deslumbramiento que a diferencia de otros nunca se desvaneció. Más bien, todo lo contario: Hong se fue afirmando película a película (y ya van veintiún largometrajes en veinte años), sumando nuevos seguidores con cada una de ellas. Entre esta creciente comunidad cinéfila, no es habitual comparar un film con el precedente –en apariencia todos muy similares– tratando de dilucidar cuál es mejor o peor, como sucede con cada novedad de Woody Allen, por citar un caso frecuente. La actitud ante el cine de Hong es otra, la de entregarse al fluir de una obra que es como el río de Heráclito: su cauce es siempre el mismo pero el movimiento de sus aguas es constante y cambia tanto como quien se sumerge en ellas. Hay una rara armonía en esa obra-río, en gran medida hecha de opuestos, empezando por uno básico y consubstancial a su cine: el hombre y la mujer, alrededor de quienes gira obsesivamente todo su mundo.
Frente a los espectadores primerizos (que son mayoría, considerando que solamente uno de sus films previos, titulado En otro país, tuvo estreno comercial en Buenos Aires, y eso debido a que su protagonista era Isabelle Huppert), es más difícil explicar el embrujo de Hong. Sin embargo, El día después, su largometraje más reciente, presentado en competencia en el último Festival de Cannes, puede ser una excelente carta de presentación, en tanto se trata no sólo de uno de sus films más depurados sino también uno de los más consecuentes con el cauce primigenio de su cine, tanto que recuerda inexorablemente a su tercer largometraje, Virgen desnudada por sus pretendientes (2000).
Filmado como aquel en un prístino blanco y negro, El día después tiene también una estructura muy geométrica, tanto en su construcción dramática como en la disposición de los planos. Si entonces la figura era la de un triángulo cuyos vértices estaban conformados por una mujer y dos hombres, aquí en cambio se trata de un cubo de cuatro personajes (un hombre y tres mujeres) al que el director deconstruye como si se tratara de un Rubik en el que nunca es posible restablecer del todo el orden de sus piezas.
La anécdota no podría ser más sencilla: un vanidoso editor de libros, también prestigioso crítico literario, se enfrenta ya en la primera escena a las sospechas de su mujer, que está convencida de que lo engaña. El hombre inicialmente no lo admite ni lo niega, pero ese mismo día ocurrirá el primero de los varios malentendidos que jalonan el film, no exento de cierto humor absurdo pero siempre muy sutil. Su mujer confunde a la nueva empleada del editor con su joven amante, que en verdad es otra.
Nada más ni nada menos. Un film de cámara, de una economía –formal y de producción– ejemplar, rodado en tres o cuatro locaciones: la cocina del matrimonio, la pequeña oficina editorial y un par de restaurantes donde se habla mucho y se bebe aún más. La gracia –tanto en el sentido de cualidad como en el de revelación– de El día después está en el modo en el que Hong distribuye esos personajes y situaciones al punto de que pareciera que el espectador estuviera conviviendo con ellos y hasta pudiera extender su brazo y pedirles que también a uno le sirvieran un vaso de soju.
Al margen de unos breves y desconcertantes saltos temporales, que Hong suele practicar como para mantenernos alertas, sabiendo que la disrupción es una de los signos de estos tiempos, El día después se desarrolla esencialmente de modo lineal y aristotélico, algo que no había hecho en sus films inmediatamente anteriores. La clave, una vez más, está en la infinidad de mínimas variaciones que introduce en su puesta en escena, que algunos han asociado al jazz pero que quizás pueda tener una mejor analogía en las célebres Variaciones Goldberg de Bach, en donde las melodías pueden variar, pero subyace siempre un tema constante.
El plano secuencia es una de las marcas de estilo favoritas de Hong, pero nunca de un modo ostentoso, sino estrictamente funcional. Las conversaciones de sus personajes pueden durar unos cuantos minutos y el director nunca duda en sostener el plano sin cortes, construyendo así una tensión creciente. Pero cada uno de esos planos, muy similares, está resuelto de manera diferente: con un paneo de la cámara hacia uno u otro personaje; con un zoom que abre o cierra el plano en un momento decisivo; o con un movimiento dentro del cuadro, cuando se incorpora un personaje que antes no estaba.
¿Y de qué se habla tanto? Al principio, puede parecer que solamente de banalidades. Pero poco a poco se van planteando preguntas esenciales que no siempre tienen respuestas, ni para los personajes, ni tampoco para el espectador y que Hong simplemente tiene la virtud de volver a plantear: ¿qué entendemos por la realidad?, ¿qué esperamos de la vida?, ¿qué es el amor? Sin unos actores excepcionales –como son los de la troupe habitual del director– ninguno de estos interrogantes tendría la verdad y de dolor con el que golpean en el pecho.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/luciano-monteagudo.png?itok=HQyKAwI7)