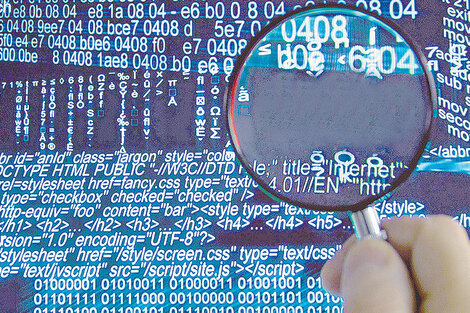Las sociedades de control no son una novedad. Sea esta denominación más leve que convincente, sin embargo da una idea de la mutación radical que ha sufrido la idea de ciudadanía, de trabajo, de vida en común, de arte y de técnica. Acostumbrados a pensar en todas estas esferas como si fueran autónomas pero con libertad de relacionarse entre sí, finalmente las vemos deglutidas por algo superior a ellas. ¿Un nuevo tipo de Estado, una nueva forma de crear comunidades productivas? No parece que esto, aunque se invoque, sea la clave de las transformaciones. Si los ámbitos antes vinculados a sus ordenamientos inherentes –por burocratizados que estuvieran–, podían entrelazarse, es porque pertenecían a la vieja herencia de los estados nacionales, de las fábricas dentro de la ciudad o al costado de los ríos, del paisaje industrial y de los barrios que desafiaban al ciudadano con el trabajador y al trabajador con el ciudadano. Una sociedad no solo era una disputa de sectores sociales sino de esferas públicas con tabiques provisorios pero activos. Justicia y medios de comunicación, policía y empresas, entidades deportivas y sindicatos, ministerios y confederaciones laborales, educación y tecnologías, eran entes interdisciplinarios. Hoy los rige una agencia de control sigilosa, etérea y omnipresente. Es montaña de acero de los datos infinitos que todos somos, en nuestras vida, preferencias y pensamientos.
El memorial de las policías secretas –que heredan la milenaria idea de “archivo” como gobierno de los guardianes del memorial público–, era todavía el sector que acotado pero amplio, recogía informaciones y desplegaba actos que el público en general no debía conocer. Eran los expertos en los grandes temas que trató literariamente un tal Jorge Luis Borges hacia los años 40 del siglo anterior. La conversión, la infamia, la traición, el doble juego de las identidades. Todo ello, por más literario que fuera –Borges toma estas cuestiones de Chesterton y Conrad– no dejaba de producir grandes organizaciones conspirativas a favor del Orden Estatal, que absorbía personajes de todo tipo. Auscultaban el vasto mundo político para detectar sus eslabones flojos, sus vidas fracturadas, sus exaltaciones que luego podían imitarse y verse por su doblez. La palabra “quebrado” para dirigirse a las conciencias ha sido ya ampliamente superada por la “invención de los humanos”, pero no como Shakespeare, sino como la así llamada Big Data.
Pero sin que nada de esto haya dejado de crecer ante nuestros ojos, nociones como “sociedad del conocimiento”, “teoría de la información” o “trendings topics”, que usan personas serias –y no tiene porque no ser así– también se han convertido en apoyatura de vastas nociones de control sobre la población, al punto de que todo individuo ya es un ente previsible, y más allá de eso, inteligible antes de que actúe, consuma, ame o reniegue. Y desde ya, cuando actúa, es como si en él operaran fuerzas que le dirigen el habla, según la gran fábula del muñeco inerte que jugaba ajedrez asombrosamente, pero dentro de él habitaba el genio maligno cartesiano que ordenaba sus sabios movimientos. ¿Por qué sociedad del conocimiento? ¿Antes, cuando vivían Marx, Hegel o Spinoza, o más cerca Freud, Einstein o Wittgenstein, en las sociedades no había conocimiento?
Vaya si los había, de una manera cuya calificación no puede repetirse ahora. Lo que no había era esta forma de señalarlo –llamándolos sociedad del conocimiento–, pues era obvio que los dos conceptos se superponían, se apretujaban, se combatían mutuamente, se negaban uno al otro, y se reconocían como parte de un laborioso juego entre el sentido común, las pedagogías y el afán filosófico y moral. No se trataba, como hoy, de la ideología de las grandes corporaciones. De modo que estamos ante una tautología incomprensible, que se declara a sí misma inmune para inaugurar otra era, pasando a limpio los conocimientos anteriores datados en miles de años, a través de redes, formas de escritura y denominación de vastas operaciones técnicas, con nuevos nombres propiciatorios.
Entonces, con nuevos procedimientos llamados “viralización” –tomado de la biología–, entendemos la manera en que circula un conocimiento. Entonces, con un procedimiento llamado “visibilización”, entendemos al modo de presentarse públicamente de la persona, según sea reconstruida por escenas, imágenes y diseños de gestualidad en los grandes medios, que consagran y desechan. Son “actores sociales”, sí, pero no como los de la vieja teoría política, sino involuntarias conciencias fundadas en operaciones técnicas que las preceden y las fundamentan. Nunca como hoy rige la idea de alienación. Pero nunca como hoy ha sido borrada de los catálogos de discusión en nombre de su reemplazo por una tesis de la felicidad comunicativa. Habermas la llamó razón comunicativa y la quiso hacer parte de una democratización general del mundo de vida, regido por lo que llamó intersubjetividades. No fue lo que pasó.
Vivimos bajo el reinado omnipotente de la circulación financiera en tiempo futuro. La temporalidad dialéctica ha sido reemplazada por pensamientos como los de Sturzenegger o Peña, por decir poco. Asomamos al abismo de una descaracterización del mundo del conocimiento articulado por argumentaciones, fervores discursivos y creencias a las que el mito arcaico, no ajeno a ellas, antes las reconforta que las engaña. Todo eso parece estar acabándose. Las esferas estatales se convierten en prisiones horarias y la persona laboral rige sus pausas según los pasajes que haga por los molinetes de control para que los compute el gran hermano “modernizador”. En las fábricas, todo trabajador tiene sobre sí la sombra robotizadora. El trabajo inmaterial, saludado por Toni Negri como una forma de la “inteligencia general” que nos acercaba a la emancipación, se torna un intente utópico de derecha para fabricar objetos reales a partir de computadoras tridimensionales.
Los peritajes reemplazan a la razón crítica, los juzgados son agencias de espionaje y destrucción de reputaciones y vidas personales, las redes sociales –con la importancia que les reconocemos–, no logran ser rescatadas del paraíso siniestro de la injuria serial, tomada como práctica cotidiana de gobiernos denominados, para abotagar a la población, de “derecha moderna”. Son las más las oficinas gubernamentales que lanzan su vitriolo anónimo para “tendenciar la opinión”, que los hospitales, escuelas y dispensarios. Un comedor escolar hoy puede ser una experiencia 3D, y una pileta de natación impostada un juego que hubiera añorado Lewis Carrol. Nunca como hoy tener una biografía es peligroso. En realidad no hay más biografías. Hay una suma de actos que tienen siempre y para siempre un reverso inconveniente, que un gobierno de las tinieblas decide cuándo sacar a luz. Grandes emporios comunicacionales viven de este procedimiento que vuelca vidas hacia el precipicio, y se convierten en sustitutos de Juzgados y Cortes Supremas, con la complicidad de éstas.
La vieja noción de Ley, que viene de antiquísimos “nomos” que las civilizaciones descubrieron como falla necesaria de sí mismas, ya no importa más, reemplazada por ilegalidades constantes de los gobiernos, que no tienen otro humus donde desarrollarse. Pero no abandonan la aplicación de la ley para demoler existencias, regular la producción o el flujo de información (réplica del flujo financiero), pero de una ley que supone controles poblacionales, desnudamiento de toda privacidad, o uso de la privacidad como súbita condena pública, mientras se reservan para los gobiernos la excepción permanente. No se gobierna hoy sin el predominio de lo ilegal para decidir a quienes se aplica la ley. Esta pasa a ser entonces una ficción o una noticia carcelaria para miles de personas. El “dar protección” es un teorema de la “sociedad del conocimiento”. “Soltar la mano” un corolario de ese teorema de las teorías de la información. Las Oficinas Inquisitoriales Secretas se colocan en la situación de redes sociales, y en estas crece el comercio electrónico como una pastoral que compite con los bancos, mientras estos mantienen un poder cada vez mayor sobre los límites que definen quiénes caen para siempre en la servidumbre o el hambre –según el concepto de “rareza” de Sartre–, o quiénes son beneficiarios de la “bancarización”. De nada sirven los inquisidores y defensores de un republicanismo de utilería, pues usan esta palabra al servicio del desdoblamiento de un conjunto de empresas en una forma de gobierno. El arquetipo humano pasa a ser el ejecutivo en bicicleta, que la ata al poste de la esquina con una cadenita frágil para subir luego a su despacho a tomar las medidas contundentes. “Despídase”, “cáigase”, “abrúmese”, “jódase”. Luego se toma un agua mineral five o clock y consulta a ver si no hubo “conflicto de intereses”.
No hay un gobierno, hay un hashtag gobernado por la idea de “Corrupción K”, que traza una línea teológico-psiquiátrica en la sociedad, que habilita fervores de linchamiento y corrosión de la lengua general hablada en un país. No puede haber justicia si la domina un concepto que hace del uso público del idioma una constante composición de enunciados pétreos, imanes candentes que lanzan fuego hacia cualquier interlocutor, un rezo de sentina que se pone en el lugar de las viejas religiones, que aún creen que hay conciencias libres. También el accionar político dice creer en la existencia de tales conciencias. Suponen dirigirse a hombres y mujeres libres. Pero antes sacan de su cámara gesell, o de sus arquetipos estadísticos, a qué cosa llamar libertad. No es fácil definir que por ese grandioso ente histórico, entienden nuevas formas de sometimiento, y mucho más fácil es imaginar que este tipo de gobierno que hoy cunden en el mundo, son menos los inventores de estos dispositivos que rehacen la libertad humana, que el resultado de haberse casi completado el ciclo de la extinción de las ciudadanías –no las llamaré “empoderadas”–, sino conscientes de que hay poderes con los que disputar y otros poderes de la restitución más de lo humano, que habrá que reinventar.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Horacio%20Gonzalez.png?itok=PaFczAZ_)