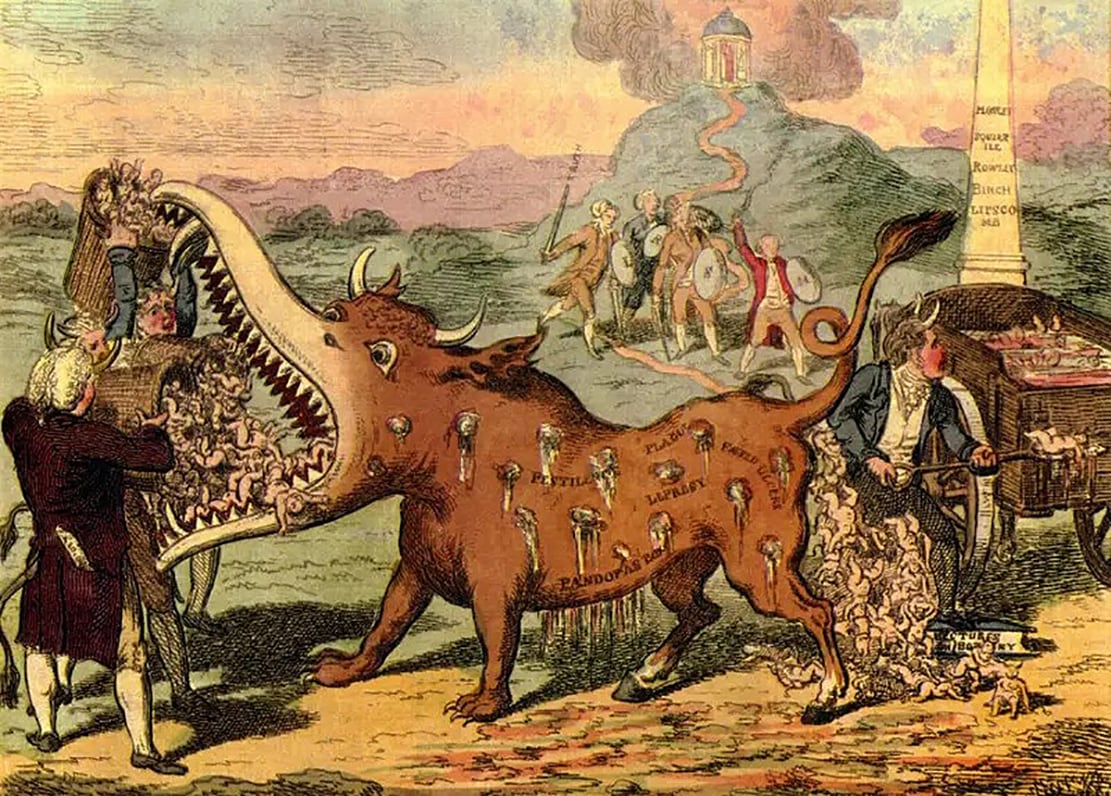Soy feminista
Desde las calles hacia el centro de zonas protegidas a los deseos de los movimientos políticos, como son los programas de chimentos, el feminismo se ha instalado como debate, como imperativo ético, como posibilidad cierta de cambiarle la vida a muchas. Es lo que sucede cuando se dice ¡basta! a la violencia sexual, sea quien fuere que la ejerza. Es una revolución existencial que ilumina de otra manera la historia propia y la colectiva. Pero ¿se puede cerrar una definición sobre qué es el feminismo más allá de decir que es un movimiento político y social emancipatorio? Porque nos atraviesa el cuerpo, elegimos compartir experiencias y modos de ver feministas para abrir más preguntas que certezas, para seguir entablando diálogos.