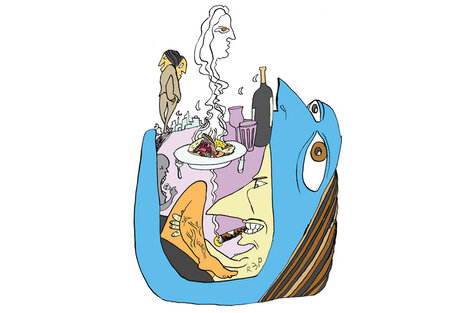El cuento por su autor
Una noche en que volvía a mi casa con hambre y sin plata y no encontraba las llaves en la mochila me puse a pensar en esos pequeños descuidos que te complican la vida: si hasta dos minutos antes yo era un hombre que caminaba hacia la comodidad de su departamento con la expectativa de poner algo en el microondas y disfrutar de la noche, ahora, por culpa de (la ausencia de) esos pedacitos de bronce de tres centímetros, era un tipo famélico destinado a perder tiempo y energía en resolver un problema fastidioso y absurdo. Días después un amigo me habló sobre la discusión que había tenido con su mujer cuando estaban a punto de sentarse a comer, mientras la comida se enfriaba en la mesa. Enseguida mi cabeza unió esas dos situaciones y anoté en el Word una frase larguísima que empezaba así: “Un cuento sobre un tipo que llega cansado del trabajo y su mujer lo recibe con su plato favorito…”. En los días siguientes intenté tirar mentalmente de algunos de los hilos que había dejado sueltos en ese disparador pero no sé me ocurría nada. Hasta que implementé lo que suelo decirles a los participantes de mi taller literario: “El desarrollo y la trama de un relato no vienen solos: hay que sentarse, anotar lo que se te pase por la cabeza y el mismo aliento de la escritura te va empujando a seguir escribiendo y construyendo personajes y situaciones ahí donde un rato antes no había nada”. Y las frases largas con las que continué me sirvieron como correlato del vértigo mental del protagonista y también para no detenerme a pensar demasiado; así aparecieron las ideas y los personajes y escribí la primera versión del cuento (antes de la etapa del pulido y del acomodamiento de los párrafos y las palabras) casi de un tirón, como si una voz extraña me la fuera dictando al oído.
Carne al horno con papas
Por Ignacio Molina
Un hombre vuelve cansado del trabajo pero al meter la llave en la cerradura de su departamento y sentir el aroma que le llega desde la cocina se pone contento porque toma conciencia de que por fin es martes a la noche y su esposa lo va a recibir con su plato favorito: carne al horno con papas. Entonces abre la puerta forzando una sonrisa y le da un beso en los labios a su mujer mientras ella trata de secarse las manos con un repasador húmedo y le pregunta cómo le fue y le dice que le consiguió el vino que le gusta y él le responde que todo bien y se olvida del cansancio, de los problemas de la oficina y de los maltratos y del humo de los habanos panameños que fuma su jefe mientras lo obliga a hacer horas extras para terminar los balances y cuelga el saco en el perchero mientras ya siente en su paladar la mezcla de la carne y las papas con el vino tibio pero cuando está a punto de sentarse a la mesa ella le pide por favor que antes vaya a lavarse las manos y él se fastidia y le dice con mal tono que trabajó todo el día a la espera de este momento y mientras camina hasta la pileta de la cocina se da cuenta de que alzó demasiado la voz y de que su mujer ahora está furiosa y piensa en pedirle disculpas pero antes de que pueda hacerlo escucha que ella le grita “¿sabés una cosa? ¡me cansé de que me hables así, me cansé de que no me mires en toda la semana y de que la única vez que me saludes con un beso sea porque te hice la carne al horno con papas pero que ni siquiera eso te haga tratarme bien!, ¡ya me cansé!… ¡y la próxima que la carnecita al horno con papas te la haga tu vieja!” y él en vez de escuchar o analizar sus críticas se ofende terriblemente porque si hay algo que no le gusta es que se meta con su vieja y entonces, con las manos todavía mojadas con agua y detergente, camina hasta el living y como siguiendo un impulso sale del departamento dando un portazo. Al cerrar la puerta del edificio se da cuenta de que no tiene las llaves y piensa en dar una vuelta a la manzana para que los ánimos se calmen un poco y tocar el portero pero al llegar a la segunda esquina se le cruza la imagen de su mamá, su pelo ya canoso y sus manos curtidas por el trabajo doméstico de toda una vida, y piensa que él tiene su honor y que merece respeto y que ninguna mujer por más que sea su esposa y por más que haga la mejor carne al horno con papas del mundo va a ofender a su vieja de esa manera y que es hora de mostrar orgullo, es hora de dejar de ser ese pobre tipo que acepta sin chistar los maltratos de su jefe y las ofensas y los gritos de su mujer, y mientras se dice todo eso alejándose de su casa empieza a sentir hambre y piensa en la colita de cuadril a punto y en las papas doradas y crujientes que en ese momento se deben estar enfriando en la mesa del comedor y se le hace agua la boca y busca plata en los bolsillos para comprar algo en una rotisería o al menos en un kiosco pero se da cuenta con espanto de que dejó la billetera en el bolsillo del saco que colgó del perchero y que no tiene ni un billete en el pantalón ni en la camisa y sigue caminando dos, cinco, siete, diez cuadras y entonces siente un dolor extraño en la boca del estómago y empieza a marearse y ve, como si fuera un oasis inalcanzable en medio del desierto, un bodegón que en la pizarra de la vereda ofrece “hoy carne al horno con papas” y ve a un tipo de su edad comiendo solo cerca de la vidriera con una jarra de vino, un sifón de soda y una panera de plástico anaranjado llena de pancitos y ve cómo el tipo se lleva un pedazo de tapa de asado a la boca y piensa en entrar y robarle el plato y salir corriendo y enseguida imagina a su esposa cansándose de esperarlo y desparramando furiosa las papas y las cebollas y los morrones y la colita de cuadril sobre la cama matrimonial y la ve sacándose la ropa y tirándose desnuda sobre su plato favorito y revolcándose hasta que la grasa le cubre todo el cuerpo y se da cuenta de que está delirando por el hambre y piensa seriamente en volver a su casa pero se le cruza por la cabeza la cara de su pobre viejita humillada y ofendida y entonces siente que ya no tiene dónde volver, que ese departamento de dos ambientes que compró antes de casarse con parte de la herencia que recibió por la muerte de su papá con la idea de venderlo cuando llegara el bebé a la familia para comprarse algo más grande ya no le pertenece: el título de propiedad sigue a su nombre, sí, pero el hogar que había imaginado quince años atrás ya no es tal, por más que todos los martes su mujer le haga la mejor carne al horno con papas del planeta y le consiga el vino que le gusta y él coma y tome como si ese fuera el máximo lujo al que pueda acceder y después se quede dormido mientras ella mira televisión para despertarse a las siete de la mañana siguiente con dolor de cabeza y volver a la oficina a soportar el humo del habano panameño y los maltratos de su jefe. Todo eso le viene a la cabeza mientras camina sin rumbo fijo por la ciudad que se le va haciendo cada vez más desconocida y el recuerdo de la muerte de su papá también lo lleva a pensar en la vida de su mamá, en la tristeza y en la angustia que sufrió al quedar viuda inesperadamente y en cómo luchó para salir adelante sola y en cómo envejeció en estos últimos años esperando al nieto que él nunca pudo darle y entonces se llena de culpa y se da cuenta de que no puede seguir lastimando a su vieja permaneciendo con una mujer que nunca la valoró y la ofende de semejante manera y aunque perdió la noción del tiempo y no sabe si son las diez de la noche o la una de la mañana la imagina acostada frente al televisor con una tacita de café y un medallón de chocolate con menta en la mesita de luz y quisiera volver a ser un nene para poder meterse en esa cama y para que ella lo abrace bien fuerte y le diga que no se preocupe y que nunca va a dejar que pase hambre ni sufra por los gritos de ninguna mujer ni de ningún jefe maltratador. Y el alivio momentáneo que sintió al pensar en esa escena se diluye cuando se le cruza la imagen de su jefe, ese viejo maldito que ahora, después de haber cenado con entrada, plato principal y postre, debe estar recostado en bata en el mejor sofá de su mansión tomando un whisky importado y fumando uno de sus habanos panameños mientras alguna mujer lo espera en la cama, semi desnuda y pintándose de rojo las uñas de los pies, y el viejo mira los volutas de humo recordando con placer cómo maltrata y obliga a hacer horas extras a sus empleados más inútiles, y entonces llega a una avenida que le resulta levemente familiar y siente que los dos pibes que comen hamburguesas al lado suyo mientras esperan a que cambie la luz del semáforo lo miran con desprecio, como horrorizados ante la posibilidad de convertirse en un tipo como él alguna vez, y se da cuenta de que si tuviera fuerzas para hacerlo se pondría a llorar en el medio de la avenida pero que el hambre no lo deja ni mover los músculos de la cara para que salgan las lágrimas, y del otro lado de la calle ve a un hombre que duerme a la intemperie, un tipo que hizo su propio hogar en la esquina, con un colchón sucio y muchas bolsas verdes y blancas a su alrededor, y piensa en despertarlo y ponerse a conversar para preguntarle si en alguna de esas bolsas no tiene algo para comer pero al mismo tiempo siente un miedo terrible y al seguir caminando piensa en la idea de robar por primera vez en su vida pero enseguida recuerda que alguna vez ya robó: una tarde, hace más de cuarenta años, su mamá lo mandó a jugar a la casa de un chico que tenía una verruga en la frente y que acababa de llegar al barrio y cuya mamá buscaba que se hiciera nuevos amigos y él, en un momento en que el otro nene se fue al baño, no pudo resistirse a la tentación y se metió en un bolsillo tres soldaditos de plomo y a la noche, cuando sonó el teléfono de su casa, escuchó cómo su mamá hablaba con la mamá del nene y después, muy enojada, lo hacía confesar el robo y lo obligaba a pedir disculpas y a devolver los soldaditos a la mañana siguiente, y al otro día él se puso rojo al tener que pedirle perdón al nene y no volvió cruzárselo hasta un cuarto de siglo más tarde, cuando lo vio entrar como invitado a su fiesta de casamiento a la que había llegado por ser el novio de una amiga lejana de su flamante esposa y lo reconoció por la verruga y no le dijo que era el nene que le había robado y devuelto los tres soldaditos y ahora, en la calle, se pregunta si en este momento, quince años después, el tipo seguirá en pareja con la misma mujer y se responde que sí y los imagina felices y con buenos trabajos y viajando por los lugares más lindos del mundo y almorzando y cenando en los mejores restaurantes y haciendo el amor sobre camas gigantes llenas de colitas de cuadril al horno con papas y cebollas y morrones y flanes con crema y dulce de leche y los mejores vinos derramados sobre su verruga y sus cuerpos desnudos, y cuando levanta la cabeza en busca de alguien indefenso para robarle y poder comprarse algo para comer se da cuenta de que está en una esquina muy oscura que le resulta bastante familiar y enseguida toma conciencia que es la esquina de la casa de su mamá y no entiende cómo llegó hasta ahí y camina hasta ver la luz encendida en la ventana de su departamento y siente ganas de llorar, no sabe si de hambre o de emoción o de las dos cosas a la vez, y se imagina que su vieja debe estar todavía despierta al lado de su cafecito y de su medallón de chocolate con menta y que su heladera debe estar llena de cosas ricas y que, aunque nunca haya querido comprar un microondas porque decía que esas ondas le hacen mal a los alimentos, no podría tardar demasiado recalentarle en el horno las sobras de su almuerzo o en freír unas papitas bastón o en hacerle un omelette con muchos huevos y queso parmesano y toca el portero una vez y otra vez porque sabe que su mamá está un poco sorda y pone la televisión a un volumen muy alto y a la tercera vez ya tiene la certeza de que ella lo escuchó y la imagina caminando en camisón por el living en penumbras y llegando a la cocina para levantar el tubo del portero eléctrico y en ese momento escucha su voz dulce e inconfundible que pregunta quién es y él dice su nombre con una emoción intensa y siente que a ella se le opaca la voz para preguntarle “¿pero nene qué hacés acá a esta hora?” y él le pide que por favor le abra la puerta, que ya va a contarle todo, y escucha cómo la voz se fastidia y se oscurece más todavía para decirle que espere un poco y que no se ponga impaciente. Y entonces se sienta en el escalón de la entrada del edificio con un dolor punzante en la boca del estómago y sin entender la reacción de su viejita y espera dos, cinco, siete, diez minutos interminables hasta que escucha cómo alguien abre la puerta a sus espaldas y se levanta para ver si es su mamá pero ve que un hombre con sombrero y anteojos negros cuyos rasgos le resultan extrañamente familiares le hace el gesto de que pase y él le agradece al tiempo que reprime una arcada al sentir un olor penetrante a humo de habano panameño y sosteniendo la puerta se queda unos segundos mirando la espalda de ese viejo que antes de caminar cinco metros se da vuelta y se saca los anteojos para mirarlo a los ojos y decirle con firmeza: “¿Qué andá haciendo por acá a esta hora? No se acueste muy tarde eh, mire que mañana al mediodía tiene que tenerme listos los balances…” y acompañando sus movimientos con una risa diabólica saca del bolsillo de su sobretodo y se mete en la boca y se pone a saborear lentamente un medallón de chocolate con menta.