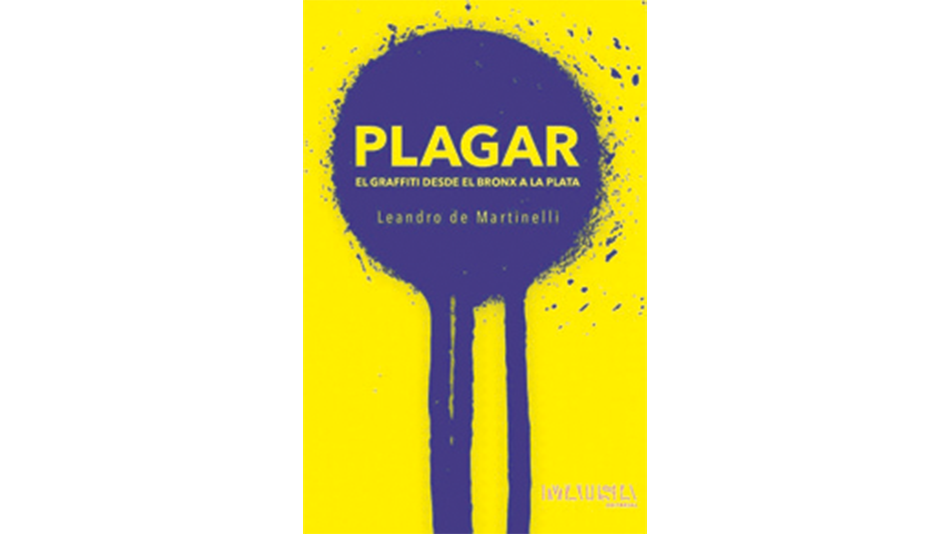En 1879, Julio Verne publicó una novela: los herederos de una fortuna fabulosa y oriental fundan dos ciudades rivales. Con una típica lógica nacionalista, el heredero alemán construye una siderurgia gigante que termina convertida en potencia armada; el francés, una ciudad bella, racional, con un plano regular de ángulos rectos, casas bajas (“el aire y la luz no deben ser acaparados por unos en perjuicio de los demás”), grandes avenidas y plazas en las intersecciones, con copias de obras maestras de la escultura, edificios públicos lujosos, calles amplias y arboladas y designadas por número. Una premonitoria descripción de La Plata, fundada tres años después y diseñada por Pedro Benoit bajo la influencia –si se acepta el mito- de su amigo el escritor célebre–. ¿Cómo pudo ocurrir que esa bella utopía higienista, dedicada a terminar con las guerras civiles argentinas con una apuesta al futuro, premiada con dos medallas de oro en la Exposición Universal de París de 1889, sea hoy una de las ciudades más graffiteadas de la Argentina y, quizás, del mundo? El futuro nunca resulta como lo esperamos.
El graffiti es una producción cultural siempre en el límite, que no puede disolverse como estilo más allá de algún aprovechamiento gráfico porque siempre está poniendo en tensión la propiedad y el uso de la ciudad al dejar sus anotaciones en esa piel del espacio privado que constituyen las paredes de las casas. ¿De dónde sale el graffiti? ¿Cómo se vuelve global esa reacción nacida en el Bronx abandonado de los ‘70? ¿Qué denuncia y qué esconde -enfermedad y síntoma- esa proliferación? ¿Por qué en La Plata? A responder esas preguntas se dedica Plagar: El graffiti desde el Bronx a La Plata, el libro del periodista y crítico musical Leandro de Martinelli: un híbrido entre historia, discusión política y ensayo fotográfico que es obra de Malisia, una editorial independiente platense.
De todas las disciplinas derivadas del hip hop y, en general, de la cultura juvenil, sólo el graffiti conservó la capacidad de irritar: un vecino puede protestar por las marcas en su puerta mientras escucha Snoop Dogg. El Bronx fue el caldo de cultivo ideal para esa bacteria que se convertiría en plaga: la combinación de especulación inmobiliaria y proyectos de modernización “desde arriba”, las casas incendiadas para cobrar seguros, las ruinas dejadas por una autopista, los monoblocks como solución habitacional diseñada por arquitectos que jamás vivirían en uno, produjo un modo especial de inscribir una identidad sobre los restos. Y de identidad personal se trata: la inscripción en las paredes no respondía, ni responde, a un proyecto colectivo o político, a una denuncia, sólo busca la afirmación de un yo en la multiplicación de la marca personal. Los graffiteros convierten cada ciudad en un “inmenso potrero, un campo de juego descomunal” en que se compite por ser el que más paredes estampa con su tag.
La historia del graffiti en La Plata acompaña el desarrollo de la cultura juvenil en la posdictadura. Las identidades políticas fueron sustituidas por identidades locales: el club de fútbol, el colegio secundario. En los ochenta, cuenta De Martinelli, se perseguía a las patotas que salían a hacer pintadas porque el poder no terminaba de captar el “hedor a nihilismo” de la nueva generación. Sin embargo, el fenómeno era todavía marginal. Faltaba que la ciudad fuera entregada a las fuerzas de la especulación inmobiliaria para que el graffiti acompañara esa furia demoledora con la decoración masiva de las ruinas.
La mirada de De Martinelli es a la vez fascinada y crítica: algo que se nota en la tensión entre belleza y fastidio que transmiten sus fotos en el libro. “A mí no me gusta el graffiti”, comenta en una cervecería pintada con motivos entre mexicanos y pop por su socio, el artista urbano postgraffiti Falopapas, y comenta con cierta sorna la actitud clandestina que impostan los grafiteros, a pesar de que es sencillo ubicarlos en Facebook o Instagram y de que, finalmente, nadie los persigue. El graffiti denuncia el carácter ruinoso de una ciudad después de la demolición de casas patrimoniales y la erección de torres que acaparan, contra la admonición de Verne, el aire y la luz. Sin embargo, y más allá de su irreductible capacidad de irritación, el graffiti cubre esos problemas, permite una indignación funcional contra un vandalismo de superficie que oculta el vandalismo profundo de las inmobiliarias, las constructoras y la política servil. No es casual que los tags con motivos hip hop hayan empezado a crecer en los años ‘90, cuando comenzaron las primeras construcciones en altura, haya crecido al punto de producir la más absurda de las campañas estatales, “La Plata, ciudad limpia”, en que el municipio cambió los graffitis por espantosas pintadas oficiales, y haya llegado a la máxima proliferación después del ominoso Código de Ordenamiento Urbano aprobado –literalmente entre gallos y medianoche, en 2010– por la administración de Pablo Bruera, que habilitó la construcción de torres en el centro. Habilitado el destrozo, el municipio dejó de blanquear paredes y las entregó, en muchos casos ya tapiadas y demolidas, al juego del graffiti y la especulación.
Es dudoso decir que Plagar termina con una nota de optimismo, sobre todo porque la especulación inmobiliaria parece ser lo único transversal en la política argentina. Sí es cierto que las páginas finales reconocen el fenómeno de arte urbano que se desarrolló en los últimos años. Como muchos vecinos y comerciantes advirtieron que los murales “otorgan fueros” a las paredes, la ciudad se pobló de colores y diseños que, según nota de Martinelli, han hecho más por la educación visual de los ciudadanos que la Facultad de Bellas Artes. La pelea no está perdida: la ciudad todavía conserva algunas bellezas, y crece la idea entre los “espectadores urbanos” de que “se puede convencer a unos cuantos, que putean a los grafitteros mientras por detrás les pasan retroescavadoras llevándose puesta la memoria histórica de La Plata, su patrimonio arquitectónico y, por supuesto, parte del patrimonio afectivo de la ciudad”.