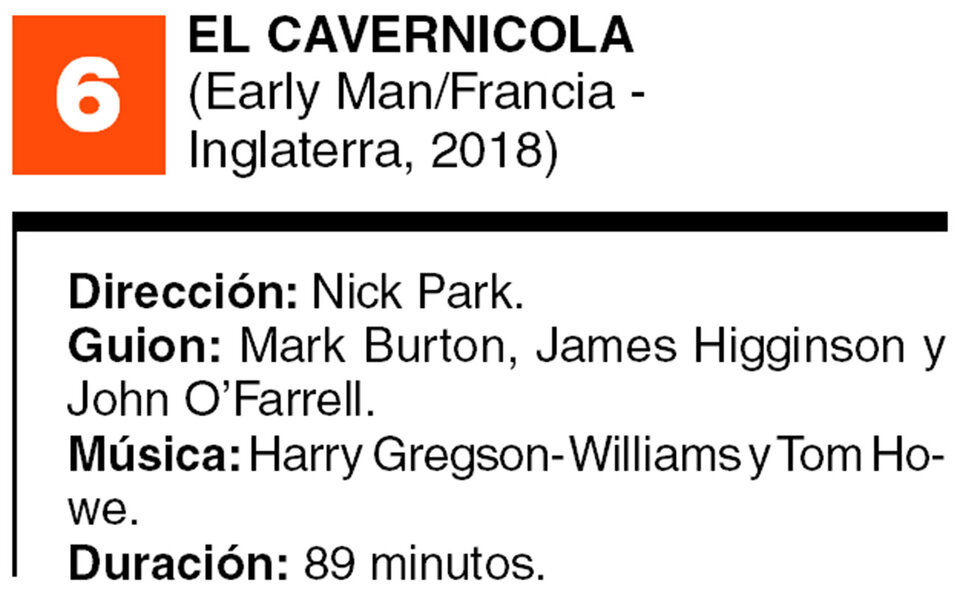Como un Pixar más combativo y menos vanguardista, el estudio británico Aardman insiste en la construcción de una filmografía con rasgos estéticos y temáticos tan visibles como personales. Rasgos que a estas alturas son un gesto artístico, casi político: cuando el cine de animación a gran escala tiende a los trazos digitales e hiperrealistas aun en mundos enteramente imaginados (allí está el Más allá de Coco), los responsables de Pollitos en fuga, Wallace y Gromit y Shaun el cordero se mantienen inconmovibles en la creación de aventuras con muñequitos de plastilina que filman cuadro a cuadro. Y a mano, tal como demuestran las huellas dactilares visibles tanto en El cavernícola como en los seis films anteriores del estudio. Pero esa forma no es la única oposición. Lejos de los guiños para adultos o la búsqueda de un humor multitarget, Aardman apunta los cañones pura y exclusivamente a los más chiquitos. El problema es que, al menos aquí, eso implica moralejas y aprendizajes. Toda una (mala) novedad en una obra en la que nadie aprendía nada.
Dirigida por Nick Park, uno de los grandes referentes de la empresa, El cavernícola imagina los orígenes del fútbol justo después del impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, cuando un grupo de humanos sobrevivientes encuentra un desprendimiento rocoso redondo y hace lo mismo que cualquier argentino promedio con un elemento similar a una pelota en los pies: patearlo. Poco queda de aquellos ancestros en los descendientes de la Edad de Piedra viviendo únicamente de la caza de conejos por el temor del líder a aminarse a animales más grandes, para frustración del curioso Dug. Donde siguieron practicando, y cómo, es en la comunidad vecina. No sólo allí tienen un estadio tamaño Maracaná con un césped mejor sembrado que el del Monumental, sino que también descubrieron el bronce, permitiéndole al malvado Lord Nooth –que en el doblaje latino mecha términos argentos como “laburo” pero habla mitad de “vos” y la otra de “tú”– fortificar los mamuts y usarlos como tanques para correr a Dug y compañía de su terruño. Desterrados y sin sustento de vida posible, surge el desafío: los desalojados enfrentarán al hiperprofesional team de Nooth; el que gana, se queda con la tierra.
No hay demasiada vuelta ni subtexto en un film que desperdiga la habitual batería de gags inocentones y ATP del estudio a lo largo de una narración que avanza gracias a las peripecias del protagonista y su grupo mientras intentan dominar el arte de Messi y Maradona. Bocón, dientudo y con brazos enormes, Dug tiene la bonhomía y el carisma suficientes para ganarse rápidamente la empatía del espectador, que una vez planteado el desafío no le queda otra que hinchar por él como en un potrero. Más desdibujados –no en el sentido literal: desde ya que la calidad visual es impecable– aparecen sus compañeros, todos esporádicamente graciosos pero sin rasgos particulares, como si operaran en función de la temida enseñanza sobre el trabajo en equipo antes que como personajes autónomos. Bastante más divertidos son Nooth, uno de esos monarcas malvados, avaros y déspotas con tantas ganas de inclinar la cancha que termina arbitrando, y la paloma mensajera que reproduce tonos y gestos de la Reina. Las escenas que comparten son, por lejos, mucho más divertidas que las de los cavernícolas más buenos y menos salvajes del mundo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)