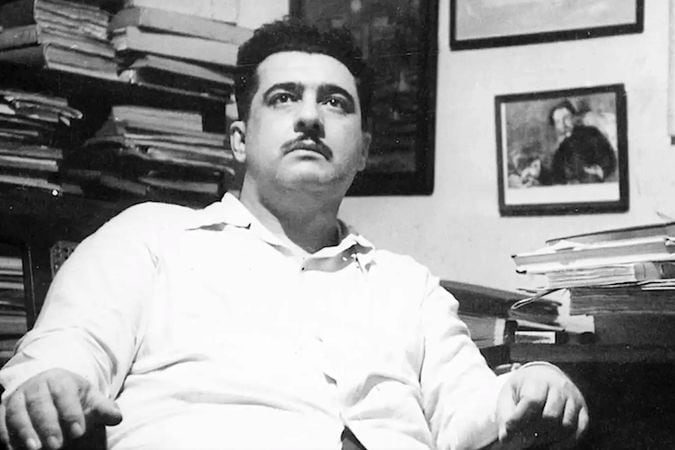En foco : Jean-Yves Jounnais y su libro El uso de las ruinas
Historia de la eternidad
Como parte de un proyecto tan ingenioso como algo desconcertante de dar cuenta de todas las guerras del mundo mediante un seminario permanente que tiene lugar en el Centro Pompidou de París, Jean-Yves Jounnais inscribe su libro El uso de las ruinas, una colección de alegorías breves y precisas que transcurren siempre en ciudades sitiadas o en ruinas. Un tratado de las guerras y sus secuelas que paradójicamente no tendrá fin.