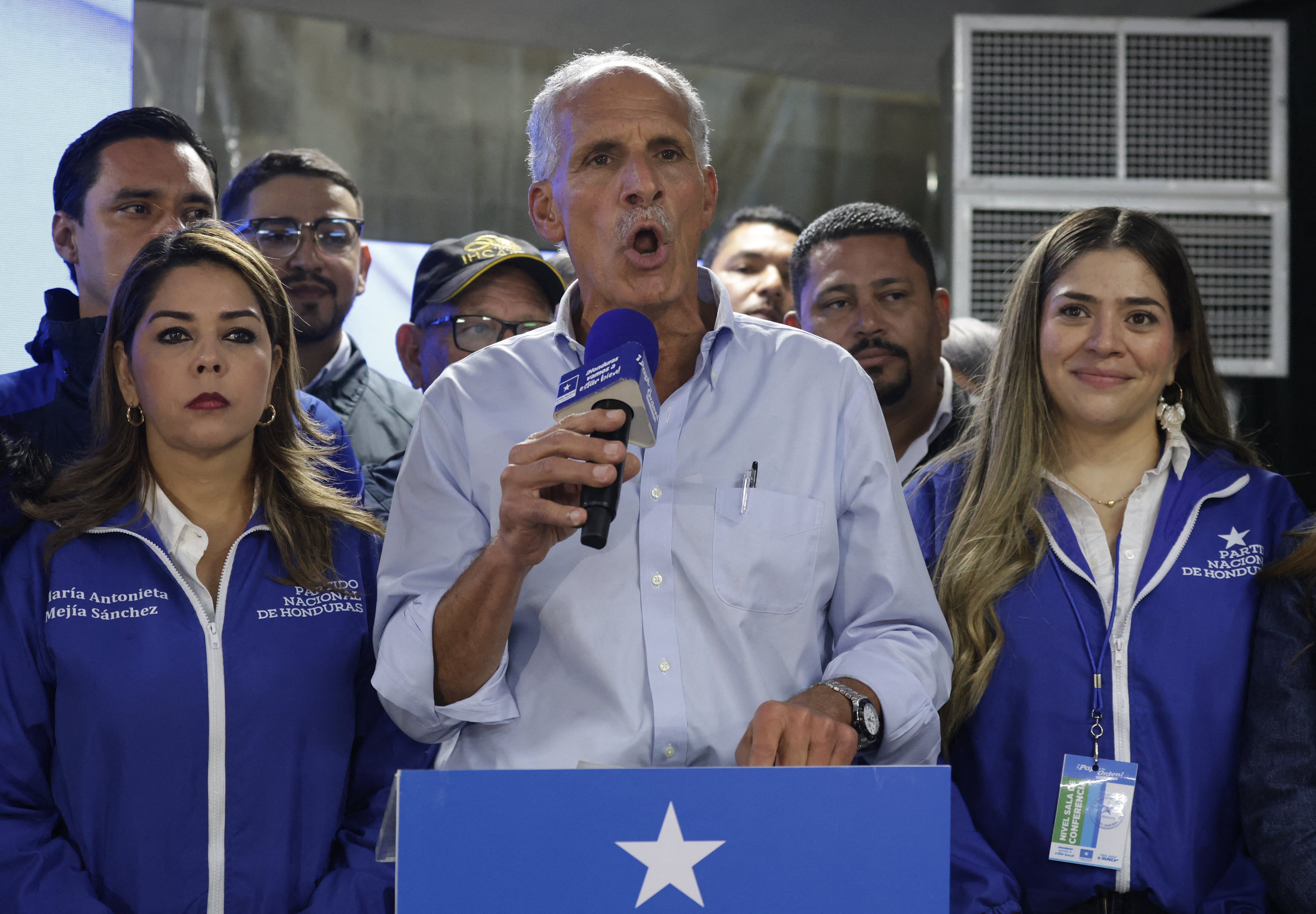Cine: Yo soy Tonya
La villana de las pistas
A mediados de los 90, una rivalidad insólita capturó la atención de Estados Unidos: la de las patinadoras artísticas Tonya Harding y Nancy Kerrigan, dos chicas muy diferentes en estilo, impronta y, sobre todo, clase social. De pronto, la competencia por llegar a las Olimpíadas se volvió oscura: Kerrigan fue atacada brutalmente y las sospechas apuntaban a la rubia y desbocada Tonya. La historia de esta impensada violencia que termina siendo, además, un retrato de la clase obrera de EE.UU., es el material de la estrafalaria biopic Yo soy Tonya, ácida y oscura comedia dramática basada en entrevistas con la ex patinadora que pronto se estrena en Argentina con las actuaciones extraordinarias de Margot Robbie como Tonya y Allison Janney como su feroz madre.