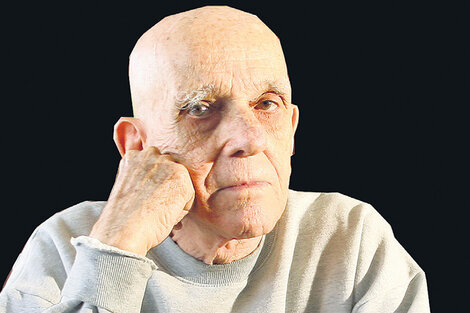Entre los muchos malentendidos de esta vida se destaca aquel que define a los brasileños como gente solar, divertida, despreocupada. Samba en la arena, caipirinha, mulatas meneadas, una banda de sonido de tambores y cavaquiños, un carnaval imponente, son elementos reales que no dejan ver la extraordinaria violencia, la desesperación de la vida cotidiana, la enorme tristeza resignada de mayorías enormes. Ese es el mundo de Rubem Fonseca, el maestro del realismo sucio en Brasil, un tipo de los que saben cuánto cuesta exactamente mandar a matar a alguien.
Fonseca pasó los noventa y es capaz de festejar su centenario todavía escribiendo, cosa de completar el casi estante de su obra. El hombre es abogado, fue policía de investigaciones –en el extraño sistema brasileño, los oficiales tienen que ser abogados– y se llevó masticada aquella lección de Raymond Chandler, que la gente mata por razones concretas y en general medio vulgares. Dinero, celos, un encargo de terceros. El problema de esta formación es que Fonseca quedó etiquetado como escritor de policiales, indicación que desconcertó y desconcierta a cualquiera que abra Agosto, Buffo y Spallanzaro, o el inolvidable De este mundo prostituto, sólo me llevo el amor a mis cigarros. Si Fonseca es un novelista policial, Borges es un folclorista.
Pasando los ochenta, Fonseca viró su carrera a rumbos menos densos. Después de mostrar acabadamente que era capaz de exterminar la imagen dorada de Río de Janeiro -la Avenida Copacabana es, para muchos de sus lectores, un corredor siniestro de asesinos, traficantes y putas desangeladas- al maestro se le ocurrió volver un poco al humor. En su lejano Lúcia McCartney, de los primeros cuentos que publicó, había despuntado momentos de alivio, de sonreírse, y nunca había dejado de lado picos de absurdo como su interés por las parejas desparejas, como el jagunço cansado de ejercer de killer que se enamora de una evangelista. Pero la nueva etapa fue de lleno y tuvo un personaje marcante, el abogado Mandrake, que en una serie de novelas muy bien llevadas a la televisión para HBO, se dedicaba a resolver casos entre mujeres hermosas, habanos, noches de fiesta y una verdadera enciclopedia de vinos españoles y franceses. La geografía era impecablemente carioca, con el restaurante favorito justo enfrente del Museo Nacional de Bellas Artes.
Es en esta vena, entre siniestra y cómica, que hay que encarar estas Historias cortas, publicadas originalmente en 2015 con un largo promedio de tres páginas cada una. Flashes, apuntes, escenas, el tema que las unifica es la fragilidad de la realidad, el delgado borde entre sanidad y desquicio. La voz, algo muy habitual en Fonseca, es una primera persona algo remota, casi fría, que con una calma anómala relata las peripecias más insólitas. Como el hombre que decide protestar contra al racismo y va preso por pintar un monumento histórico, con lo que concluye que lo mejor es dar el ejemplo y tener un hijo con una negra. El niño mulato es paseado en un cochecito envuelto en una pancarta contra el racismo, mientras el papá negocia tener otro hijo, esta vez con una india. Antes que pueda continuar con una oriental, frena un auto, se bajan unos hombres de blanco que lo sujetan y lo pinchan con una jeringa. El hombre siente una paz relajada.
La locura es uno de los temas del libro, una locura definible como la excentricidad llevada al extremo y actuada a partir de la riqueza o de la pobreza, situaciones que liberan de las ataduras de la respetabilidad medio pelo. Los personajes de Fonseca, de paso, suelen ser huérfanos e hijos únicos, situación que permite experimentos personales. Más interesante aún, suelen ser hijos únicos que de pronto se quedan huérfanos y pierden las ataduras. Estos son seres que empiezan a obsesionarse con colecciones –estampillas, armas, arte, calaveras, en una progresión delirante– o con personas, como vecinas espiadas como para enamorarse. Hay novias reencontradas después de años de extrañarlas que son despreciadas por gordas, hay personajes que se alimentan de huesos de pollo, hay un solitario que ama a su erizo y lo alimenta con babosas, hasta hay un ladrón profesional obsesionado con que su cómplice quiere abusar de su sobrina quinceañera y un asesino sexual que entierra a sus víctimas en canteros de su jardín, encantado del abono a sus arbustos florales. Por algo abundan los enfermeros de blanco con jeringas en este breve tomo.
Es curioso, pero excepto por los criminales nadie tiene el menor éxito en la vida de estas historias breves. El cierre es terrible, con el cuento de un payaso sin talento alguno que se rinde y termina de portero nocturno en un edificio lleno de viejos. Esto es muy de Fonseca, un carioca que opina que la felicidad puede ser una arboleda, un habano, un perro manso, paraísos que suelen conseguirse a un alto costo de vínculos, rencores o arrepentimientos, y que siempre vienen a quedar lejos de su ciudad.
Una advertencia final al lector es que la traducción de esta edición es mexicana y que nadie la revisó para reeditarla por aquí. Como para orientar, una banqueta es una vereda, una colonia es un barrio, una carriola es un cochecito de bebé. Nada de esto impide apreciar el refinamiento y la síntesis a la que llegó Fonseca.


![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)