CONTRATAPA › A 20 AÑOS DE SU MUERTE
Recordando a Briante
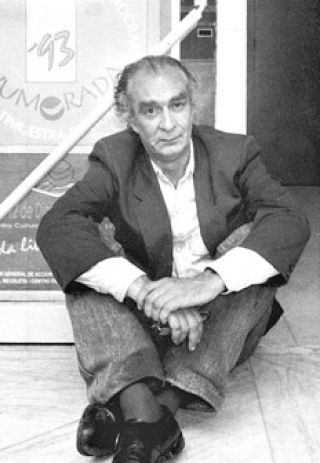
› Por Antonio Skármeta
Conocí a Miguel Briante en 1969, cuando Sudamericana había publicado por primera vez mi volumen de cuentos Desnudo en el tejado y él vino a Chile a hacer una nota sobre la narrativa trasandina. No recuerdo qué publicación lo enviaba, pero me imagino que alguna que clausuraron. Cada vez que visitaba Buenos Aires e iba a visitar amigos periodistas asistía por casualidad a la ceremonia de cierre de alguna de ellas. No la última fue aquella en que presencié cómo Tomás Eloy Martínez me recibía en la puerta del ascensor de Primera Plana a mí, que venía de Santiago, y a un inspector que traía la orden de cierre desde los Tribunales.
En nuestro primer encuentro Miguel Briante me impresionó como un hombre que cubría una sensibilidad muy perceptiva con un pathos exageradamente viril, una tendencia a la palabra sucia y cierta adicción al malditismo. Confieso que en aquella época yo era más sano que un yogur y con esa insolencia que daba la cintura leve y los cabellos hippies practicaba una suerte de antiangustia que me ponía en las antípodas del narrador argentino. Cuando me envió su artículo, quedé deslumbrado. Más allá de los elogios, que son un bálsamo para todo principiante, había una manera tan culta y delicada de leer mis textos, tan profunda y relacionadora, que me sentí más cerca de su prosa que de su persona. Esta sensación se confirmó cuando leí con pasión sus cuentos de Hombre de la orilla y su novela Kinkón. Después de esas obras me quedé mucho tiempo esperando alguna otra pieza donde creciera su feroz talento.
Como fuera, lo volví a encontrar en mis visitas a Buenos Aires en un bar que quedaba cerca de La Opinión –que me imagino habrá sido beneficiaria de un festival de censuras– llamado “Bar-baro”. No vacilaba en citarme allí para charlar de arte y de sus enemigos a las dos de la mañana, pues él era uno de los que ayudaban a cerrar el local, no siempre con pericia, en la madrugada. Por allí solía remolear con un guapetón tipo jugador de polo y mucha non chalance apodado Tata Bonardo. Este inmenso muñeco era un favorito de las damas, y creo que Briante se beneficiaba indirectamente de su compañía. Hasta este momento nuestra amistad, por razones de estilo de vida y temperamento, era más voluntariosa que real.
Hasta que un día, en mi alborotada casa de los años de la Unidad Popular chilena, recibí una llamada desde el aeropuerto. Era Briante, que en compañía de Tata Bonardo había pasado una noche de angustia y malos presagios en el Barbaro y dispuesto a una tregua había avanzado hacia Ezeiza con su adláter inspirados tanto por la amistad como por el alcohol. Era una época de auge para el realismo mágico, y hasta los escritores que no lo practicaban se comportaban con ciertos rasgos hiperbólicos. Recuerdo con precisión sus motivaciones, pues mi despavorida esposa –que tuvo que ir a comprarles cepillos de dientes, calcetines frescos y lavarles la única camisa mientras con el dorso apolíneo bebían tinto en mi living room– me recitaba con ironía el texto de Briante-Bonardo para explicar su impulso trasandino: “Y... anoche nos emborrachamos, no supe nada de nada y de repente estábamos en el avión”.
Les presenté esta singular pareja de rompecorazones a mis relaciones literarias y ahora sí la amistad comenzó a flotar en la divergencia. Tata Bonardo les cantaba un bolero a las muchachas (¿quizá de Daniel Riolobos?) titulado “No es un juego el amor”, título falaz que el arroncaba para venderlo como cierto. Mucha charla de literatura, harto de Gombrowicz, Borges y Onetti; suficiente aporte del líquido y locuaz Concha y Toro.
Otra vez fui a Buenos Aires y lo encontré arranchado con una linda francesa que quizá se llamara Natalie. Con su habitual generosidad, me ofreció hospedaje y sabedor de mis hábitos en mi terreno, me abrió su bar. Pero a esas alturas yo tenía otros amigos en Buenos Aires –en tránsito a convertirse en hermanos– y no cambiamos más que libros, palabras y brindis. Miguel me interesaba, me estimulaba su ironía ríspida, pero había otros porteños que también me entusiasmaban.
Como sabía detectar con su agudeza la necesidad de solidaridad y afecto, fue uno de los que estuvieron atentos a mi destino durante el masivo golpe de Pinochet del ’73. Tras algunas semanas en Santiago, decidí ahuecar el ala, y mi primera parada fue Buenos Aires, donde fui fraternalmente recibido por Eduardo Gudiño Kieffer y su esposa de entonces, Beatriz Trento; por Daniel Divinsky y Kuki, por Rubén Tizziani y su mujer.
Briante no estaba en Buenos Aires. “Il est à la France”, ironizó un colega, “fue a triunfar a París”.
Luego, en diciembre de 1973, yo debía volver de Europa, donde había conseguido el encargo de escribir el guión de un film que sucedería en la Argentina. Esa última noche en París llamé por teléfono a Briante y me invitó a que me quedara en su departamento. Espacio había de sobra, aclaró.
Su Natalie lo había abandonado. En las tajantes paredes de esa habitación demolida por el fracaso, parecía un león herido. Se interesó vivamente en mi relato de que al día siguiente viajaría a Zurich, de donde partía un vuelo barato de Aerolíneas a Buenos Aires.
En la mañana me despertó a la hora convenida con una sorpresa. Tenía la valija en la mano y un texto de esa literatura negra norteamericana que sabía gozar, en su boca lateral: “Te acompaño a Buenos Aires”, dijo.
La cuadra hacia la parada de taxis la caminó mustio y pensé que de haber tenido allí a mano el Sena, hubiera arrojado con desprecio las llaves del departamento. Las pocas horas de espera en Suiza me revelaron aristas insólitas de Briante que quizá le sean entrañables a su actual familia, pero que no he visto en general frotadas por los intelectuales argentinos. Miguel entró a una tienda de deportes y compró con súbita felicidad un bote inflable. Había inventado in situ un nuevo paraíso. Del París metropolitano entraría al territorio sacro de la infancia provinciana. Inflaría ese bote con los restos de ánimo de una vida bien tabaqueada, y allá en General Belgrano, remaría por un río que describió con los mejores tópicos de un locus amoenus de la literatura pastoril.
Se había transformado en un niño, en un hombre delicado, sus rigores limados por el dolor y la frustración de sus expectativas. El brotar de esa ternura me resultó conmovedor. Ahí estaba ese tigre cítrico, agudo y torvo, mostrando su alma a concho. Me imagino que ese Briante es el que encontró su plenitud en esa familia de la quinta de General Belgrano para la cual será inolvidable.
En el vuelo extrajo de su bolsa una de esas pizarritas que usan los chicos recubierta por un plástico. Levantando éste, se borran los trazos diseñados y se puede emprender otro dibujo. Pues bien, mientras yo le contaba que al día siguiente encontraría en Buenos Aires a mi mujer y mis hijos por primera vez después de mi abandono de Chile tras el golpe, Briante hacía composiciones tan delicadas sobre la efímera superficie, que al querer levantar el plástico para esfumarlas, quise detener su acción. Era una obra que yo hubiese querido conservar. ¡Briante dibujaba tan bien como escribía!
En Ezeiza me exigió que compartiera con él un sueño tramado en los años de su retiro francés. Tomar un buen desayuno con medialunas en un café de la calle Florida que era como su templo. Hacia allá indujo al taxista y maletas en ristre lo acompañé en esa jornada luminosa de verano porteño, tan bien percibido más tarde por Astor Piazzolla. Me alegro, ahora que lo hemos perdido, de haber sido testigo de ese momento de dicha: Briante de vuelta en Buenos Aires, un bote inflable bajo un brazo, una escueta valija en el otro, el primer cigarrillo tras el café.
El asombro no terminó allí. Sería cerca del mediodía cuando avanzamos con nuestras maletas hasta un galería al fin de la calle donde se hallaba una librería de su predilección. Quería enterarse de las novedades editoriales ya mismo. Al llegar a ese establecimiento, literalmente se nos cayeron las mandíbulas. En la vitrina, estaba Jorge Luis Borges firmando ejemplares de un nuevo libro para un público ordenado en fila.
“Acompañame que tengo que hablarle” –me dijo Miguel preso de una compulsión.
Sin respetar la atildada fila estuvimos en un santiamén al lado del maestro y Briante dixit:
–Borges. Soy Miguel Briante. Déjeme contarle que soy escritor y que hace unos años me fui a Francia más que nada para ver si podía crear algo lejos de su influencia. Prácticamente huyendo de usted. Y ahora que vengo, recién llegando, es usted mismo la primera persona que encuentro.
Borges se acarició una ceja y repuso:
–No es extraño. En Buenos Aires somos sólo tres o cuatro.
Que estos cariñosos recuerdos ayuden a matizar o a completar la imagen de Miguel Briante de otros que sin duda lo conocieron mejor que yo.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux