NOTA DE TAPA
Control de calidad
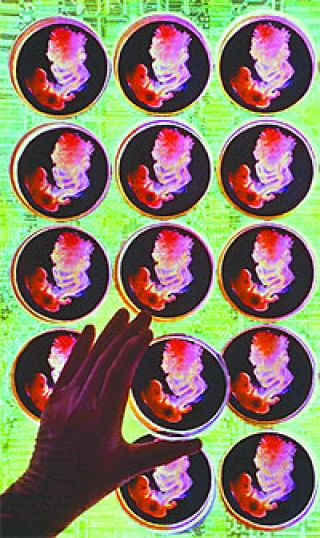
› Por Pablo Capanna
Hace unos cuantos cuatrimestres –bueno, es otra manera de medir el tiempo– tuve como alumno a un marino que habían becado para estudiar Ingeniería. Parecía un excelente tipo, quizás un poco puritano. Pero una noche, cuando viajábamos de regreso en el mismo colectivo, me reveló hasta qué punto había sido víctima de su educación. Con una ingenuidad casi siniestra, me contó cómo sus profesores le habían enseñado que las guerras servían para la “higiene social” y permitían a la sociedad deshacerse de los elementos indeseables. Ejemplos: el desembarco en Normandía y la toma de Iwo Jima. Los generales yanquis –sabiendo que, antes de poder establecer una cabecera de playa, miles de soldados serían irremediablemente masacrados– aprovecharon para sacrificar a los “débiles mentales” y otros discapacitados. Los mandaban al matadero, convencidos de cumplir con un mandato darwiniano.
Desde mi propia ingenuidad pacifista, traté de explicarle que no era lícito combatir al nazismo con métodos nazis. Pero, aunque me dio la razón, tuve la sensación de que era muy difícil remover las ideas que le habían injertado, sin poner en riesgo su cordura.
Los instructores de aquel suboficial no hacían más que retransmitir ideas que habían tenido gran auge en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo pasado. Los nazis habían reconocido que ese movimiento “eugenista” los había inspirado para diseñar su política de “higiene racial”.
LOS HIJOS DE GALTON
Para no tener que remontarnos a Esparta, digamos que la idea de mejorar la especie humana mediante la selección se abrió paso con la obra de Francis Galton, El genio hereditario (1869). Preocupado por averiguar por qué había tantos genios en su familia, el primo de Darwin estableció los principios de la eugenesia como política de población. La selección podía ser negativa (cuando elegía los mejores ejemplares para la reproducción) como positiva, si optaba por la eliminación de los indeseables. La conclusión de Galton era que los hombres distinguidos siempre nacían de familias distinguidas. Como hubiese dicho Samuel Butler, los sobrevivientes son los que sobreviven.
De paso, Galton aportaba para ese racismo “científico” que estaba construyendo Haeckel en Alemania. Postulaba la superioridad del europeo nórdico sobre las “razas inferiores”, y del varón sobre la mujer. Encontraba que sería mucho más racional aplicar a la selección de parejas las mismas técnicas que han sido exitosas en la ganadería, y consideraba indigno que alguien se compadeciera por la extinción de los pueblos inferiores.
En Estados Unidos, pronto proliferaron las Sociedades Galton, que ofrecían soluciones para todo: el crimen, la pobreza, la agitación social y las villas miseria. También serviría para controlar el aluvión de inmigrantes que colmaba Ellis Island de irlandeses, judíos, italianos, alemanes y rusos. Para reconocer a los criminales, se recomendaba usar las tipologías de Lombroso (1876). Los ladrones tenían cejas espesas y frente estrecha, como ciertos políticos. Los asesinos eran morenos y tenían orejas puntiagudas, como algunos ministros de Economía. Pero los sexópatas eran rubios y de facciones delicadas, lo cual los hacía más engañosos. En general, los maleantes se reconocían por sus brazos largos; eran lampiños, ñatos, se tatuaban y usaban aros, como cualquier chabón contemporáneo.
La genética de entonces se limitaba a Mendel y una buena medida de estadística, tan poco rigurosa como tendenciosa. Pero, entre 1900 y 1915, la mitad de los genetistas respaldaba la eugenesia y casi todas las universidades introdujeron la asignatura en sus planes. Según Irving Fischer, de Yale, el eugenismo debía convertirse en un movimiento popular “con cierto fervor religioso” porque de él dependía “el destino de la civilización”.
El primer comité científico fue fundado en 1906 por Charles Davenport y Luther Burbank, el creador de las famosas papas Burbank; fue el germen de la Sociedad Eugenésica Americana. Davenport atribuía tanto la criminalidad como la “debilidad mental” al “plasma germinal defectuoso” (algo de lo cual no se sabía casi nada) y desconocía la influencia del ambiente en la formación de la personalidad. El psicólogo Terman, que estandarizó el test de inteligencia de Binet, sostuvo en 1916 que todos los débiles mentales eran criminales en potencia. “Tres generaciones de imbéciles son suficientes”, dictaminó el célebre juez Oliver Wendell Holmes.
SABIOS Y FAMOSOS
El programa de la eugenesia negativa gozaba de prestigio aun en los ambientes progresistas de la época. El utopista Noyes lo había experimentado en su comunidad utópica de Oneida (1869), convocando como “mártires de la ciencia” a las mujeres que se ofrecieran a copular con selectos ejemplares varoniles. Los eugenistas apelaban a la metáfora ganadera: si se selecciona a toros y caballos de carrera, ¿por qué no hacerlo con los humanos? De hecho, cuando Taylor tuvo que defender su sistema de métodos y tiempos ante una comisión parlamentaria, no encontró nada mejor que comparar a los obreros con caballos o bueyes.
Un paso decisivo se dio cuando comenzó a hablarse de esterilizar a “degenerados” y “débiles mentales” y –¿por qué no?– impedir la inmigración de las razas inferiores. Theodore Roosevelt escribió en 1913 que era necesario esterilizar a los criminales e impedir la reproducción de los débiles mentales. El presidente Coolidge sostuvo que la mezcla con las razas inferiores degeneraba la población.
Fervorosos partidarios de la eugenesia fueron Alexander Graham Bell y los psicólogos Terman, William Mac Dougall, Yerkes y Thorndike. Había quienes la defendían con argumentos como los de David Starr Jordan, presidente de la Universidad de Stanford y dirigente de los Scouts. Jordan se proclamaba pacifista sólo porque veía la guerra como un desperdicio de individuos aptos.
Van Hise y Hooton, los presidentes de las universidades de Wisconsin y Harvard, recomendaban esterilizar a los deficientes, pero W. Duncan McKinn recomendaba darles “una muerte agradable e indolora”. Esterilizables eran los ciegos, sordos, mendigos, pobres y sin hogar. Terman, el padre de los tests de inteligencia, impulsó en California un plan de 6200 esterilizaciones que, como era previsible, se aplicó a indios, latinos y negros.
Entonces, hasta los diarios considerados progresistas, como The Nation y The New Republic, hablaban de la inferioridad de los negros. Samuel A. Cartwright, un médico de Nueva Orleans, explicaba que el trabajo forzado favorecía a los hombres de color, porque agilizaba la circulación en sus perezosos cerebros.
Hacia 1890, el director de un asilo de subnormales de Kansas sostuvo que se había ganado un monumento por haber castrado a 44 niños. En 1898, la misma política se aplicó en Michigan en niños varones onanistas, débiles mentales y epilépticos. La primera vasectomía la hizo en 1899 el doctor Harry Sharp, de Indiana, en un niño “adicto a la masturbación”. Como la víctima “recuperó el interés por el estudio”, Sharp operó a 76 más en un año.
En total, se calcula que en cuarenta años de eugenismo se realizaron unas 5.700.000 operaciones. Entre 1909 y 1930, treinta estados promulgaron leyes de esterilización compulsiva, asesorados por el zoólogo Charles B. Davenport y su equipo de investigación de Cold Spring Harbor. En Indiana, ya desde 1907 era obligatoria para criminales, idiotas, imbéciles y dementes. En Missouri se aplicaba a asesinos, violadores, asaltantes, terroristas y ladrones de gallinas.
LOS LOCOS KALLIKAK Y LA PELAGRA
La manía eugenista llegó tan lejos que la Asociación Americana de Eugenesia dispuso premiar a las familias que estaban en condiciones de exhibir el mejor pedigrí. Después de estudiar su árbol genealógico, en una solemne ceremonia se les otorgaba la Cinta Azul, como si fuera un Oscar o un Konex.
Un informe elaborado por el doctor Henry Goddard (La familia Kallikak) se hizo paradigmático como caso de “degeneración genética”. Durante años fue tomado como modelo y tardó mucho en ser desautorizado. Estudiaba la descendencia que había tenido un soldado de la Independencia llamado Kallikak con una mujer débil mental: una galería de freaks, monstruos e inútiles. Por suerte, el soldado luego se había casado con una chica de buena familia, fundando una estirpe donde abundaban los legisladores, dentistas y comerciantes.
Otro disparate célebre fue el caso de la pelagra, una enfermedad por avitaminosis. En 1912, un comité científico comprobó que la sufrían especialmente los pobres (la causa era su mala alimentación) y dictaminó que era una degeneración hereditaria. Pese a que el epidemiólogo Goldberger descubrió en 1914 que la pelagra se debía a la carencia de niacina (la vitamina B3), en 1917 las autoridades seguían considerándola hereditaria. El problema acabó de la forma más simple, cuando en 1943 se dispuso por ley que se enriqueciera el pan con vitaminas y minerales.
EL ALUVION ZOOLOGICO
A comienzos del siglo XX, el segundo aluvión inmigratorio ya no resultaba útil para las demandas de la industria, especialmente porque muchos inmigrantes eran portadores de peligrosas ideas socialistas y anarquistas. El New York Times recalcaba que los agitadores eran generalmente extranjeros: “Alemanes con tufo a cerveza, bohemios ignorantes, polacos tontos y rusos de mirada salvaje”.
El extranjero inspira recelo, especialmente cuando es pobre, y no hay que tener mucha imaginación para reemplazar esos estigmas por los bolivianos, paraguayos y peruanos de hoy.
Como la cuestión parecía merecer un tratamiento “científico”, se procedió a clasificarlos usando las famosas pruebas de inteligencia. Partiendo del test de Binet, elaborado en Francia para medir el éxito escolar, Lewis M. Terman construyó el Stanford-Binet (1916) que le asignaba a cada cual su cociente intelectual. En 1920, Terman, Goddard y Yerkes prepararon para el ejército los famosos tests Alfa y Beta. De acuerdo con éstos, los más inteligentes eran ingleses y escoceses, mientras que en los últimos lugares estaban los pobres: rusos, italianos y polacos. Carl Bringham, de Princeton, estableció que la mitad de estos últimos eran tan torpes como los negros. La Comisión Dillingham (con 300 miembros y más de un millón de presupuesto) determinó que los mediterráneos eran de raza inferior, junto con los eslavos, los judíos, los negros y los hindúes.
Con estas bases se dictó la Ley de Inmigración Johnson-Lodge, que estuvo vigente hasta 1965. Los inmigrantes (salvo aquellos que habían pagado su pasaje) eran examinados cuidadosamente por inspectores entrenados para deportar a “criminales, anarquistas y bígamos”. Se los instruía para observar los signos de la degeneración, entre los cuales se contaban tanto “la desorientación y calma excesiva” como la excitación, el uso de neologismos y el acné. Si un italiano contestaba como un ruso, o un polaco como italiano, eran signos inequívocos de psicosis depresiva...
LA DEGENERACION DEL EUGENISMO
La primera batalla legislativa en torno de la eugenesia se dio en 1921. Se volvió a hablar de “pureza de sangre”, de la cría de animales domésticos y la decadencia de Roma. Los opositores, obviamente, eran los diputados de origen judío e italiano.
Luego sobrevino la crisis de 1929 y la Gran Depresión, que empobreció a todos, más allá de su origen y su cociente intelectual. En 1932, el genetista H. J. Muller dio un histórico discurso en la Sociedad Eugenésica que minó los fundamentos “científicos” del movimiento.
Para entonces, y aplicando concienzudamente los tests, el ejército descubrió que la mitad de los reclutas eran “débiles mentales” y que los negros emancipados de los estados del norte sacaban mejores puntajes que los blancos pobres del sur. El tema de la pobreza comenzaba a insinuarse.
En 1933, apenas unos meses después de llegar al poder, Hitler promulgó la Ley de Salud Hereditaria, que le permitió poner en marcha el primero de sus genocidios. Los eugenistas norteamericanos lo aplaudieron, complacidos de que Alemania estuviera adoptando una política acorde con sus ideales. El médico nazi Boeters proclamó que “aquello que pretenden los higienistas raciales ya fue introducido hace tiempo en una nación de primer orden como los Estados Unidos”.
LOS NAZIS NO NACIERON DE UN REPOLLO.
Desprestigiado después del Holocausto, el eugenismo no murió, y no ha dejado de reaparecer en los Estados Unidos. El prejuicio, la discriminación y la crueldad necesitan justificarse ideológicamente, y en aquellas circunstancias un tanto olvidadas recibieron un indebido respaldo por parte de los científicos, o por lo menos de quienes hablaban en nombre de la ciencia.
Pero fueron otros hombres de ciencia los que los derrotaron.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
