El elemento...
El elemento...
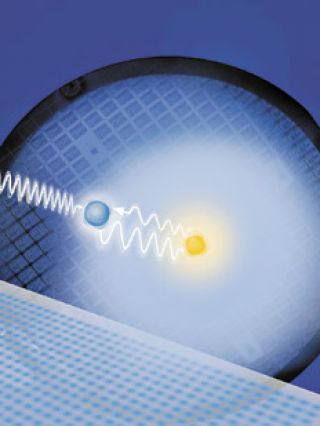
› Por Omar Bernaola y
Matias Alinovi
Todas las ideas son griegas. Incluso ésta, extraordinaria: la diversidad material es sólo aparente. Toda la materia está constituida por unas pocas sustancias primordiales. ¿Cuáles? Las respuestas doctrinarias a esa pregunta fundaron escuelas en la Grecia clásica. En Mileto, un puerto de mar, Tales creyó entender que la sustancia primordial era el agua, y acuñó la sentencia: “Todo es agua”. Sus discípulos dilataron el asombro en la enumeración: las piedras son agua, el fuego es agua, los hombres son agua. Después, otras escuelas postularon otras sustancias primordiales. Algunas previsibles, como el aire, la tierra o el fuego; otras artificiosas, como el apeiron, una sustancia proteiforme imprecisable. Pero Aristóteles fue el primero en alcanzar una suerte de teoría unificada de los elementos. Postuló que los verdaderamente elementales eran cuatro, de cuyas posibilidades combinatorias surgían todos los demás. El mundo material, animado o inanimado, se formaba a partir de agua, de fuego, de tierra y de aire.
Atomismo quimico
Desde entonces operó un reduccionismo al revés: las sustancias elementales informaron listas cada vez más largas. Y en ese proceso quedó demostrado que el criterio general que pemitiría distinguir lo verdaderamente elemental de lo compuesto tenía que surgir de la experimentación, y no de la especulación teórica. En 1789 Antoine-Laurent Lavoisier publicó una lista en la que incluyó treinta y tres elementos. Eran las sustancias que no había logrado descomponer en unidades menores.
En cierta medida, la lista de Lavoisier era exacta: todas las sustancias materiales que incluía siguen siendo elementales para nosotros. En cierta medida, no lo era: Lavoisier había catalogado la luz y el calor entre sus elementos. Ese mismo año, la guillotina intolerante separó la cabeza del cuerpo de Lavoisier de un solo golpe.
Por eso, quizá, fue John Dalton, químico inglés, contemporáneo de Lavoisier, quien aportó el criterio experimental. A una idea de Demócrito -–que cada elemento está formado por partículas indivisibles, iguales-– Dalton agregó la idea de la experimentación. Si los átomos de un elemento difieren de los de cualquier otro tan sólo en su masa, aquellas diferencias debían poder medirse y el criterio para ordenar los elementos debía ser, en consecuencia, cuantitativo. Dalton unió a Demócrito con Lavoisier, por así decirlo. Llamó a su teoría atomismo químico.
Todo se aceleró: las cosas estaban constituidas en base a proporciones definidas de elementos. La química se convertía en ciencia fundamental. En 1869 el científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleiev alcanzó un ordenamiento lógico que utilizaba como criterio la fluctuación de las propiedades físico-químicas de los elementos de acuerdo a la variación de sus masas atómicas, de los más livianos a los más pesados. Estableció una ley de los elementos que llamó periódica, y dispuso una tabla para clasificar los sesenta y cuatro que conocía.
La Tabla de Mendeleiev
Durante el siglo XX la mecánica cuántica, la espectrometría de masas y el concepto de número atómico contribuyeron decisivamente a la configuración moderna de la Tabla de Mendeleiev. En particular, el físico teórico ruso Georg Borisovich Rumer –perseguido en la Rusia de Stalin por relativista– propuso considerar el spin de los electrones, una propiedad teórica de los átomos que había surgido de la cuántica, como sustituto físico de las valencias químicas.
Todo contribuyó entonces a que la Tabla periódica de los elementos de Mendeleiev convergiera a la actual Tabla de Nucleídos, su versión extendida. Esa tabla declara que en la Tierra existen noventa y dos elementos naturales, del hidrógeno al uranio, y varios más pesados, de creación artificial. Pero también que por cada elemento existen, o pueden existir, numerosos isótopos, es decir, elementos que tienen la misma cantidad de protones pero distinto número de neutrones. Isótopos, o nucleídos.
Si la relación entre la cantidad de protones y de neutrones no es la apropiada para obtener la estabilidad nuclear, se dice que el isótopo es radiactivo, es decir, inestable. Los isótopos estables son menos de trescientos, y los que no son estables alrededor de mil doscientos. Pero el concepto de estabilidad no es exacto, puesto que existen isótopos casi estables.
Su estabilidad –o su cuasi estabilidad– se debe al hecho de que, aunque son radiactivos, el tiempo que tardan en convertirse en otra cosa, en otro elemento, es extremadamente largo, aun comparado con la edad de la Tierra. Sólo veintiún elementos poseen un isótopo natural, un isótopo que se encuentra en la naturaleza. Todo lo demás son manipulaciones del hombre.
En 1934, Ernest Rutherford obtuvo el primer radioisótopo: nitrógeno 13. Desde entonces, el desafío, en lo que concierne a la Tabla, fue, y sigue siendo, detectar nuevos nucleídos y verificar sus propiedades. Desde que alcanzó su forma extendida, la Tabla ha contado –-cuenta aún-– con casilleros libres, que podrán ser completados con el descubrimiento de nuevos elementos inestables, surgidos de la mano del hombre, demiurgo elemental.
Los investigadores que logran esa modesta hazaña, y el país en el que trabajan, previsiblemente obtienen un determinado prestigio internacional, esa cosa esquiva y perdurable. El hecho, poco o nada conocido, es que veinte de los isótopos inestables, o radioisótopos, han sido identificados en el país, e incorporados a la prestigiosa Tabla de Nucleídos.
La Cnea y la Tabla de Nucleidos
En 1952 Argentina adquirió en Holanda un sincrociclotrón Philips. El sincrociclotrón es un dispositivo que utiliza un campo eléctrico para acelerar partículas cargadas. La idea era dedicarlo a la investigación básica, y con ese propósito fue instalado en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Avenida del Libertador 8250.
En los años ’50 el país no contaba con un grupo destacado de físicos nucleares, y como el haz de partículas sólo permitía irradiar blancos internos, el acelerador se dedicó inicialmente a aplicaciones de radioquímica. Y los radioquímicos orientaron su trabajo hacia la detección de nuevos radioisótopos artificiales generados por el haz del acelerador. La primera irradiación se realizó el 5 de noviembre de 1954 con un haz de deuterones de 30 MeV (Megaelectron Volt).
En realidad, antes del sincrociclotrón los radioquímicos ya habían realizando trabajos preliminares con un acelerador Cockcroft-Walton, también propiedad de la Cnea, que el 17 de julio de 1953 permitió detectar el primer radioisótopo artificial producido en Argentina: hierro 61.
A partir de la puesta en operaciones del sincrociclotrón, la producción de publicaciones internacionales se incrementó notablemente en 1955. En agosto de ese año, organizada por las Naciones Unidas, se realizó una Conferencia en Ginebra, donde Argentina presentó treinta y siete trabajos científicos, once de los cuales correspondían al grupo de radioquímica de Buenos Aires.
Como recuerda Renato Radicella, que integró aquel grupo: “En la primera Conferencia sobre la Utilización de la Energía Atómica, celebrada en Ginebra en agosto de 1955, la Comisión Nacional de Energía Atómica comunicó el descubrimiento de una decena de nuevos radioisótopos. El hecho causó sorpresa y algo de desconfianza. Eran todavía recientes las noticias sobre los trabajos de Ronald Richter en la isla Huemul y, en el exterior, lo nuclear de la Argentina olía a impostura.
“Afortunadamente, el renombre en los medios académicos europeos del prestigioso científico alemán Dr. W. Seelmann-Eggebert, que encabezaba nuestro grupo radioquímico, y la discusión de los trabajos durante la Conferencia, aventaron las dudas. Se comenzó a dar crédito a la existencia de los radioisótopos descubiertos en Buenos Aires, existencia que al poco tiempo fue confirmada por investigadores de otros países. Los trabajos en busca de nuevos radioisótopos continuaron con toda intensidad y es así que, a principios de los años sesenta, el total de los nucleídos descubiertos alcanzó los veinte”.
“Se trata de abrir caminos nuevos
o de ser independiente”
Quizá convenga recordar que los primeros nucleídos que se incorporaron a la Tabla, fuera del país, eran los más fáciles de detectar. La detección de los siguientes presentaba, naturalmente, dificultades crecientes, y aun hoy la Tabla presenta huecos difíciles de completar. Esa observación hace que se le atribuya un mérito mayor al trabajo del grupo de radioquímicos de la CNEA. Los radioisótopos que registraban eran de vida media corta, con decaimientos que iban desde cinco segundos a algunos minutos (ver figura 1), trabajaban con la electrónica de válvulas y, en general, con las limitaciones tecnológicas propias de la época.
Es conmovedor el relato que G. B. Baró y J. Flegenheimer presentaron durante las Jornadas Conmemorativas de los 25 años del sincrociclotrón, en diciembre de 1979: “Memorias radioquímicas del ciclotrón”. El texto recuerda las dificultades de equipamiento, de suministro de reactivos químicos, de personal de apoyo y de recursos económicos, y el modo en que todas aquellas limitaciones fueron superadas. Los autores concluyen: “Cuando se trata de abrir caminos nuevos o de ser independientes, la moraleja de ensuciarse las manos y trabajar en equipo sigue siendo válida”.
Fueron esos radioquímicos quienes con un trabajo riguroso, agotador, contra reloj, lograron un notable aporte al conocimiento universal. Aunque el grupo de radioquímicos de la Cnea estaba integrado mayoritariamente por jóvenes argentinos, contaba con la dirección de W. Seelmann-Eggebert, un investigador alemán de enorme experiencia y capacidad. Esa combinación entre juventud y experiencia, entre investigadores nacionales e internacionales, puede ser imprescindible cuando, como dicen Baró y Flegenheimer, “se trata de abrir caminos nuevos o de ser independiente”.
“O inventamos o erramos”
La historia de la ciencia argentina está característicamente jalonada de aciertos y desaciertos. Pero en general la epopeya de su desarrollo dispar es poco conocida. Podríamos citar, entre los aciertos, el caso del físico argentino Enrique Gaviola –ciertamente, un investigador olvidado–, que mediante la contratación del físico teórico checoslovaco Guido Beck logró el despertar de la física de primer nivel, no sólo en Argentina sino también en Brasil.
Entre los desaciertos, desafortunadamente numerosos, citemos el caso del mencionado Georg Rumer. En 1931, Max Born, que unos veinte años más tarde recibiría el Nobel, contactó a Enrique Gaviola para pedirle que dirigiera los trabajos del joven Rumer. Pese a los esfuerzos de Gaviola, la Universidad de Buenos Aires no aprobó la contratación de Rumer. Fue una extraordinaria oportunidad perdida para la ciencia argentina.
Tampoco tuvo éxito Gaviola cuando intentó que se contratara, entre otros, a Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica; a Merle Tuve y Harry Hafstad, dos extraordinarios físicos experimentales que junto al propio Gaviola habían construido en Washington un aparato considerado como el primer antecedente importante de un acelerador de partículas; a M. Sitte, un físico experimental austríaco que trabajaba en Inglaterra; a Vallauri, un ingeniero italiano, y a Léon Brillouin, un físico francés que hizo aportes innumerables a la física de su época, desde la cuántica a la teoría de la información.
Uno podría entregarse a la imaginación de cuán diferente habría sido el camino de la ciencia local si con medidas inteligentes se hubiera logrado que aquellos científicos extranjeros trabajaran codo a codo con sus colegas argentinos. El desarrollo de la investigación nacional como amarga ucronía. Pero mejor es pensar que casos como los que hemos citado nos obligarán a reflexionar en forma crítica sobre las acciones contradictorias que se sucedieron en la historia científica del país. Y que esa revisión crítica conducirá a una política científica atenta a las premisas del desarrollo científico.

(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
