NOTA DE TAPA
Alta en el cielo
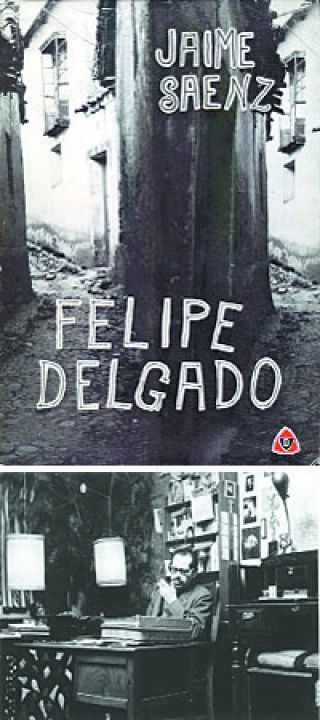
› Por Nicolas G. Recoaro
La cita ideal para entrar en el mundo literario boliviano se da todos los jueves y domingos, en la surrealista Feria 16 de Julio, de la ciudad de El Alto. Entre aguayos, chicharrón de cerdo y ropa norteamericana de segunda mano, uno puede encontrar esos pequeños puestitos que ofrecen libros para la gente de a pie. La Cordillera Real y el majestuoso pico nevado del Illimani son el telón de fondo del shopping andino más alto del planeta. “Llévese este, caserito. Obras nacionales, lo mejorcito y baratito nomás”, me sugiere una chola rodeada de varias docenas de ejemplares piratas –y no tanto–, en pleno corazón de la 16. Bajo un sol impiadoso, la chola librera descansa con aire budista en su pequeño puesto, sitiada por obras de Jesús Urzagasti, Víctor Hugo Viscarra, Oscar Cerruto, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Humberto Quino, Jaime Sáenz, Carlos Medinaceli (la lista podría cobrar dimensiones pantagruélicas). Estas son sólo algunas de las joyas mejor guardadas de una literatura que ha quedado injustamente enclaustrada dentro de sus fronteras. Porque la mediterraneidad es un rasgo esencial para entender a la poco conocida literatura boliviana. Un cerco de tierra, que además de haber encerrado al Tíbet Sudamericano, parece haberlo mantenido un poco lejos de las demás letras latinoamericanas.
“Como que los escritores bolivianos tienen un trauma por no haber alcanzado reconocimiento a nivel internacional”, reflexionaba Martín Zelaya, el editor del suplemento cultural más reconocido de La Paz, Fondo Negro (del diario La Prensa) cuando lo consultamos por la falta de conocimiento de la literatura boliviana fuera del país. “La literatura boliviana no tiene un Gabriel García Márquez como tiene Colombia, o un Vargas Llosa como tiene Perú, un Roa Bastos como Paraguay, un Cortázar o un Borges como los argentinos... ¿Por qué? Sin duda no es por una falta de talentos literarios, pero la realidad es que las letras bolivianas siguen siendo la ilustre desconocida en el contexto de la literatura universal”, reflexionaba el editor. Los premios y distinciones que han cosechado las obras de Edmundo Paz Soldán, Román Rocha Monroy y Claudio Lechín dan pequeños indicios de un despertar que aún no termina de concretarse.
El mercado editorial más chico de América latina, con un 12% de la población sometida por el analfabetismo y precios muchas veces siderales –libros a 100 bolivianos, cuando el sueldo básico es de 500– ha limitado el acceso de buena parte de los bolivianos a su literatura. “Hemos notado que es bastante dificultoso el acceso de los sectores populares a la literatura en general. El Estado debería buscar mecanismos que permitan que la población acceda a los libros de autores nacionales, con precio módicos”, explica la alfabetizadora cubana Andi Castillo, durante la presentación del programa de alfabetización Yo sí puedo, en plena Plaza Murillo, el centro político de la hoyada paceña.
“Cuando le dije a mi madre que iba a ser poeta me dijo que estaba loco. Pero así soy, un bolita con muchas bolas”, explica el poeta Humberto Quino, en su casa alojamiento sobre la calle Max Paredes, en el corazón neurálgico de la ciudad de La Paz. La falta de apoyo estatal y el desinterés de las grandes editoriales, además de cierto cripticismo con que se maneja el círculo literario boliviano, han colaborado a la poca difusión de las obras. “Bolivia es un país donde la cuestión del libro es bien complicada. Estamos hablando de un país con una presencia étnica muy importante. Con culturas ágrafas que guardan otras textualidades y que pelean por ser reivindicadas. La relación palabra y no palabra en este país es bastante conflictiva, y sigue siendo colonizadora a pesar de todo”, cuenta la editora Virginia Ayllón. El esfuerzo por narrar el país, que se traduce en obras de marcado corte realista, y con una fuerte tendencia sociológica, se enriquece por la diversidad cultural de un verdadero variopinto pluriétnico.
La narrativa boliviana parece empaparse constantemente de la realidad, una realidad casi ficcionalizada. “Sus datos, la historia, los hechos –y si no vean la vida del presidente Evo Morales– suelen ser tan sobresalientes que en otra parte seguramente serían ficción y nadie creería que todo eso es posible”, completa Ayllón. Clásicos como Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela, con su extraordinaria crónica de la Villa Imperial del Potosí colonial; Adela Zamudio, poeta y narradora que rompió esquemas en una época donde sólo los hombres tenían acceso a la producción intelectual; poetas de la talla de Franz Tamayo o Ricardo Jaimes Freyre; novelistas como Jorge Suárez, Néstor Taboada Terán y Jaime Mendoza –fiel representante de la literatura minera– o Alcides Arguedas son escritores que siguieron más o menos de cerca los dictados de su época, pero que además tatuaron sus obras con el sello único de quienes crean su propio universo.
LA HUELLA DE SAENZ
Dicen los entendidos que la literatura boliviana del siglo XX tiene su punto de quiebre a partir de la obra de este misterioso escritor y poeta paceño llamado Jaime Saenz. La literatura “saenziana”, como gustan llamarla los críticos especializados, intenta recuperar el espacio ocupado por el silencio del anonimato y de la dominación. “El escritor es un místico, al igual que el alquimista. En el ejercicio de la mística encontrará la materia prima de la obra”, le gustaba decir a Saenz, durante las prolongadas tertulias que ofrecía en su casa, en los denominados Talleres Krupp, epicentro de la movida literaria boliviana avant-garde, de la década del sesenta.
Con una obra poética descomunal, varios libros de cuentos y Felipe Delgado (1979), la novela de la literatura boliviana de los últimos 30 años, este hombrecillo enorme bordeó y exploró las zonas más oscuras del ser paceño. En sintonía con la deriva errática del maldito Céline: las rondas nocturnas, los delirium tremens y obviamente el alcohol hicieron que el mito de Saenz haya cobrado dimensiones monumentales dentro de las letras bolivianas. “Felipe Delgado encarna ese personaje paceño mítico del que se habla en bares y en los cafés, a tal punto que se confunde con su propio autor. A estas alturas ya nadie sabe si Jaime Saenz era Felipe Delgado o viceversa o si era Jaime Delgado o Felipe Saenz”, comenta el escritor cruceño Homero Carvalho.
Pero hay un quiebre en la narrativa de Saenz luego del errar noctámbulo de Felipe Delgado. Con Los cuartos (1985), Saenz se aleja del deambular nocturno y agitado, donde encontró su propia muerte, y lo cambia por el paseo calmo por los espacios de la luz y la vida de una pensión paceña, donde “los cuartos sumidos en penumbra son grandes, fríos y desolados, y tienen olor a cotense, huaycataya, a chalona, y a guardado”. Saenz descubre, ya no el otro lado de la noche, sino el más acá de la vida. “Todos mueren, menos yo. Y con los años que tengo, ya podría haber muerto cien veces”, escribe Saenz en Los cuartos. Sobrevivir a todos en soledad, soledad de la muerte y de la vida que, después de todo, son las únicas que no mueren. Saenz dejó este mundo en 1986, pero algunos escritores prefieren seguir creyendo que su espíritu todavía recorre las empinadas calles de La Paz.
EL BUKOWSKI BOLIVIANO
“Lleve este casero. El Bukowski boliviano”, me sugiere un librero mientras le doy un sorbito a un vitamínico jugo de api, en las cercanías de la Catedral de San Francisco, en uno de los tantos barrios marginales de La Paz. “Si se da una vuelta por los barcitos de mala muerte que están cerca del Cementerio General, puede encontrar ese mundo que caminó Víctor Hugo Viscarra”, agrega el hombre.
Narrador del margen y dueño de un lenguaje directo que atrapa, Viscarra escribió sobre lo que conocía: el insoportable frío paceño, el singani barato, la delincuencia, la adicción a la clefa y la marginalidad. “Se podría decir que estoy demasiado emputado con mi existencia. Cada día que pasa, ni bien le estoy pescando gustito al sueño, ¡zas!, un puntapié disfrazado de negro me recuerda que tengo que levantarme y seguir caminando sin tener a dónde ir. Porque para los miserables como yo, no existe el derecho de dormir nuestro cansancio encima de una tarima del pasaje Tumusla”, escupe Viscarra en Avisos necrológicos (2005), su quinto libro de relatos.
Viscarra eligió vivir en la calle hace más de tres décadas. Esas calles donde no tenía nada que perder, donde caminar la noche con un abrigo y su botellita con alcohol puro fueron construyendo su universo. “Jamás podrán decir que Víctor Hugo escribía sobre lo que no sabía, como ocurre con varios escritores borders de moda”, explica la editora Virginia Ayllón. Solo unos papeles garabateados que atesoraba en los bolsillos de su saco guardaban esas caminatas nocturnas de Viscarra. Cuando pesaban demasiado, quedaban olvidados en cualquier rincón de un boliche o junto al banco de una plaza. Lo que atesoraba Víctor Hugo no necesitaba espacio físico.
Los relatos de otros escritores paceños, Adolfo Cárdenas y su novela Periférica Bvd (2005) y los cuentos de Fastos marginales (2000), son buenos ejemplos, encuentran fuerte sintonía con la obra de Viscarra. Relatos urbanos de un estilo similar al cross arltiano; historias autobiográficas que recuperan fragmentos de la vida errante, donde el humor ácido y la ironía se posan sobre la explotación que viven los marginados llegados del desolado altiplano, cuando descienden en ese dantesco hueco que forma la ciudad de La Paz.
Con cuatro libros de relatos y un diccionario del coba (lunfardo) paceño –que la policía boliviana se apropió y publicó como si la institución lo hubiera realizado–, Viscarra terminó de construir un caso único de narrador etnográfico del margen paceño. Cuentan que en su último libro, Borracho estaba, pero me acuerdo (2003), Viscarra vaticinó su muerte antes de llegar a los cincuenta años. Se fue en mayo de 2005. Tenía 49 años.
EL DESHABITADO
A pocas cuadras del misterioso Mercado de las Brujas paceño, en la empinada cuesta que lleva a la desolada Garita de Lima, el nombre de una plaza rinde justo homenaje al fantástico novelista y ensayista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nacido en el seno de una familia burguesa y terrateniente de Cochabamba, en 1931, y luego de pasar buena parte de su infancia y adolescencia en Chile y México, Quiroga Santa Cruz regresó a su oriente natal, el trópico cocalero boliviano, para trabajar como docente de letras y periodista. Es en el escenario demarcado por los límites de la ciudad de Cocha donde Quiroga Santa Cruz escribe su primera y única novela, Los deshabitados (1959), premiada por la Fundación William Faulkner con el galardón a la mejor novela iberoamericana, en 1962.
El mundo que crea Quiroga Santa Cruz es un fresco con toques surrealistas de aquella sociedad, todavía rural y feudal, también clerical, en una ciudad donde “cada vez se instalaban más fábricas”. La revolución nacional que se había instaurado en Bolivia el 9 de abril de 1952 será el inevitable trasfondo –no político, sino ético y moral– de un horizonte desolador e incierto, correlato de la decadencia que prevalece en un alma colectiva que pretende superarse a sí misma, buscando los remansos de la fe. Cuando le preguntaban sobre la esencia de su primera novela, Quiroga Santa Cruz explicaba que había sido “escrita como no debe escribirse nunca un libro: es casi una secreción. Comenzó a vivir bajo la forma de una extraña sensación de melancolía”. En la novela, Fernando Ducrot –alter ego del escritor– debate su vida entre la exasperante necesidad de plasmar sus ideas en un papel y las discusiones existenciales con un viejo y sabio párroco franciscano. Los dilemas morales y espirituales sobre la labor del intelectual y su compromiso social parecen no tener remedio, es la semilla del compromiso político que el propio Quiroga Santa Cruz encarnará durante el resto de su vida.
Pocos años después, el escritor dejó la ficción y dedicó su vida a la política. Pionero en la lucha por el control de los recursos naturales bolivianos, Quiroga Santa Cruz logró la nacionalización de los yacimientos petrolíferos controlados por la Gulf Oil Company. El golpe de Estado del dictador Hugo Bánzer lo obligó a un largo exilio en Argentina y México, y dos demoledores ensayos, El saqueo de Bolivia (1972) y Oleocracia o patria (1977), lo constituyeron en un referente de la izquierda boliviana, hasta que un grupo de paramilitares al mando del general Luis García Meza lo secuestró y asesinó, durante el sanguinario narcogolpe de Estado de 1980.
¿QUE HAY DE NUEVO, EVO?
Más allá de la escasa difusión a nivel nacional e internacional y las dificultades para publicar, una buena cantidad de nuevos escritores bolivianos viene pidiendo pista desde hace varios años. “El ingreso a las élites literarias bolivianas se hace muy complicado para los jóvenes escritores, y mucho más viniendo de la ciudad de El Alto. El círculo literario boliviano se autoalimenta, funciona con el antiguo sistema de padrinazgo y casi no les ha prestado atención a los nuevos narradores”, explica el escritor alteño Roberto Cáceres, mientras termina de armar unos libros artesanales con tapas de cartón en el barrio de Villa Adela, de la conflictiva Ciudad de El Alto, aquella urbe que hace pocos años declaró la “Guerra del Gas” y echó al agringado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Siempre los escritores tenemos un poquito de problema con la cuestión de los fondos. En Bolivia, el gobierno no apoya con fomentos para la escritura. Inclusive, los gobiernos pasados tenían una visión muy folklorizada de la literatura”, explica la narradora quechua Elvira Espejo. Con las editoriales establecidas importando libros argentinos o peruanos, y sin el apoyo del Estado, la primera editorial cartonera de Bolivia –actualmente funciona otra similar en la ciudad de Cochabamba–- le da espacio a una buena cantidad de autores noveles. Con la matriz de la experiencia de Eloísa Cartonera como modelo, la editorial alteña Yerba Mala Cartonera ha publicado varias obras vanguardistas de escritores de toda Bolivia.
Luna, Portugal, Urrelo, Barrientos, Frudenthal, Piñeiro, Spedding, Hasbum, Montellano y Camacho son algunos de los narradores y poetas que traen aire fresco a las letras bolivianas. Ciencia ficción ambientada en comunidades altiplánicas del siglo XXI, novelas negras de corte político; tramas donde el español, el aymara y el spanglish se mezclan creando fascinantes híbridos lingüístico; relatos urbanos donde se narran las peripecias de los migrantes rurales y mitologías andinas protagonizadas por nostálgicas cholitas luchadoras de catch trazan la nueva cartografía literaria de un país que se sigue narrando. Con increíble vuelo en la libertad temática y expresiva, la nueva ola de escritores anuncia un importante quiebre al interior de las letras bolivianas.
“Siempre pensamos que la literatura no debía marginarse plenamente del contexto político y social de una época. En ese sentido creo que la literatura debe constituirse en un ente interventor sobre la realidad, debe actuar y operar sobre ella. Con la llegada de Evo al gobierno, vivimos un momento harto importante de nuestra historia como país, y creemos que la literatura puede dar la posibilidad de abrir otros puntos de vista. Creo que eso ha pasado desde la creación de Yerba Mala Cartonera”, reflexiona Cáceres, antes de convidarme con un matecito de coca, para evitar el apunamiento que regala la urbe alteña y sus más de 4500 metros de altura.
Una pregunta me quedaba dando vueltas por la cabeza luego de innumerables caminatas por las librerías y mercados bolivianos. ¿Cuál sería la posición de Evo en relación con la literatura? “Le voy a contar algo –me explicó el poeta Humberto Quino–. Cuentan que Evo no tiene una buena relación con los escritores. Hasta algunos dicen que no lee libros. Evo prefiere leer la realidad.”
Voces del Altiplano
“Mi madre siempre me había dicho que el día en que me case y tenga mis wawas, y su papá me los quiere pegar, al tener que elegir entre él y mis hijos, primero van a ser las wawas, y que el hombre ése se vaya por donde ha venido. Además, he tenido la suerte de haberme separado del Valentín, que cuando estaba borrachísimo era más terco que una mula, y a las wawas les encajaba sus tremendas patadas por donde me las pescaba, y si yo me metía a defenderlas, toda la yapa era para mí. Y al día siguiente tenía que ir al mercado cojeando, con mis ojos verdes, mi boca rota y algunas de mis costillas más rotas todavía.”
(Víctor Hugo Viscarra. “Elegir o no elegir, that is la prablem”, en Avisos necrológicos, Editorial Correveidile, 2005)
“El modo de ser de mi vida, quiero decir, mi modo de ser, a estas alturas ya no admite transformación alguna. El camino del amor es siempre el camino de la esperanza, y yo, por desgracia o fortuna, no creo en la esperanza. El que una mujer busque el bienestar, la felicidad, la alegría y todo lo demás es sólo natural, y yo a ese paso nada de eso puedo ofrecer en absoluto, sencillamente porque son cosas en las que no creo.”
(Jaime Saenz. Felipe Delgado, Editorial Plural, 1989)
“Porque creo que el drama del hombre no es el de la vacilación frente a una dualidad; no nos habita ni siquiera una duda; no nos habita nada: estamos deshabitados.”
(Marcelo Quiroga Santa Cruz, en Los deshabitados, Editorial Plural, 1959)
“Lo que sí he aprendido en esta profesión es la ciencia de cómo gritar todito el día sin que en la noche estés hablando como locutor de radio chojchacaltaya o como camba resfriado de tanto calor. Atención pasajeros que con esto se k’amanea bien. Primero uno se tiene que levantar a las cinco, no a las cuatro porque hay que cuidar la voz haciéndola dormir por lo menos cuatro horas. No hacer caso de lo que dice la Floricienta: que hay que estar tomando mini cascadita de 50 todo el tiempo. No, con eso acabas aguantándote de mear desde el Monje hasta la parada de El Alto.”
(Roberto Cáceres. Línea 257, Editorial Yerba Mala Cartonera, 2006)
“Para que el pan / Sea un bocado común / Para que la blasfemia / vaya en carroza / En fin / Para suprimir los golpes de Estado / Hay que suprimir el Estado.”
(Humberto Quino, “A propósito de nuestro mal”, en Mudanza de oficio, Ediciones En Cautiverio, 1983)
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
