El alma rusa
Periodista y escritor, marxista y judío, socialista convencido, Vasili Grossman (1905-1964) rehusó afiliarse al PC. Vigilado por los servicios stalinistas, se alistó como corresponsal del Ejército Rojo y cubrió la epopeya de Stalingrado. Siempre en el frente, fue de los primeros en entrar en el campo de concentración de Treblinka. Poco antes de morir ponía punto final a su segunda novela y testamento literario después de la monumental Vida y destino, hace poco rescatada en castellano. Todo fluye (de próxima aparición en Argentina) se constituyó en un documento imprescindible no sólo para comprender la delación y la tortura, la humillación y el exterminio. A través de este ejercicio de comprensión, Grossman buscó descifrar el “alma rusa” y su tormentoso destino de sometimiento.
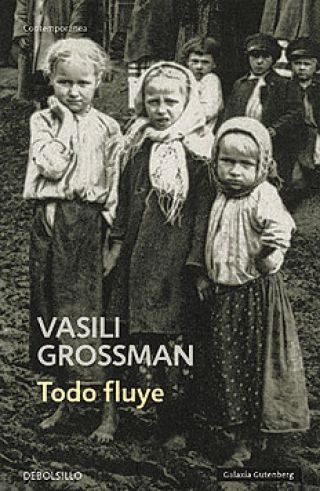
› Por Guillermo Saccomanno

Los trenes no son decorativos en la literatura rusa: Ana Karenina se suicida tirándose bajo uno; el príncipe Mishkin llega a San Petersburgo en otro. Grossman retoma la tradición de los grandes principios de estos grandes relatos y también empieza las suyos con un tren insinuando que la novela no es otra cosa que un viaje. Vida y destino comienza con un tren de condenados terminando su recorrido en Treblinka. Todo fluye se inicia con un tren que llega a Moscú procedente de Siberia, el sepulcro de los vivos, en el que viene Iván Grigorievich, recién liberado de un campo de concentración después de treinta años de cautiverio. Un dato biográfico que no puede pasarse por alto: Grossman, como corresponsal de guerra, fue de los primeros en entrar en Treblinka, estudiar su funcionamiento, documentarlo minuciosamente. Su rigor fue tal que sus crónicas fueron más tarde empleadas como testimonio en los juicios a los genocidas. Al respecto hay que destacar que el análisis de la metodología nazi le fue útil a Grossman como término comparativo y analógico para analizar el exterminio diseñado por el aparato soviético.
El tren ya no es símbolo del progreso industrial o vehículo de un drama personal, sino engranaje de una tragedia colectiva: el convoy siniestro que carga seres hacinados hacia los lagers o los gulags. Para Grossman es el detonante inspirador del título de su novela: “Sí, todo fluye, todo muta, nadie entra dos veces en el mismo convoy”. Y se pregunta: “Pero, ¿quién describirá la desesperación de ese movimiento que aleja a esos hombres de sus mujeres, aquellas confesiones nocturnas entre el sonido metálico de las ruedas y el chirrido de los vagones, la sumisión, la confianza, el hundimiento en el abismo de los campos; las cartas tiradas desde las tinieblas de los vagones a las tinieblas del inmenso buzón de la estepa?”. La pregunta contiene su respuesta: Grossman será quien cuente esta tragedia y ésta le dará el sentido a su escritura.
Una digresión y no tanto: el tren pareciera ser el único medio que permite atravesar una geografía inabarcable, geografía que es a un tiempo occidental y asiática, lo que implica asumir una ancestral discusión identitaria, geografía que, a pesar de sus diferentes paisajes y costumbres, sus escritores supieron llamar “madrecita”, “madrecita Rusia”. Pero esta madrecita, tierra de la melodramática madre gorkiana, es también el escenario en el que, bajo la sombra de Stalin, durante la hambruna campesina decretada como asesinato en masa, madres kalmucas muertas de hambre se comieron a sus hijos. A estos episodios de canibalismo Grossman había ya hecho referencia en Vida y destino, pero ahora los profundiza: “A los caníbales los fusilaron, pero no eran éstos, los caníbales, los culpables: eran los que llevaron a una madre hasta el extremo de comerse a sus hijos”. Este es uno de los tantos temas siniestros que, tácita o directamente, constituyen el proyecto narrativo de Grossman, quien con sólo dos novelas se presenta como el último narrador ruso clásico y, a la vez, como un artista que no teme que la puesta en escena de ideas pueda empantanarle la trama porque su discusión es precisamente parte indisoluble de la tensión novelística.
Mientras escribo esta reseña, dos mujeres chechenas, de diecisiete y veinte años, cargadas con explosivos, se inmolan volando en dos estaciones céntricas del tren subterráneo moscovita. Una de las estaciones es Lubianka, nombre célebre desde tiempos de la Revolución porque ahí se encontraba el cuartel general de la policía secreta donde se interrogaba y torturaba a los “conspiradores”, que más tarde serían liquidados o deportados a los campos siberianos. No es la primera vez que mujeres participan en atentados. Desde un concierto de rock al ataque de una escuela en la que murieron decenas de chicos, las mujeres se integran cada vez más a la guerrilla chechena. Una explicación simplista que dio un sociólogo es que ellas son más temperamentales e impulsivas. Una más realista: no hay mujer chechena que no tenga un hombre, un hermano, un hijo, un ser querido víctima de las fuerzas militares rusas. Desde los tiempos de Stalin, el pueblo checheno ha sido, como los kulacos o los judíos, un objetivo fóbico del Estado soviético. ¿Puede desconectarse esta tragedia de una historia cuyas raíces laten en Todo fluye?
Puede parecer descolgado traer este dato a una reseña sobre una pieza literaria, pero ¿hay temas ajenos a la literatura cuando se la interpreta como búsqueda de comprensión? Grossman se esfuerza en una dificultosa imparcialidad al narrar de modo analítico al Lenin ideólogo frenético del proyecto de ingeniería humana y al Stalin, zorro y brutal, su ejecutor, responsable del terror. También, como paradoja, su muerte llorada por multitudes, una congoja popular que contrasta con el infierno de los gulags. Lenin y Stalin, señala Grossman, establecieron como primera verdad de la doctrina revolucionaria la primacía de la economía sobre la política. “No les preocupaba que los principales obstáculos que se oponían a la construcción de aquel mundo nuevo se encontraran en el mismo pueblo, en los obreros, en los campesinos, en los intelectuales.” Entonces “el Estado se convirtió en el amo”. Y esta parte, la de análisis social que realiza Grossman, donde despliega su vena periodística, además de ilustrar las causas del horror, es la que busca explicarse el fracaso de los ideales que motivaron la Revolución de 1917.
Es cierto que forma y contenido no pueden separarse, pero también que en este caso, mediante el oficio de Grossman, lo formal pasa a un segundo plano y lo que cuenta es la búsqueda de comprensión. Esta es la historia de Iván Grigorievich, que recupera su libertad después de treinta años de campo de concentración. Su personaje regresa a Rusia envejecido y desolado, comprueba que “la vida, sin él, había continuado, había seguido su curso”. Apenas baja del tren procedente de Siberia visita a sus primos. Nikolai, científico del Estado soviético, y María, su mujer, disfrutan de una buena posición. Si bien no ha sido un delator, sólo Nikolai sabe cuántas agachadas tuvo que aguantar para mantener su status. Los primeros acercamientos de Iván a la realidad detectan la complicidad civil, la genuflexión, la vileza y los efectos del terror. “Le parecía que las alambradas ni siquiera eran necesarias y que, fuera o dentro de ellas, la vida, en esencia, era la misma.” Pero a la vez, al ir enfrentando este afuera signado por la delación y el miedo, lo asalta una extrañeza: “Iván Grigorievich no comprendía que no sólo la ciudad había cambiado, también había cambiado él. Iván Grigorievich se había convertido en otro”.
 “Un comentario irónico de Bertrand Russell sugiere que el despotismo bolchevique se puede entender como el sistema más adecuado para
gobernar a los desaforados personajes de Dostoievski. Con una intención certera, Grossman analiza a Lenin como fanático
dostoievskiano.”
“Un comentario irónico de Bertrand Russell sugiere que el despotismo bolchevique se puede entender como el sistema más adecuado para
gobernar a los desaforados personajes de Dostoievski. Con una intención certera, Grossman analiza a Lenin como fanático
dostoievskiano.”Iván no juzga. Porque como alter ego de Grossman, la función de la literatura, nos sugiere, no es tanto acusar como comprender. Con respecto a los alcahuetes y verdugos, por ejemplo, Grossman escribe: “Quién es culpable, quién responderá por ello. Hay que reflexionar, no hay que darse prisa en contestar (...). Qué terrible es condenar también a un hombre terrible”. Adoptando el punto de vista de informantes y delatores, Grossman ahonda: “¿Por qué quieren inculparnos precisamente a nosotros, los más débiles? Empiecen por el Estado, júzguenlo a él. Después de todo, nuestro pecado es el suyo, júzguenlo a él. Sin miedo, en voz alta. (...) Ustedes, como nosotros, fueron copartícipes de la época de Stalin. ¿Por qué ustedes, copartícipes, tienen que juzgarnos a nosotros, copartícipes, y determinar nuestra culpa? ¿Comprende dónde está la complejidad? Tal vez nosotros seamos culpables, pero no hay juez que tenga derecho moral a plantear la cuestión de nuestra culpabilidad. Acuérdense de lo que decía Lev Nikolaievich Tolstoi: no hay culpables en el mundo. En nuestro Estado existe una fórmula nueva: todos en el mundo son culpables, no existe en el mundo ni un inocente”. La culpa es más que un tópico de la literatura rusa y, en particular, la dostoievskiana. Al escribir culpa, se escribe Dios. La noción de Dios libra de responsabilidad. Grossman lo tiene en cuenta. Por eso la complejidad a la que alude reside en la conciencia.
Según Isaiah Berlin, Rusia tardó más de cincuenta años en acusar los efectos de los movimientos revolucionarios europeos. Todavía entre mediados y fines del siglo XIX su intelectualidad debatía si era europea o eslava. Los acontecimientos reformistas europeos protagonizados por socialistas y anarquistas eran considerados en Rusia como inviables. Quienes pensaban en una transformación radical, como los poseídos de Dostoievski, pensaban en la violencia y el terror como estrategia. En más de un aspecto, en su ideología y en sus actitudes, se revelaban como cristianos fanáticos. Un comentario irónico de Bertrand Russell sugiere que el despotismo bolchevique se puede entender como el sistema más adecuado para gobernar a los personajes desaforados de Dostoievski. Probablemente Grossman no conociera esta observación sarcástica del filósofo inglés, pero con una intuición certera, seducido por el personaje, analiza a Lenin como fanático dostoievskiano.
En el temperamento de Lenin se establece la relación con el carácter nacional ruso. Heredero, a su pesar, del karma cristiano del alma rusa, Lenin, autor de más de veinte libros teóricos y furibundos, el intelectual que se conmovía con Beethoven y Tolstoi, poseído por una fe apostólica, según Grossman, arrastra a Rusia tras de sí, sin comprender que sufría una poderosa alucinación. Tras su muerte, con Stalin, templando el acero, la victoria sobre el nazismo y el avance tecnológico, un éxito que se basaba en el sometimiento. Es decir, la consolidación férrea de la dictadura del proletariado. Apunta Grossman: “Ahora ya no era Rusia la que se embebía del espíritu libre de Occidente. Era Occidente quien miraba con ojos fascinados el espectáculo del desarrollo ruso avanzando por el penoso sendero de la esclavitud. El mundo vio la mágica sencillez de aquella vía. El mundo comprendió la fuerza del Estado popular construido sobre la esclavitud”.
Pero, ¿qué clase de novela es Todo fluye? Desde el comienzo se plantea como una novela de tímida experimentación formal que articula un narrador omnisciente con la segunda persona que propicia la confesión, la teatralización de un juicio a delatores con la crónica periodística. Grossman quiebra a menudo la narración lineal para internarse en el ensayo político y filosófico. El efecto que generan estas variaciones expresivas opera por acumulación, rompe la convención del suspenso y, en lugar de frenar la acción, mediante el ensayo, lo que logra, sin resbalar en el trazo grueso contenidista, es la búsqueda de comprensión, esa búsqueda permanente que no es otra que la constante de la novela.
Si en Vida y destino empleaba la descripción del funcionamiento de los campos nazis y su lógica para reflejar luego, en espejo, los campos soviéticos, acá directamente pone el foco en el exterminio de sus compatriotas y en los gulags. El exterminio de judíos y campesinos, dos obsesiones de la maquinaria asesina del stalinismo, son centrales en Todo fluye. Podría pensarse, para quienes han leído a Solyenitzin o Shalamov, que ésta es una novela más sobre el horror concentracionario, una pormenorización de miserias y bajezas que algunos espíritus políticamente correctos leen con turbación bienpensante y corroboran así su pureza de alma. Y valga como digresión: alguna vez habrá que analizar hasta dónde los progres no leen literatura concentracionaria con el mismo vértigo con que otros lectores menos conspicuos disfrutan de Sthepen King, lo que no implica un juicio de calidades literarias sino de ideologías de lectura gore. Grossman no escatima un catálogo de sordideces y degradaciones tanto dentro como fuera del campo. Pero no son los actos los que escandalizan. El espanto está en otra parte: en la idea de libertad, progreso y conquista social que los justifican. “Esos hombres no deseaban el mal a nadie –escribe Grossman–, pero habían hecho el mal durante toda su vida.” A la vez, llegado a este punto, hay que ser cauteloso. Denunciar el fracaso del socialismo real no implica renunciar a la lucha por un mundo más justo.
En ningún tramo de su novela, sin aflojar con la denuncia del terror de Estado, Grosman renuncia a su socialismo insinuando siquiera una reivindicación del capitalismo. Grossman es crítico: “El Estado se convirtió en el amo. El elemento nacional pasó de la forma a la sustancia y acabó siendo esencial, mientras se relegaba el elemento socialista a un segundo plano: a la fraseología, a la cáscara, a la forma externa”. Y escribe luego: “La historia de la humanidad es la historia de su libertad. El crecimiento de la potencia del hombre se expresa sobre todo en el crecimiento de la libertad. La libertad no es necesidad convertida en conciencia, como pensaba Engels. La libertad es diametralmente opuesta a la necesidad, la libertad es la necesidad superada. El progreso es, en esencia, progreso de la libertad humana. Ya que la vida misma es libertad, la evolución de la vida es la evolución de la libertad”.
Como se dijo, la persecución y el exterminio son nodales en Todo fluye, pero la descripción a través de un tono de crónica, casi neutral, provoca un sentimiento en el que se funden la indignación, la piedad y el estupor. Grossman apela a estas escenas de infamia para preguntarse, y no en abstracto, sobre lo que significa ser humano. Refiriéndose, por ejemplo, a los confidentes y delatores, escribe: “Lo más terrible en ellos son sus cosas buenas, lo más triste es que están llenos de cualidades y virtudes”. Grossman, si relata con precisión los detalles del cautiverio, no lo hace de modo gratuito. Como tampoco es gratuito el empeño que pone en relatar el exterminio de los campesinos. Los animales temen a la gente. Pronto no quedan ni perros ni gatos. Se los cocina. Y con sus cabezas se hace gelatina. Los niños agonizan de hambre. Ni siquiera un gramo de pan para ellos.
Las barracas de los prisioneros están separadas del sector de las mujeres por una estrecha distancia que, si alguien intenta superar, será barrida por ametralladoras. Cientos de mujeres moscovitas han sido condenadas a diez años de prisión por no denunciar a sus maridos, sus hermanos y sus hijos. Y deben compartir el cautiverio con ladronas y asesinas. Si una igualdad de género logró el campo de Kolimá fue la de equiparar mujeres y hombres en los trabajos forzados donde, víctima de castigos y enfermedades, perecerá la mayoría. Comprender, siempre, en la escritura de Grossman, se trata de comprender. “Te pregunté cómo habían podido, los alemanes, matar en las cámaras de gas a los niños judíos. ¿Cómo podían vivir después de eso? ¿Era posible que no fueran juzgados ni por Dios ni por los hombres? ¿Y tú dijiste: ‘El castigo del verdugo es éste: no considera a su víctima un hombre y él mismo deja de ser un hombre, mata al hombre que hay en él, se convierte en su propio verdugo: la víctima, por mucho que la destruyan, continuará siendo un ser humano por toda la eternidad’. Cuando Iván Grigorievich piensa en estas cuestiones, piensa “esforzándose en comprender la verdadera naturaleza de la vida rusa”. Más tarde, Grossman suministra una hipótesis: “Sólo la esclavitud milenaria ha creado la mística del alma rusa”.
Como lo señaló George Steiner, Tolstoi y Dostoievski son dos marcas que determinan la literatura rusa. Dos marcas a la vez opuestas y complementarias. Por eso Steiner tituló su ensayo Tolstoi o Dostoievski. Grossman es, sin duda, consciente de esta polarización que no es tan simple como parece. Para Mijail Bajtin, en Tolstoi la muerte siempre clausura un conflicto y lo ilumina, mientras que en Dostoievski la muerte es apenas pasaje y puente para la irrupción de la conciencia y su tormento. En Todo fluye Grossman se debate entre estas dos perspectivas. En Vida y destino su ideología de la novela se servía de las lecciones de Tolstoi y conformaba un fresco épico con una multitudinaria cantidad de personajes y un sinfín de situaciones que abarcaban tanto la instantánea, el relato breve, como la extensión y el espesor novelístico del XIX, que, con la batalla de Stalingrado como eje, aprovechaba para denunciar el lager nazi en el frente y el gulag soviético en la retaguardia. En Todo fluye, en cambio, Grossman se aparta del modelo tolstoiano y su preocupación narrativa y no sólo se ofrece como una deriva del modelo dostoievskiano: el dilema existencial de los personajes gira en torno de la libertad, pero ésta, como todo absoluto, es más un deseo que una posibilidad. Como absoluto también reviste un carácter religioso. Y, se sabe, los absolutos no son terrenos. Los hombres idearon un Estado en nombre de la libertad, pero el sistema que construyeron fue esclavitud, delación, exterminio. Como asociación, cabe recordar que Dostoievski planeó una segunda parte de Los hermanos Karamazov donde Aliosha, el novicio, el puro, cometería un crimen político.
Para qué sirve la literatura, pregunta que inquietó a Sartre, cobra una dimensión menos metafísica y más existencial cuando uno se las plantea desde la perspectiva de Grossman, que escribió sus grandes novelas bajo el stalinismo. Vida y destino, su obra cumbre, fue prohibida a poco de su publicación. Tan peligrosa fue considerada que a Grossman hasta le confiscaron las cintas de su máquina de escribir. Todo fluye, la última, la escribió entre 1955 y 1963.
No menos estremece que el escritor que se planteó estas cuestiones muriera recluido, sabiendo que no vería publicadas sus novelas. Todo fluye, para muchos su testamento literario, la terminó en 1964, poco antes de morir de un cáncer de estómago. Lo que podría ser una anécdota que cierra literariamente una existencia oscurecida por el totalitarismo se presta para abrir un interrogante mayor: ¿qué convicción se ha depositado en la literatura, o mejor dicho en la propia escritura, para encarar semejantes proyectos narrativos sabiendo que uno de sus destinos más probables es no alcanzar la publicación? Entonces, volviendo a la cuestión del alma rusa, ¿se trataría acá de convicción o de una fe religiosa? En su diario, Kafka anotó: “La literatura es mi religión”. Vasili Grossman debió compartir el mismo credo.
Subnotas
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
