RESEñA
Páginas amarillas
El crimen de Clorinda
Sarracán
Alvaro Abós
Sudamericana
Buenos Aires, 2003
192 págs.
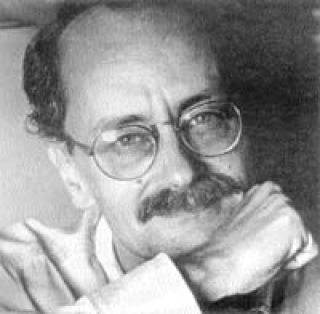
Por Horacio Cecchi
Entre octubre y diciembre de 1856 la gran aldea porteña se vio sacudida por un acontecimiento que desbordaba los ya de por sí sacudidos ánimos de sus pobladores, sitiados por las fuerzas federales. Clorinda Sarracán, de 26 años, esposa de Jacobo Fiorini, treinta años mayor que ella y reconocido pintor retratista de la flor y nata de los dobles apellidos devenido a chacarero, había sido detenida acusada del homicidio de su marido, crimen que según la investigación y la fábula vecinal había cometido con la ayuda de dos jornaleros, los hermanos Crispín y Remigio Gutiérrez. La misma fábula vecinal señalaba a Clorinda enrollada en romancería con el mancebo Crispín, lo que popularmente le valió a la damisela el mote de “la bestia asesina”. Clorinda fue condenada a muerte en juicio oral, ante una sala atestada de público ávido de descubrir a la bestia en persona. El caso también fue condenado, pero a quedar sepultado bajo el polvo del olvido.
Durante meses de desempolvar documentos históricos, archivos y diarios de época, Alvaro Abós rescató del olvido a Clorinda, a su crimen y a sus sacudidos contemporáneos. El crimen de Clorinda Sarracán podrá leerse como un muy interesante relato histórico donde Sarmiento, Mariquita Sánchez, Tejedor, Urquiza, Rosas y Vélez Sarsfield pasan por el demoledor trato cotidiando que tritura, sin excepción, el bronce con que la historia oficial embadurna a algunos seres humanos.
La historia de Clorinda también podrá leerse como un apasionante relato de un crimen, con sus correspondientes suspensos y tensiones. Abós instaló al narrador, en primera persona, bajo la piel de Héctor Varela, periodista de escasa ética y director del periódico más vendido en aquella época, el sensacionalista La Tribuna, que competía en primicias con El Nacional, de Sarmiento. Como ayudante en sus crónicas, Varela tenía a un joven que prometía: Ricardito Gutiérrez, quien se embanderó en defensa de la aludida rea. El relato recupera voces coloquiales y costumbres, modas y prejuicios. Así, sabremos que, entre todos, eran tres los temas que gobernaban el parloteo en bares, calles de tierra y cenáculos políticos: el sitio de los federales, el caso de Clorinda y la visita de Míster Charles, una especie de tarzán autotitulado campeón mundial de lucha, que desafiaba a lo más granado de los forzudos locales en veladas a pleno en el Teatro Argentino. Y también que existía un tratamiento para evitar la prematura calvicie a base de orín de sapo y fragancia de heliotropo, que venía de Europa por lo que debía ser bueno.
Pero lo que resulta más curioso es el hilo que une aquellas convulsiones del 1800 con costumbres tan actuales y conocidas como los trasfondos del poder político, los casos de mala praxis policial, la Justicia corrupta, etc. Poco a poco, el relato va abriendo al lector los intereses que van tejiendo el caso, hasta la sentencia. A Clorinda la detuvieron con escasas pruebas y demasiadas intuiciones: el cadáver de Fiorini apareció a un costado de la casa y la rea fue rea porque era quien vivía más cerca. Clorinda confesó el crimen ante la policía, pero más tarde se retractó diciendo que la chantajearon. Esa primera confesión, en manos de la policía, quedó sembrada de dudas pero fue la clave que decidió la condena.
El juez Navarro Viola firmó la sentencia que consistía en only die twice: la Sarracán debía enfrentar el pelotón de fusilamiento en la plaza central (para lo cual la gente alquiló balcones como si fueran palcos con ubicación preferencial) y ya muertita, su cuerpo sería colgado de una horca a la vista pública. No importó que el asesinado Fiorini hubieratenido relaciones con la madre de la rea cuando ésta era una niña, ni que el pintor fuera tutor de la joven antes de casarse con ella (lo que transformó esa relación en un manual de incesto). Tampoco importó que la ley no contemplara pena de muerte a una mujer, ni que fuera madre de cinco hijos. Curiosamente, el juez Navarro Viola era un convencido militante en contra de la pena de muerte.
Al contrario, como defensor de Clorinda fue convocado nada menos que Carlos Tejedor. Curioso también, porque Tejedor además de notabilísimo jurista era un adalid de la pena de muerte. En el bando opuesto, Vélez Sarsfield, pater jurídico argentino y enemigo a ultranza de la pena de muerte, confirmó como ministro la sentencia. El marasmo sigue: los unitarios se alzaron contra la condena y levantaron la bandera de Camila O’Gorman, fusilada ocho años antes por orden de Rosas. Los federales, a su vez, insistían en que Clorinda subiera al patíbulo para acusar de un crimen atroz a los unitarios y de esa forma enterrar el caso de Camila en el olvido. Por su lado, Mariquita Sánchez de Thompson, al frente de las copetudas de la Beneficencia, reunió nada menos que siete mil firmas y voluntades para evitar el martirio inconcebible de una mujer, e impulsó la primera marcha feminista de que se tenga conocimiento en estos lares.
La población de aquella gran aldea con pretensiones de metrópoli, se hamacó entre la ansiedad por alimentar su morbo desde los balcones y la indignación por la condena que se cernía sobre la cabeza de Clorinda; entre gritarle “bestia asesina” al paso, hasta ubicarla como víctima; entre el reclamo de mano dura y ser carne sufrida de sus consecuencias.
Aunque hayan pasado ciento cincuenta años El crimen de Clorinda Sarracán guarda ese eco tan habitual en la gran aldea de nuestros días.
El juicio y los afamados juristas que protagonizan el caso corrían contra el tiempo. En el horizonte se abría una inminente campaña electoral. Adivine usted el motivo por el que tan afamados juristas sostuvieron posiciones tan incoherentes con sus propias convicciones. ¿Le sugiere una pintura de época? ¿De qué época?
Entre octubre y diciembre de 1856 la gran aldea porteña se vio sacudida por un acontecimiento que desbordaba los ya de por sí sacudidos ánimos de sus pobladores, sitiados por las fuerzas federales. Clorinda Sarracán, de 26 años, esposa de Jacobo Fiorini, treinta años mayor que ella y reconocido pintor retratista de la flor y nata de los dobles apellidos devenido a chacarero, había sido detenida acusada del homicidio de su marido, crimen que según la investigación y la fábula vecinal había cometido con la ayuda de dos jornaleros, los hermanos Crispín y Remigio Gutiérrez. La misma fábula vecinal señalaba a Clorinda enrollada en romancería con el mancebo Crispín, lo que popularmente le valió a la damisela el mote de “la bestia asesina”. Clorinda fue condenada a muerte en juicio oral, ante una sala atestada de público ávido de descubrir a la bestia en persona. El caso también fue condenado, pero a quedar sepultado bajo el polvo del olvido.
Durante meses de desempolvar documentos históricos, archivos y diarios de época, Alvaro Abós rescató del olvido a Clorinda, a su crimen y a sus sacudidos contemporáneos. El crimen de Clorinda Sarracán podrá leerse como un muy interesante relato histórico donde Sarmiento, Mariquita Sánchez, Tejedor, Urquiza, Rosas y Vélez Sarsfield pasan por el demoledor trato cotidiando que tritura, sin excepción, el bronce con que la historia oficial embadurna a algunos seres humanos.
La historia de Clorinda también podrá leerse como un apasionante relato de un crimen, con sus correspondientes suspensos y tensiones. Abós instaló al narrador, en primera persona, bajo la piel de Héctor Varela, periodista de escasa ética y director del periódico más vendido en aquella época, el sensacionalista La Tribuna, que competía en primicias con El Nacional, de Sarmiento. Como ayudante en sus crónicas, Varela tenía a un joven que prometía: Ricardito Gutiérrez, quien se embanderó en defensa de la aludida rea. El relato recupera voces coloquiales y costumbres, modas y prejuicios. Así, sabremos que, entre todos, eran tres los temas que gobernaban el parloteo en bares, calles de tierra y cenáculos políticos: el sitio de los federales, el caso de Clorinda y la visita de Míster Charles, una especie de tarzán autotitulado campeón mundial de lucha, que desafiaba a lo más granado de los forzudos locales en veladas a pleno en el Teatro Argentino. Y también que existía un tratamiento para evitar la prematura calvicie a base de orín de sapo y fragancia de heliotropo, que venía de Europa por lo que debía ser bueno.
Pero lo que resulta más curioso es el hilo que une aquellas convulsiones del 1800 con costumbres tan actuales y conocidas como los trasfondos del poder político, los casos de mala praxis policial, la Justicia corrupta, etc. Poco a poco, el relato va abriendo al lector los intereses que van tejiendo el caso, hasta la sentencia. A Clorinda la detuvieron con escasas pruebas y demasiadas intuiciones: el cadáver de Fiorini apareció a un costado de la casa y la rea fue rea porque era quien vivía más cerca. Clorinda confesó el crimen ante la policía, pero más tarde se retractó diciendo que la chantajearon. Esa primera confesión, en manos de la policía, quedó sembrada de dudas pero fue la clave que decidió la condena.
El juez Navarro Viola firmó la sentencia que consistía en only die twice: la Sarracán debía enfrentar el pelotón de fusilamiento en la plaza central (para lo cual la gente alquiló balcones como si fueran palcos con ubicación preferencial) y ya muertita, su cuerpo sería colgado de una horca a la vista pública. No importó que el asesinado Fiorini hubieratenido relaciones con la madre de la rea cuando ésta era una niña, ni que el pintor fuera tutor de la joven antes de casarse con ella (lo que transformó esa relación en un manual de incesto). Tampoco importó que la ley no contemplara pena de muerte a una mujer, ni que fuera madre de cinco hijos. Curiosamente, el juez Navarro Viola era un convencido militante en contra de la pena de muerte.
Al contrario, como defensor de Clorinda fue convocado nada menos que Carlos Tejedor. Curioso también, porque Tejedor además de notabilísimo jurista era un adalid de la pena de muerte. En el bando opuesto, Vélez Sarsfield, pater jurídico argentino y enemigo a ultranza de la pena de muerte, confirmó como ministro la sentencia. El marasmo sigue: los unitarios se alzaron contra la condena y levantaron la bandera de Camila O’Gorman, fusilada ocho años antes por orden de Rosas. Los federales, a su vez, insistían en que Clorinda subiera al patíbulo para acusar de un crimen atroz a los unitarios y de esa forma enterrar el caso de Camila en el olvido. Por su lado, Mariquita Sánchez de Thompson, al frente de las copetudas de la Beneficencia, reunió nada menos que siete mil firmas y voluntades para evitar el martirio inconcebible de una mujer, e impulsó la primera marcha feminista de que se tenga conocimiento en estos lares.
La población de aquella gran aldea con pretensiones de metrópoli, se hamacó entre la ansiedad por alimentar su morbo desde los balcones y la indignación por la condena que se cernía sobre la cabeza de Clorinda; entre gritarle “bestia asesina” al paso, hasta ubicarla como víctima; entre el reclamo de mano dura y ser carne sufrida de sus consecuencias.
Aunque hayan pasado ciento cincuenta años El crimen de Clorinda Sarracán guarda ese eco tan habitual en la gran aldea de nuestros días.
El juicio y los afamados juristas que protagonizan el caso corrían contra el tiempo. En el horizonte se abría una inminente campaña electoral. Adivine usted el motivo por el que tan afamados juristas sostuvieron posiciones tan incoherentes con sus propias convicciones. ¿Le sugiere una pintura de época? ¿De qué época?
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
