El cristal con que se mira
Siendo uno de los eruditos más leídos de la segunda mitad del siglo XX, hijo de la Viena de preguerra y emigrado a Occidente, bibliófilo, políglota, de un interés impenitente por los aspectos medulares de la cultura (de la ideología y la lingüística a la matemática y el arte) y de los procesos históricos que la moldean y la arrastran, George Steiner es uno de esos raros hombres, como Umberto Eco, capaces de iluminar el complejo mundo de ideas y hechos en el que vive la humanidad. La antología George Steiner en The New Yorker (Fondo de Cultura Económica) permite no sólo leer algunos de los ciento cincuenta ensayos que publicó durante treinta años en la revista cultural más importante de Estados Unidos, sino que traza un mapa trágico del siglo XX, entre las cumbres de su saber y los abismos de sus tragedias.
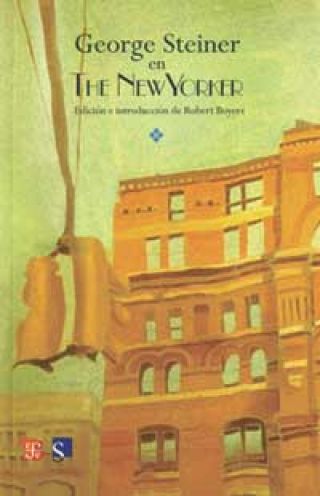
› Por Guillermo Saccomanno
 El dandy Eustace Tilley, el personaje icónico del New Yorker, creado por Rea Irvin, debutó en la primera tapa de la revista y desde entonces reaparece en cada número aniversario.
El dandy Eustace Tilley, el personaje icónico del New Yorker, creado por Rea Irvin, debutó en la primera tapa de la revista y desde entonces reaparece en cada número aniversario.Hasta que Margaret Thatcher lo denunció por traición a la patria en la Cámara de los Comunes, Anthony Blunt fue al mismo tiempo asesor de arte de Su Majestad y espía soviético. Erudito refinadísimo en pintura, uno de sus principales ensayos se aboca a Nicolas Poussin. Lo que Blunt admiraba en el pintor francés era un control disciplinado, un distanciamiento racional que encubría una intensa capacidad emocional. Es decir, rasgos que definen a un espía. Los servicios que Blunt prestó a los soviéticos, al igual que otros agentes captados por los rusos en los más selectos ámbitos universitarios ingleses, pueden explicarse a través de dos motivos. El primero, que los jóvenes prometedores eran extorsionados y, bajo amenaza de que se revelara su homosexualidad, se pasaban al bando enemigo. Otra explicación plausible es que en este pase subyacía la aversión a una sociedad conservadora, hipócrita y reaccionaria. “El erudito traidor”, el ensayo que George Steiner le dedicó a Blunt en 1980, revela la fascinación que el personaje ejerció en el no menos erudito profesor austrohúngaro, que hizo toda su carrera como universitario y crítico en Occidente.
Steiner, un extraterritorial que domina varias lenguas, opera, al igual que un espía, como un traductor implacable de esas zonas cifradas que permanecen ocultas en la problemática del lenguaje. Una hipótesis que puede irritar ahora: ¿por qué no considerar al crítico como un profesional del espionaje que extrae del campo de la práctica cultural información no siempre visible para ofrecerla al académico? En otros términos esto explicaría la atracción que el esteta “topo” despertó en el estudioso “rata” de biblioteca. Pero para Steiner la crítica es más que esto. Tal como la entiende Steiner, es una vertiente de la filosofía. En consecuencia, cuando enfoca las obras y su contextualización puede formularse interrogantes tales como de qué modo una cultura pagada de sí misma, como la austrohúngara, inspiraría la más atronadora barbarie, los campos de exterminio. Ni más ni menos: las relaciones entre exquisitez, ilustración y violencia política.
Volviendo a Blunt: no se puede dejar de lado que el espía era un excelente catalogador. “El catalogador, en primer lugar, tiene que poseer un conocimiento completo de la mecánica artística que está clasificando”, anota Steiner. “El maestro catalogador tiene oído absoluto.” (Una vez más, cabe preguntarse, de quién está hablando Steiner.) Es en este sentido que George Steiner en The New Yorker puede leerse como un catálogo exquisito de sus gustos.
Steiner, considerado el discípulo más talentoso de Edmund Wilson, escribió para este mensuario –tal vez el medio cultural más importante de Estados Unidos– más de ciento cincuenta artículos entre 1967 y 1997. Los temas que abordó Steiner no se circunscribieron sólo a lo literario. “Historia y política”, “Escritores y escritura”, “Pensadores”, “Estudios biográficos”. La diversidad, según Steiner, pareciera estar enfocada desde esta perspectiva: “Hay un gran libro que no se ha escrito aún. En él se mostraría que el siglo XX tal como lo hemos vivido en Occidente es, en lo esencial, un producto y un artículo de exportación austrohúngaros”. Steiner basa esta aseveración en Wittgenstein y la Escuela de Viena, Musil y Broch, Schömberg, Berg y Webern. También en la influencia de lo judío: Freud, Kafka, Kraus. “Fue en Viena donde el joven Hitler fabricó su inspirado veneno. Como dice el vals, Wien, Wien, nur du allein. Viena fue la capital de la era de la ansiedad, el centro del genio judío y la ciudad desde la cual se filtró el Holocausto. El libro en el que estoy pensando tendría que ser muy extenso”, concluye Steiner. Cabe tener en cuenta que tal vez este libro es el que ha venido escribiendo Steiner a lo largo de su obra múltiple, investigaciones y ensayos que no se limitan sólo a lo artístico y literario. Su erudición –y la erudición es un leitmotiv que asoma todo el tiempo en la lectura de Steiner– abarca tanto la filosofía como las catástrofes de este tiempo (no es una digresión: en los artículos de la antología, cada tanto se encuentran las menciones del horror en Chile y Argentina). En estos ensayos del The New Yorker (algunos publicados hace unos años por Adriana Hidalgo) sus intereses son tanto Albert Speer, el arquitecto de Hitler (lector de historia, filosofía, literatura), como Bertolt Brecht, a quien rescata por su condición de poeta. Steiner no vacila en formularse algunos interrogantes que, enunciados por un intelectual proveniente de una tradición socialdemócrata, pueden perturbar a los bienpensantes de lo políticamente correcto. Por ejemplo, lo que se perdió con la caída del Muro, la confusión entre deseo de justicia y de consumo y comida basura. Idea que Brecht habría compartido ya que se autorretrataba: “Soy comunista, no idiota”. No menos urticante puede resultar su lectura de Simone Weil: “un híbrido extravagante, una platónica anarquista que abdicaría en los poderes del Estado todo lo que fuera necesario para dar privacidad a su alma”. Si hay un punto donde a Steiner le importa Weil es en “la historia del odio que se profesan a sí mismos los judíos, una historia larga y desconcertante”. Samuel Beckett y John Barth, Alexander Solzhenitsin y Graham Greene, Karl Kraus y George Orwell. Sobre el autor de 1984, en un ensayo donde analiza el totalitarismo, la socialdemocracia y los derechos humanos, observa: “Al optar por 1984 como título, Orwell logró dar un asombroso golpe maestro. Puso su firma y derecho de propiedad sobre un fragmento de tiempo. Ningún otro escritor lo había hecho jamás. Y solamente hay, a mi juicio, un genuino paralelo en los registros de la conciencia. Kafka había hecho suya una letra del alfabeto romano”. Steiner analiza también a Claude Lévi-Strauss y Bertrand Russell. Noam Chomsky y Arthur Koestler (una serena y helada reflexión sobre la posibilidad de elegir la propia muerte) no excluyen su atracción por Salvatore Satta, un abogado y escritor sardo que en su novela El día del juicio construye la historia de su pueblo en un tramado polifónico a lo Spoon River. Un hallazgo es su ensayo sobre Borges de 1970, donde contempla la ceguera del escritor, que estimuló su conocimiento de varias lenguas: “El director de la Biblioteca Nacional de Argentina es ahora el más original de los escritores angloestadounidenses. Esta extraterritorialidad es tal vez una clave”. Cuando lee a Cioran, Steiner se pregunta si el lamentoso rumano autor de los aforismos de Desgarradura está a la altura de Pascal, La Rochefoucauld o Nietzsche. Al considerar al nazi Celine, Steiner cree encontrar en su escritura antecedentes que anticipan tanto el rock metálico como las gramáticas de la histeria actual. Otra pregunta molesta: “¿Puede haber literatura digna de publicación, de estudio, de apreciación crítica, que sugiera el racismo, que haga atractivo o exhorte al uso sexual de niños? (Dostoievski está en el mismo borde de esa penumbra.) La argumentación liberal contra toda censura es a menudo hipocresía. Si la literatura y las artes serias pueden educar la sensibilidad, elevar nuestras percepciones, perfeccionar nuestras distinciones morales, también pueden, exactamente del mismo modo, depravar, abaratar o hacer brutales nuestras imaginaciones e impulsos miméticos. He luchado con este interrogante por espacio de unos cuarenta años de lectura, escritura y enseñanza”.
Puede parecer reiterativo, pero la erudición es una constante que obsesiona a Steiner: “Escribir mal es síntoma de una erudición deficiente”, anota con sagacidad rabínica al leer la correspondencia de Gershom Scholem y Walter Benjamin. Steiner es capaz de discutir la gramática performativa de Chomsky o internarse en las relaciones de parentesco entre la música, las matemáticas y el ajedrez. “Derrotar a otro ser humano en el ajedrez es humillarlo en las raíces mismas de su inteligencia; vencerlo con facilidad es dejarlo extrañamente desnudo.” Y acá, otra vez, surge la tensión entre actividades intelectuales, un ejercicio de refinamiento, y la violencia siempre acechando.
En “Dad la palabra”, un ensayo de 1977, Steiner se dedica a James Murray, hijo de un sastre, maestro rural, que en la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en el infatigable compilador del Oxford Dictionary. Acá se tiene la impresión de estar accediendo al borrador de un autorretrato de Steiner: “No había ningún impulso baldío en su corazón ni en su cerebro. Encontramos esa captación omnívora, a la vez sensorial y abstracta, en la poesía de Browning, en la prosa de Carlyle, en la pródiga arquitectura de Gilbert Scout. La avala una tremenda seguridad en sí mismo, así como una gimnasia de concentración y memoria. En contraste, nuestra enseñanza planificada, nuestro trabajo, una pausa entre llamadas telefónicas”. Apasionado por la filología, por la fonética, por el desarrollo orgánico de las formas lingüísticas, por los dialectos y el singular esplendor de la lengua inglesa, Murray se le planta a Steiner como un héroe borgeano. Hay que convenir que, en más de un aspecto, este ensayo es una pequeña ficción maestra sobre un archivista de millones de fichas de palabras, sus usos anteriores y posteriores. El precio que Murray pagó por llevar a cabo su obra, el incesante diccionario, habría agotado a cualquiera: trabajaba setenta y siete horas a la semana, veinte como maestro, cincuenta y siete como lexicógrafo y escribiendo, sin taquigrafía, hasta quince cartas al día. Durante el verano de 1895 estuvo trabajando entre ochenta y noventa horas a la semana. “Contemplando retrospectivamente sus trabajos de Sísifo, habría de hablar de ‘problemas y amarguras de los que el mundo no sabe ni tiene que saber nada’”, escribe Steiner.
Tildado a menudo de conservador y elitista en el mundo académico norteamericano, Steiner no lo es en absoluto. La mejor prueba es “Elogio de la transmisión”, ensayo que describe su experiencia docente en una barriada marginal de París no hace muchos años. Escritura y pasión, crítica y docencia son sus razones de vida. El suyo es el rigor de alguien que aceptó “el imperioso axioma socrático de que ninguna vida no sometida a examen valía la pena” (como dice evocando a su mentor Robert Maynard Hutchins). En cuanto a lo de elitista, otra prueba que vuelve discutible la acusación: Steiner nunca da un texto por sentado. Como lo probó con su monumental ensayo Tolstoi o Dostoievski, los rusos no son los mismos después de su interpretación. Tampoco ninguno de los autores (canónicos y no tanto) que abordó en estos ensayos. Steiner se detiene no sólo en lo inmanente. También en su contexto genético. Es cierto, aunque ostenten una cierta amenidad, estos ensayos requieren una experiencia de lectura previa. Sin embargo, esta exigencia deja de ser una traba si se la interpreta como una llave a la mejor literatura del siglo XX y sus lenguajes.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
