UNA VIDA PLENA
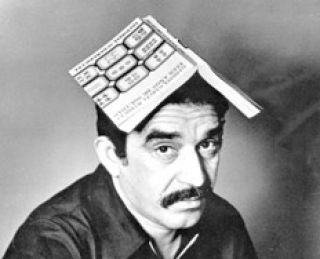
› Por Carlos Gamerro
Mentiría si dijera que su muerte me llena de tristeza, o que la siento como una irreparable pérdida. No se tronchó su vida en la flor de la edad, cuando todavía tenía tanto para dar. Tenía 87 años. Vivió una vida que se adivina plena, o que al menos muchos quisiéramos vivir –y no sólo los escritores–. Como tal, ya había dado todo de sí. Su última novela, Memoria de mis putas tristes, se caía a pedazos, así que no pudo haber sufrido el desgarro de irse sintiendo que privaba al mundo de páginas insustituibles; en cuanto a su otra faceta, la de hombre público, la edad y la enfermedad y quizás el cansancio lo habían alejado de la política y de las intervenciones públicas. Le gustaba decir que escribía para que lo quisieran, y en eso, también, se cumplieron sus deseos: era un escritor querible y querido, además de famoso y admirable, y aun en esa vida retirada de estos últimos años el afecto de tantos –no sólo de sus lectores– debe haberle llegado por sobre muros y jardines como un solcito tibio. “Al cabo de los años, un hombre puede simular muchas cosas, pero no la felicidad”, propone un personaje de Borges en “La memoria de Shakespeare” y a Gabo no le hacía falta simular nada porque se le salía por los poros.
La categoría de perfección suele caberle mucho mejor a la poesía o al cuento corto que a las novelas: a nadie se le ocurriría decir que Don Quijote, Moby Dick o el Ulises, de Joyce, son novelas perfectas: son novelas desmesuradas, infinitas, inagotables, desbordantes de vida, y por lo mismo están llenas de momentos tediosos, retóricos y superfluos. Cuando se habla de novela perfecta se suele pensar en algo breve, al cual, como un soneto, uno siente que no se le puede agregar, quitar o modificar una palabra sin destruirlo: novelas como Pedro Páramo, El Gran Gatsby, El extranjero y, ya que estamos en tema, El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada. Cien años de soledad logró la poco frecuente conjunción de la novela infinita e inagotable, emotiva y turbulenta, que parece abarcar la totalidad de lo vivible, y al mismo tiempo perfecta, en la cual cada oración parece haber alcanzado la forma definitiva que la esperaba en algún platónico cielo de poetas. Borges arriesga, en su ensayo La supersticiosa ética del lector que tales “páginas de perfección” son las más efímeras de todas, pues los cambios de la lengua las atan al lenguaje de su tiempo y con él mueren, y sus preciosos ajustes verbales no sobreviven el paso a otras lenguas, en malas o aun buenas traducciones. Nuevamente, aquí, Cien años de soledad es la excepción a la regla: a primera vista se lo diría tan intraducible como las Soledades, de Góngora, y sin embargo ha sido recreada en innumerables lenguas y en cada una de ellas los lectores la celebran con el mismo entusiasmo que nosotros, los privilegiados que compartimos la suya. Privilegiados, no tanto porque podamos disfrutarla más y mejor –en todas las lenguas lo hacen, aparentemente–, sino porque la lengua de García Márquez puede entrar en la nuestra y darle más vida y más alegría (la alegría de la lengua, eso tan difícil de definir porque no se localiza en el texto sino en el cuerpo del lector, como efecto físico: el don de provocarla es privilegio de algunos escritores: García Márquez, Cabrera Infante, Borges, Lezama Lima).
Suele decirse que García Márquez “puso a Latinoamérica en el mapa mundial” de la literatura, lo cual muchas veces no es más que una manera elegante de decir “por fin Europa nos dio algo de bola”. Pero en el caso de García Márquez es estrictamente cierto: fue quien hizo que la literatura latinoamericana se leyera y lea en Asia, Africa y tal vez (no tengo noticias ciertas) Oceanía. Logró, en el plano literario, lo que el Che Guevara y tantos otros dirigentes tercermundistas buscaron con tanto ahínco en el político: una conexión horizontal de los países tercermundistas entre ellos, que no pasara por los centros de poder. Los europeos y los norteamericanos algo nos leían, poco y mal, quizá, pero nos leían. Pero a la salida de los procesos de descolonización, ¿qué autor de la India leía a un autor latinoamericano, qué latinoamericano a un africano? García Márquez y la Revolución Cubana hicieron mucho por cambiar ese estado de cosas: por algo siguieron siempre indisolublemente unidos.
Leer, como lo vengo usando, significa algo más que sentarse en un sillón a pasar páginas agradables (que también está bueno, no lo discuto): leer es escribir, y los autores de Asia y Africa encontraron en Cien años de soledad un primer modelo de novela que ofreciera una alternativa a las tradiciones europeas, fueran realistas o modernistas. La fórmula de García Márquez (realismo social + mundo mágico + familia extendida + historia nacional ficcionalizada) es la que aplicaron, sin más, autores hoy tan prestigiosos como el indio Salman Rushdie o el nigeriano Ben Okri, mientras que los intentos de apropiación por parte de escritores europeos o norteamericanos no han logrado más que engendros como Imaginando la Argentina, de Lawrence Thornton (una de realismo mágico con desaparecidos), o pálidos remedos como Dionisio vivo y el señor de la coca, de Louis de Bernières. Aun para el tercer mundo, la fórmula eventualmente decantaría en receta, y la receta en cliché, y todavía hoy los autores latinoamericanos sufrimos la condena de ser leídos en esa clave, o ignorados si no la respetamos (en mi caso tuve que ponerme firme y decirles a los editores ingleses de Las Islas que si no sacaban del prólogo las palabras “realismo mágico”, no publicaba.) Pero ninguno de estos efectos colaterales importa demasiado: el bien ya estaba hecho. Y el efecto de Cien años de soledad no fue tanto el de opacar, sino de dar mayor visibilidad al resto de la literatura latinoamericana ante los ojos del mundo, incluyendo los de la propia Latinoamérica, que antes de él se leía mucho menos a sí misma.
(Dicho sea de paso: Cien años de soledad me parece un gran título, pero, ¿cómo decirlo? no me parece el más adecuado al libro, o al menos a mi experiencia de lectura del mismo. Digo, en Macondo se la pasan peleándose entre ellos y con otros, metiéndose todos en las vidas de todos, chupando, morfando y cogiendo. Soledad es la de los personajes de Kafka y de Beckett, la del Zama de Antonio Di Benedetto, la de Knut Hamsun en Hambre y la de Mersault en El extranjero. Si lo de Macondo es soledad, no sé qué nombre darle a lo que la mayoría de no-sotros vivimos día a día.)
No se considere ningún hombre feliz hasta que esté muerto, le gustaba decir a los antiguos griegos; no porque la muerte fuera preferible a la vida, sino porque hasta un minuto antes de aquélla los dioses podían descargar sobre él desgracias sin nombre. Gabriel García Márquez pasó la prueba. Su muerte no debiera llenarnos de tristeza sino de alegría, y de alivio. Ojalá muchos más se fueran así. No siempre la vida les da a las personas lo que se merecen.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
