Julio Cortázar X ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
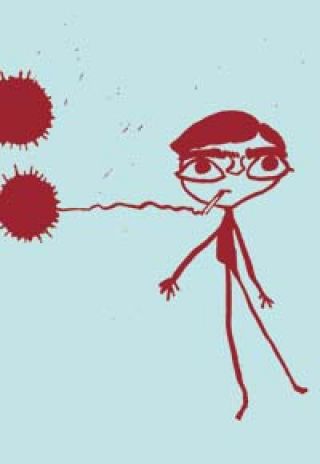
› Por Alfredo Bryce Echenique
Una noche en que regresaba solitario a mi casa, recuerdo haberle escuchado decir a un joven escritor cuyo primer libro se anunciaba por aquellos días, que gracias a Cortázar había aprendido a escribir. Yo estudiaba literatura, también, y cuando apareció aquel primer libro lamenté que aquel joven escritor no hubiese leído a Cortázar antes. En su libro, aparte de unas líneas en que se le iba la mano vía sensibilidad (y que aún recuerdo con cariño), lo que había más bien era un enorme respeto por el sujeto, el verbo y el predicado. Más tarde, en otro libro, sí noté que había leído a Cortázar, porque, aunque sus preocupaciones temáticas eran otras, y también sus resultados, escribía realmente como le venía en gana, y se podía notar que ya no andaba sujeto a normas gramaticales, que la verborrea había desaparecido y que tampoco buscaba ser el que ha predicado. Tenía más bien un problema de lenguaje, pero eso no me disgustaba, por más trabajo que un problema así pueda causarle a un escritor. Ahora como que trataba de compartirlo todo con el lector, vía sensibilidad (un problema de palabras, repito), y buscaba que, en la medida de lo posible, un poco como a Cortázar, se le fuera la mano hasta encontrar la verdadera libertad.
Pero dejemos a ese joven escritor. Me sería fácil hablar de él porque le veo casi todos los días. Y no digo todos los días, porque hay veces que se duerme veinticuatro horas seguidas y entonces no lo ve ni Dios. En cambio a Cortázar lo he visto pocas veces en mi vida, y quiero contar cómo fue, aunque no sea más que por el bien que le hizo a aquel gran dormilón. La primera vez que vi a Julio Cortázar, en mis épocas de estudiante, fue aplaudiendo con unas manos largas, con sus dedos tan largos como Rayuela, y obviamente tan imprescindibles como los capítulos prescindibles de Rayuela. Además, porque aunque Cortázar haya escrito un libro que el Times Litterary Supplement calificó de tan importante como el Ulises de Joyce (te cuento, Julio), sólo tiene diez dedos y, como cualquier común mortal, ningún deseo de perderlos. Sólo diez. Mitificadores que son.
Bueno, decía que estaba aplaudiendo y añado que sonreía, que le sonreía a otro escritor que acababa de pronunciar un discurso de esos que uno empieza a mirar si ya llegó la policía. Cortázar era un hombre de unos veinticinco años, treinta máximo, para que no sigan llamándome exagerado. Me cayó muy simpático, sobre todo estoy seguro de que, al mismo tiempo que aplaudía, estaba pensando en lecturas Zen y preguntándose cómo era el sonido de una sola mano al aplaudir. Ahora recuerdo que yo andaba leyendo El cazador oculto por aquellos días, pero que esa noche regresé a leer cualquier libro de Cortázar, porque con él me sucede siempre que el libro suyo que me gusta más es el que estoy leyendo en ese momento. Tremenda desilusión. Decía el libro que Cortázar había nacido en 1914. Tenía pues, cincuenta años. O sea que yo había visto al hijo de Cortázar.
Subnotas
-
MIRANDO A CORTAZAR PREMIADO
› Por Alfredo Bryce Echenique
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux