|

|
OPINION
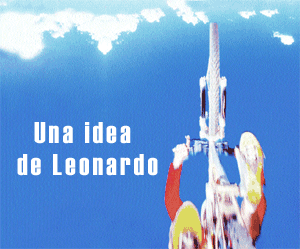
Por
Eduardo Galeano
Al anochecer de un sábado del año 1766, en París,
en la Place des Victoires, ocurrió un atasco de tránsito.
Eso no tenía nada de raro, pero un noble señor se puso furioso.
Su carruaje había sido bloqueado por otro carruaje, que en vano
intentaba dar la vuelta entre muchos carruajes más. El noble señor
perdió la paciencia, bajó, desenvainó su espada y
despanzurró al caballo atravesado en su camino. Aquel noble señor
enojado era el Marqués de Sade.
Mucho más sádico se ha puesto el tránsito urbano,
más de dos siglos después. Aquellos tapones parecen un paseo
campestre, comparados con los atolladeros de nuestros días en las
grandes ciudades. El exceso de automóviles no sólo impide
que la gente ejerza los dos derechos humanos más elementales de
todos, el derecho de respirar y el derecho de caminar, sino que, además,
hace la vida imposible a los propios automovilistas.
En América latina, por regla general, el transporte público
es más bien un desastre. Y poca o ninguna atención se presta
a la muy buena idea que tuvo Leonardo da Vinci, hace cinco siglos, cuando
inventó la bicicleta. Las ciclovías brillan por su ausencia,
como no sea por excepción, y sin espacios protegidos andar en bicicleta
resulta una manera práctica de suicidarse.
¿Por qué no se tienden ciclovías, de una buena vez,
en las avenidas y en las calles anchas? ¿Por sometimiento a la
religión norteamericana del automóvil? ¿Por colonialismo
mental? Al menos para los viajes cortos, y también para los no
tan cortos, la bicicleta es un medio de transporte que no tapona las calles,
ahorra petróleo, ahorra pasajes, no envenena el aire, no contamina
el silencio, es barata, implica un buen ejercicio y no mata a nadie.
arriba
|