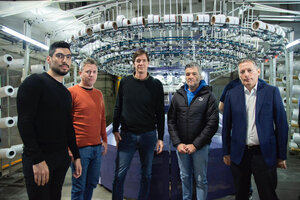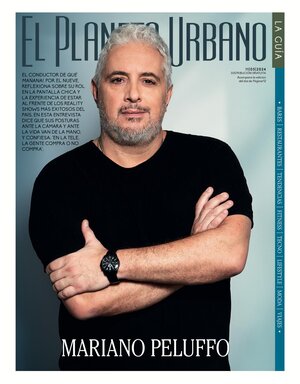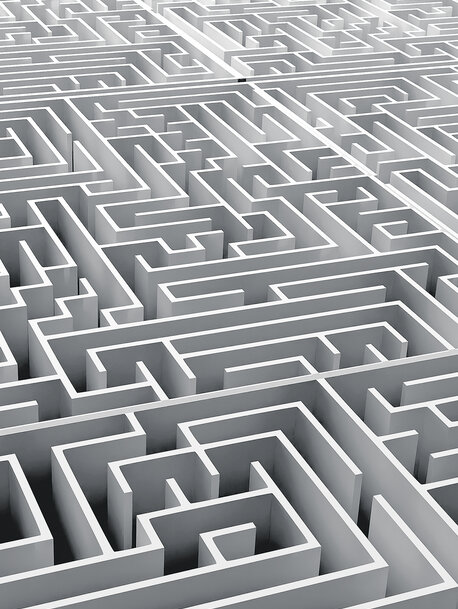La palabra intimidad convoca pudores secretos y suspicacias elocuentes que la dotan de un poderío singular. Su erotismo encubierto la vuelve promesa de placeres recónditos, acaso misteriosos. Y, por ello, plenos. Es lo contrario a la pornografía, meramente explícita, crasa, obscena, sin misterio.
Como no podía ser de otra manera, entre nosotros fue un libertino quien osó darle imagen a esa dimensión sutil en la que los cuerpos gozan del recogimiento en la amable soledad compartida con otros. En la famosa quinta familiar frente al río, Prilidiano Pueyrredón, el pintor de la patria, también lo fue de la intimidad; de hecho, se lo considera el creador de las dos escenas mitológicas que la cifran: La siesta y El baño.
Hace un siglo escribía un cronista: “Gran parte del año lo pasaba en la quinta Las Gaviotas en San Isidro. Allí en el mirador de la antigua casa, al parecer, solía encerrarse durante días y días, al punto que una morena, criada en la familia, Carmen Sáenz Valiente, que era a la vez sirvienta y una de sus tantas queridas, le alcanzaba la comida en una canasta que él subía por una cuerda. En estos encierros se dedicaba tanto a la pintura como a las mujeres. De allí han salido muchos de sus cuadros, pero la gran mayoría representan escenas pornográficas. Estos, en su casi totalidad, han sido destruidos y no deben ser tomados en consideración al juzgar su producción, pues ellos son simples apuntes hecho para divertirse. Su holgada posición le permitía no tomar siempre en serio sus actividades. Pueyrredón ha pintado también unos desnudos que han sido juzgados como indecentes, probablemente, porque fueron destinados a la ‘garçonière’ de un amigo. En los depósitos del Museo de Bellas Artes existe un cuadro representando una mujer dentro de una bañadera, medio cuerpo afuera de agua. Esta obra, de 1865, es un trabajo ligero, un desnudo feo, pero nunca inmoral…”
Se trata, obviamente, de El baño, obra que convoca esas dimensiones, no solo morales, sino también estéticas y políticas, bajo la forma de la femineidad develada en su momento pleno: el de la desnudez en una escena íntima, que sería banal si Prilidiano no hubiera incluido una serie de claves que la tornan un enigma. Pues no es la del baño matinal retratada por él una desnudez que anuncia de modo eminente las delicias de una promesa carnal, o que simplemente delate la saciedad orgiástica, ya sumida en el pasado reciente, que reclama una expurgación más moral que física. Es algo más. A primera vista no parece que haya una intención manifiesta de erotizar con la mirada ese cuerpo robusto, pletórico y suave, que procede al disfrute de una rutina higiénica habitualmente abandonada al espacio privado, sustraído a la mirada -sobre todo masculina. Pero hay en la tela ciertas presencias afantasmadas, al punto de caer fuera de cuadro, que le confieren su densidad significativa. No dudamos de la presencia física, aunque tácita, incluida en la obra por omisión deliberada, del artista. Su rol claramente no es el del voyeur que objetiva sino el del observador participante. Nada, ni siquiera el hecho de ser solo una mirada, lo excluye de la escena que retrata como capturada al azar. Su punto de mira, algo elevado, es el de alguien de pie -hoy pensaríamos en un fotógrafo- que capta el momento preciso en que se condensan vínculos tácitos. En esa habitación hay, pues, al menos tres personas. Están el pintor, la mujer en la tina, pero también el tercero con quien esta parece comentar la situación, que le resulta risueña. Y esa tercera persona, acaso un ama de llaves, acaso la muchacha que comparte la cama en la otra obra del mismo período –La siesta, más deliberada, explícitamente erótica–, es quien da el carácter enigmático al óleo.
Por lo demás, estamos en los comienzos mismos de la fotografía en el Río de la Plata, cuya irrupción en el concierto de imágenes modifica el carácter de la obra. De hecho, la circulación de fotografía erótica para consumo íntimo de caballeros data de ese preciso momento. Si se piensa en el símil fotográfico, redunda en la lógica del camafeo lo que no es más que una evidente secuencia: La siesta precede y reformula El baño.
“Se pinta un cuadro, no lo que representa”, dijo alguien alguna vez. Menudo dilema del estatuto pictórico que la aparición de la fotografía actualizó dramáticamente. Al generar la ilusión de transparencia en la relación con el referente, con lo pintado, planteó un duro desafío a la pintura, que habría de redefinir sus postulados. Con la foto habría presencia actual, no representación. Derrotada en su propio terreno, la pintura debía volver sobre sus pasos y discutir sus premisas naturalistas. Pueyrredón jugó con esa duplicidad: pintó sus cuadros como falsas fotos. Es, en estos desnudos, un neorrealista avant la lettre.
En El baño la mujer no posa. Su sonrisa franca, ni provocativa, ni procaz, simplemente divertida, contradice la situación retratada en La siesta, donde el carácter de simulacro romano se impone como necesaria forma del pudor para enmascarar lo más elocuente y evidente de la escena: su elocuencia lésbica, cuya interdicción era levantada solo a cuenta de la emulación neoclasicista. En cambio en El baño se ha producido un desplazamiento: la amante ha salido de escena, sustraída de la mirada del pintor se vuelve una abstracción tranquilizadora, pero es convocada por la sonrisa y la cara ladeada de la mujer de la tina, que exhibe con desparpajo tranquilo su contundencia carnal.
La tez blanca, sonrosada en su punto exacto nos cuenta el género de vida de esas mujeres de la alta sociedad de entonces: asistidas por hacendosas amas de llaves, cómplices activas de sus aficiones secretas, resulta notorio que la intemperie no ha hecho su laboreo sobre ellas; ninguna marca del trabajo o la inclemencia de los soles o las devastaciones de la maternidad criolla han quedado inscriptas en ese cuerpo tocado solo por los placeres recónditos de la alcoba o del comedor.
Para dirigir su sonrisa, sin duda también su voz, a su interlocutor invisible la mujer ha debido girar el cuerpo, lo cual produjo un desbalance en el equilibrio de sus senos, que acaban por adoptar posiciones divergentes que señalan en direcciones bifurcadas.
La bañera ha recibido en su faz exterior unas puntadas difuminadas con trazos descendentes, de color calizo, que rompen con el naturalismo casi fotográfico del resto de la escena; es el punto en que el artista remarca su diferencia: está pintando. La luz es doble, lateral y frontal. La claridad lateral ha debido ser un aditamento para quebrar el contraste demasiado lato con el fondo verde oscuro. Su intención ha sido llevar luz desde abajo, que hace espejo con la luz secundaria que matiza el verde de la pared. Ese juego cruzado redunda en la construcción del espacio acotado del cuadro, como si de un claustro interior se tratase.
Hay una ligera tela sumergida en el agua de la bañera. Es traslúcida; evoca no una toalla para secar el cuerpo, sino un tul o una transparencia procedente de un juego erótico que, una vez cumplida su función, es abandonada con una displicencia tal que ya no importa que se moje al sumergirse. Su presencia, aparentemente circunstancial, hace presumir el encuentro sexual que enmarca la escena. Acaso –es lo más probable– ya ha sucedido; ese tul sería así el único resto material de la experiencia perdida del placer, más que su anuncio.
En el lugar donde se sumerge la entrepierna el pintor ha sugerido mediante una nota apenas más oscura en el agua la presencia difuminada de vello púbico. El sexo, apenas sugerido, adquiere la forma de un pentimento: está en lo borroneado. Así, la sexualidad evocada aparece solo en su reflejo velado. Pueyrredón juega con la refracción de la imagen en el agua, efecto óptico que vuelve el torso más largo y genera la ilusión de una incorrección anatómica. Con deliberación, ha desplazado hacia abajo el ombligo haciendo que el plano del vientre se muestre horizontal, quebrando de ese modo el declive propuesto por la postura de la mujer sentada.
La perspectiva del plano que divide horizontalmente la obra coloca el punto de fuga en la cabecera; el ardid de Pueyrredón es que al variar el fondo e intervenirlo con barras verticales de un color más leve, rompe el naturalismo al que ya nos habíamos resignado, colocando al cuerpo de la mujer en un plano más destacado: la no obediencia a la cuadrícula estriba en la contradicción flagrante entre los volúmenes en juego y la recta multiplicada que cae a pique en la tela verde del fondo.
Por lo demás, es la transparencia e iridiscencia del agua, replicada por la tela semisumergida, lo que refuerza el carácter sugerentemente erótico a la tela, ligado a la idea de velo necesario para que exista el pudor, y por tanto, el deseo que faculta. Algo que en la escena explícita de La siesta se perdía.
Pero el pudor encuentra su contestación en la sonrisa casi risa de la muchacha. Hay algo de inocente burla compartida con la figura tácita de la izquierda, acaso dirigida a impugnar la situación intrusiva propuesta por el pintor, que hace de la mujer de la tina una figura irónica. El mundo abierto en La siesta encuentra su momento paródico, de clausura, en la sonrisa displicente de El baño.