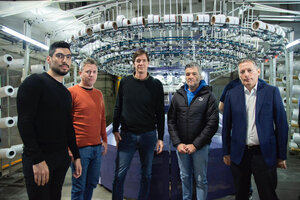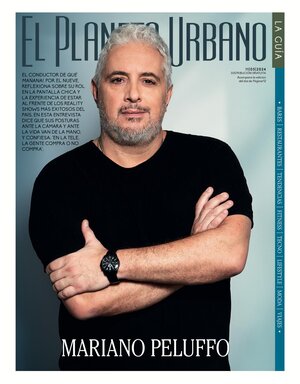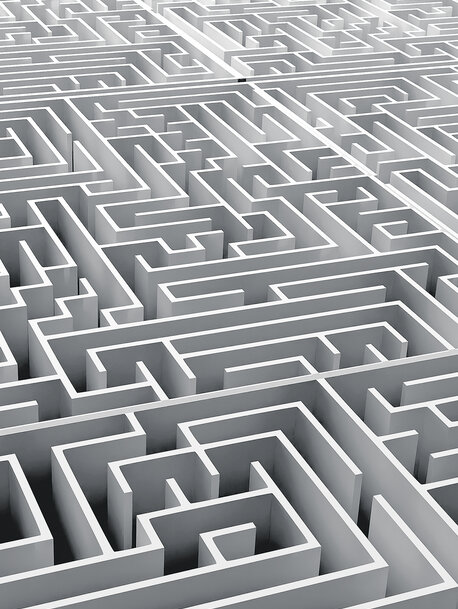Desde Río de Janeiro
Recuerdo como se hubiese ocurrido el pasado miércoles. Y sin embargo ya se fue medio siglo.
Yo tenía 25 de edad y desde poco más de un año vivía en Buenos Aires, en la esquina de la entonces calle Canning, que hoy se llama Scalabrini Ortiz, con Beruti.
Eran como las diez de la mañana porteña cuando Eduardo Galeano llamó para avisar que llegaría en quince minutos. En aquella época él no tenía televisión en su casa, y cuando quería ver algo importante y urgente caía por la nuestra, de Martha y mía.
Sin la menor idea de lo que ocurría, recuerdo que me dediqué a una ducha rápida y acababa de vestirme cuando Eduardo llegó.
Así supe de la Revolución de los Claveles, que sepultaba de una vez casi medio siglo de la cruel y sanguinaria dictadura establecida en Portugal por un tirano llamado Antonio Salazar.
Exiliados los dos – él, de su Uruguay, y yo de Brasil – quedamos sumergidos en la más pura emoción. Ver soldados uniformados cargando fusiles en cuyos caños las muchachas habían puesto claveles (foto) fue una imagen que jamás salió de mi memoria. En menos de diez minutos aprendimos a cantar “Grandola, vila morena”, que fue una especie de himno de la retomada de la democracia en Portugal.
Y nos preguntábamos cuándo veríamos lo mismo en nuestros países.
Bueno: la verdad es que nunca vimos algo igual por aquí, pero mal que bien la democracia volvió. Bajo amenazas, con riesgos, pero volvió y viene sobreviviendo en nuestras comarcas.
Eduardo se fue hace nueve años. También en un abril.
Nosotros, que estuvimos juntos en un gordo manojo de países, jamás coincidimos en Portugal. Ese es otro de los vacíos que cargo en el alma.
Desde hace años – unos treinta – frecuento Portugal. Tengo amigas y amigos especialmente queridos, tengo mi café, mi librería, mi restaurante. O sea, todo lo que necesito para saber que el país me pertenece y que pertenezco a él.
Cuando llegue a Portugal por primera vez casi el setenta por ciento de las casas no tenían ducha, poco más de la mitad no tenía agua tratada, y cuarenta por ciento no tenían servicios sanitarios básicos. Los presos políticos rondaban los treinta mil, y los libros censurados llegaban a diez mil. En Lisboa, el diez por ciento de la población vivía en casi veinte mil barracas precarias.
Lo que hemos visto a lo largo del tiempo fue cómo uno de los países más retrasados del mundo se transformó en referencia. Unos pocos datos sirven para dejar clara esa transformación: el analfabetismo, que alcanzaba 26 por ciento de la población, hoy llega al tres por ciento. La capital portuguesa es segura, limpia, bien organizada.
Y cara: el creciente volumen de extranjeros que se instalan en la ciudad elevó los precios, principalmente de los inmuebles, a niveles inesperados.
¿Hay peligro? Sí, y bastante. La extrema derecha creció en Portugal, y cuenta con fuerte respaldo de parte significativa de la comunidad de brasileños que se instalaron en el país.
Pero nada parece lo suficientemente fuerte como para amenazar la democracia tan arduamente conquistada.
La memoria de los años de tiniebla y pólvora sirve como escudo para proteger lo que fue conquistado.