![]()
![]()
![]() Domingo, 9 de enero de 2011
| Hoy
Domingo, 9 de enero de 2011
| Hoy
A la palabra misterio hay que aplastarla
“Narrador, poeta y panfletista anónimo. Entrerriano de nacimiento y para siempre salteño-tucumano de tradición y santiagueño de vocación, exiliado desde hace años en Buenos Aires. Conserva intacta su cuota de provinciano resentido y mantiene firme su condición de marginal casi inédito.” Así se presentaba Ricardo Zelarayán en las contratapas autobiográficas de sus primeros libros. Había nacido en 1922 en Paraná y murió el 29 de diciembre pasado. Radar despide con una serie de semblanzas y recorridos por su mito, sus libros y su escritura, a un escritor que desde la periferia marcó a varias generaciones de poetas y narradores argentinos.
 Por Daniel Freidemberg
Por Daniel Freidemberg
La cuestión acá es la poesía, no el mito. O, en todo caso, el mito pero para dejarlo afuera y poner el foco en lo que ocurre con esas descoyuntadas sucesiones de palabras más bien hoscas y deslucidas, cuando uno las debe tratar. Si en general un mito de escritor tiende a que cierto “culto al personaje” excepcional o curioso se imponga a la tarea de leer, y la ordene o la determine, cuando no directamente la sustituya, la admiración hacia la poesía de Ricardo Zelarayán en el ámbito literario argentino no proviene tanto de eso que a uno le pasa o del trabajo que a uno le toca hacer en el encuentro con las palabras: lo que se valora en esa poesía, más bien, es la posibilidad de adaptarla a la figura con la que Zelarayán insistía en describirse ante cualquiera que quisiera escucharlo, y que sintetizan las autobiográficas contratapas de las primeras ediciones de La piel del caballo y Roña criolla (1986 y 1991): “Narrador, poeta y panfletista anónimo (verborrágico y sordo). Entrerriano de nacimiento y para siempre salteño-tucumano de tradición y santiagueño de vocación, exiliado desde hace años en Buenos Aires. Conserva intacta pues su cuota de provinciano resentido y, según él, mantiene firme su condición de marginal casi inédito”.
Curiosamente o no, la imagen de “escritor de culto” pocas veces se vinculó a la decisiva relación de Zelarayán con la revista Literal, a mediados de los ‘70. Hubo una prehistoria de Literal, contaba Germán García, durante la cual “los analfas”, como un paternal y experimentado Zelarayán había bautizado a aquel grupo de escritores jóvenes, fueron introducidos en la obra de Macedonio Fernández y en la desconfianza hacia lo que en Argentina se consideraba “hacer buena literatura”, pero la figura del escritor culto, traductor del francés y capaz de redefinir desde una nueva perspectiva el estatuto del lenguaje poético quedó subsumida en la del borracho marginal que pone a jugar Santiago Vega (Washington Cucurto) en Zelarayán (1997), o el balbuceante anciano que sale a los tropezones de un bar en La juntidad espeluznante, la película de Martín Carmona, y desde ahí es que, antes que un inusual conjunto de textos cuya singularidad reclama un abordaje particular, Zelarayán es el precursor de las posteriores poéticas del reviente o las que se remiten a la mostración de lo más notoriamente vulgar, o un freak. Es cierto que, durante años, no se podía leerlo más que en fotocopias y en un par de libros agotados, los poemas de La obsesión del espacio (1972) y las prosas poéticas para niños y adultos que, con el título de Traveseando, publicó en 1984: recién La piel del caballo, Roña criolla y la segunda edición de La obsesión del espacio (1997) empezaron a revertir la carencia, pero el hecho es que hoy se puede hablar de “una obra”, más aún luego de que en 2008 Argonauta publicara la esperada novela Lata peinada –la compilación de los tramos de diversas versiones que se pudo rescatar– y en 2009 Ahora o nunca. Poesía reunida.
Si cuando se dice “autor” se piensa en un tono reconocible, una voz, una respiración, un léxico, un repertorio de obsesiones, una actitud ante el mundo, una ética de la escritura, nadie es más autor que Zelarayán. La palabra “obra”, por otra parte, se acerca mucho en su caso a la idea de “gran texto único”, no solamente porque el propio Zelarayán consideraba que los fragmentos sobrevivientes de Lata peinada merecen formar parte de su Poesía reunida, sino porque la mayoría de los poemas posteriores a La obsesión del espacio –los de Roña criolla explícitamente, y en general los publicados en revistas o inéditos que integran la segunda mitad de Ahora o nunca– surgen de anotaciones vinculadas a la escritura de Lata peinada.
Refiriéndose al momento de producción de Roña criolla, Zelarayán habló de “frases de arranque” para “preparar el clima” de la novela, que despliega como a borbotones voces y vidas de gente de las provincias del norte. La unidad, en ese sentido, es evidente, en lo estilístico, en el léxico y en lo temático, como es evidente la intensa poeticidad de la prosa de Lata peinada, probablemente más rica e intensa incluso que la que puede encontrarse en una gran parte de los poemas. El escenario provinciano, o de provincianos en Buenos Aires, en todo caso, es el mismo en poemas y prosas: si es propio de un escritor tomar la materia referencial de su escritura de aquello que más le pide ser escrito, está claro que es en ese universo donde Zelarayán encuentra los elementos temáticos y verbales que le sirven para escribir. Sin temor a resultar “costumbrista” –hay quienes han efectuado una lectura costumbrista de su literatura, centrada en “lo provinciano”– porque, para RZ, solazarse en el costumbrismo es un paso necesario para hacerlo estallar y trabajar entonces con los restos (“restos” se titula una de las secciones que compilan material “recuperado” en Ahora o nunca, y la sensación de estar ante restos de visiones y restos de experiencias en un mundo que no es mucho más que un depósito de restos, incluidos restos humanos, domina cualquier intento serio de acercarse a sus textos), pero también, no menos que con los restos, trabajar con el estallido mismo.
Tanto en los textos que se presentan como “poemas” como en los que quieren pertenecer a una novela, lo que se propone es un ejercicio del placer de la escucha y un gozoso registro de concreciones materiales del lenguaje. Esos giros lugareños y criollismos que llamaron tanto la atención de la crítica y que sólo superficialmente pueden vincularse a ejercicios coloquialistas o regionalistas. Se trata de anotar y disponer estéticamente los residuos verbales de la vida más concreta, que, registrados por la oreja o murmurados por el pensamiento, muestran tener la suficiente energía propia como para pasar al papel y armar en su sucesión algo: un movimiento, un juego, la experiencia de un inquieto contacto con lo material de las palabras, parecida a la experiencia de contacto con los sonidos que propone la música. Algo así como la fuerza amontonada del lenguaje abriéndose paso. “Amontone-rada”, habría que decir: una escritura arremetedora, desencajada, incapaz de contenerse en un orden discursivo a la medida de algún entendimiento, como si lo que necesitara fuera, en vez de “decir”, aflorar, y que va arrastrando en su andadura las dificultades que plantea el paso a la letra, salteándolas, dejando de lado la cuestión del sentido, porque lo que importa es el impulso y los materiales. Nada más parecido, si de escrituras se trata, a una fuerza corporal.
Poesía, o literatura, en Zelarayán, es la puesta en juego de lo que de pronto brilla como irrupción en el paisaje de los discursos del entorno, como estableciendo una grieta por donde algo distinto se perfila en la sustancia misma de lo conocido, y que así deja de estar en lo acostumbrado y comprensible, para ser visto como materia o motivo de fruición. Hay una densa energía en esa puesta en marcha, a la que también contribuyen los silencios, las omisiones, los vacíos, y la saturación. Pocos textos más saturados, como cuando se depositan capas de mugre o de sobrantes, una sobre otra. No es sino muy secundariamente sugerencia lo que se produce con ese trabajo, ni, mucho menos, revelación, sino un oscuro y granuloso placer.
Esa es, al menos, la tendencia, porque no siempre la conformación del poema alcanza a lograr tanto, particularmente en una parte del conjunto que se recuperó del papelerío desperdigado para completar la Poesía reunida y ciertas zonas de La obsesión del espacio (donde la operación de registrar frases parece de a ratos conformarse con lo apenas chistoso o anecdótico). Una cuestión distinta es la que plantea, con su tono de objetividad y su ficción de inocencia, Traveseando, y otra, más importante, la que implica el poema “La gran salina”, central en el primer libro del autor. Según Damián Tabarovsky, “La obsesión del espacio no sería lo que es sin ‘La gran salina’, no sólo el más importante poema del libro sino uno de los poemas claves de la literatura argentina de las últimas décadas”, y no son pocos quienes le dan un lugar muy especial en la poesía argentina, al menos entre los ejemplos de poema extenso y de gran aliento. Pero “La gran salina” –que por las estrategias de composición y los efectos discursivos recuerda en cierto modo a Blaise Cendrars, a Apollinaire o al González Tuñón de Todos bailan– aparece como una iluminación anómala dentro de una serie a la que pertenece tanto como se aparta de ella. Podría hasta decirse que para considerar “lo más propio” de Zelarayán hay que hacerlo al margen de “La gran salina”, y el más notable ejemplo, en ese sentido, podría ser Roña criolla.
“Los poemas de Roña traen historias amagadas, relámpagos sobre una escena campera, como escuchar de lejos una conversación que, cuanto más nos acercamos, menos entendemos y más nos fascina”, apuntó Fernando Molle, y agregaba: “Mugre y sordidez”. En especial en Roña criolla, la poesía de Zelarayán parece nacida para cantar la materia hostil del mundo. Materiales y seres plebeyos, opacos, sobados, arruinados, rotos, una operación que podría asemejarse a la del neobarroso de Néstor Perlongher, pero Perlongher hace de los materiales deslucidos y vulgares un lujo, una fiesta con algo de kitsch, mientras Zelarayán hurga en la materia como una rata hambrienta o un coleccionista empecinado. Materia que incluye, además, en tensos retazos, las venturas y desventuras de los humanos: la violencia es la partera de la poesía de Zelarayán. La violencia de estar en el mundo, la violencia de moverse, de desplazar materia para moverse, así como la voz lleva a cabo su movimiento en lo escrito: como quien se abre paso apartando ramas en una maraña, o escombros en un depósito de chatarra, a manotones entre la materia áspera del mundo, tan amada.
Son los rasgos también, en líneas generales, de los poemas que, en las secciones “Restos” y “Poesía inédita”, se sumaron en Ahora o nunca a la reedición de los libros de 1972, 1984 y 1991. Un conjunto, especialmente en “Poesía inédita”, que puede incluir tanto poemas como apuntes y esbozos, o fragmentos de poema, dada la dificultad para distinguir unos de otros y ante la imposibilidad de contar con el asesoramiento del autor, lo que también llevó a incluir varias versiones de muchos de ellos. Pero el propio Zelarayán había incluido dos o más versiones de los mismos poemas en Roña criolla, lo que da a su lectura una especial riqueza, al permitir volver, obsesivamente, a lo mismo, pero cada vez de otro modo. Eso es, al fin de cuentas, la literatura de Zelarayán: la posibilidad de reconsiderar lo que se ha visto e insiste, de tal modo que lo que importa es lo que se va viviendo en el trayecto, no esperar completud. Todo es, en realidad, fragmento y repetición. Si Zelarayán ha dicho que no soporta a los poetas que “se repiten” es, tal vez, porque hay diferencia entre repetirse y repetir, como movido por una razón que lo excede y sin importarle nada más.
Como muy pocos, tal vez como nadie más en la Argentina, RZ fue un poeta que sabía lo que quería, como sólo puede saberlo un obsesivo extremo. Este es el problema y la virtud: objetos extraños, nacidos de su propia necesidad, puestos en el papel por alguien que no espera recepción, que fija sus propias reglas. Y ni siquiera las fija: deja que se le imponga lo que tiene que imponerse. Como si la propuesta previa hubiera sido “esto es lo que yo tengo para dar, hágase cargo si quiere, lo toma o lo deja”. Lo que no quiere decir “esto es lo que yo necesito expresar”, porque no tiene que ver con la expresión sino con la construcción y el hallazgo.
Tampoco hay revelación alguna que esperar, ni enseñanza, y ni siquiera contacto emotivo, excepto en una segunda o tercera instancia. Porque, si es verdad que prácticamente no hay mímesis, no hay algo que decir, no hay tema, el hecho es que los hay, pero como rezagos o reverberaciones que resultan del empuje de una escritura con vocación de acto. Zelarayán es uno de los mayores cultores de la poesía “con los pies en el duro suelo”, desencantada. ¿De qué? De la poesía, o del poder de producir alguna sensación de encanto que suele tener la poesía. Esto es trabajo con el lenguaje, agresivo, empecinado, sin horizonte. Más que desmitificador, desmitificado.
Nada, entonces, de “mágico”, ni “otra realidad”, ni algo a desentrañar, aun cuando, tomados aisladamente, en muchas frases o muchos tramos esas posibilidades se dan, suscitadas por la creatividad verbal, para quien las pesque al pasar. Lo que siempre e inexorablemente está, en cambio, es el mundo, y está el lenguaje, y la posibilidad de ver qué es lo que el lenguaje arranca al mundo para articularse como objeto poético. No para entender nada sino para hacerse cargo de la turbulencia verbal, de lo que pone a la vista esa turbulencia: las texturas, las asperezas, los encuentros, los roces, las contradicciones, los atisbos de un sentido o de una historia no explicitada, que importan como tales. Como atisbos, no como sentido ni como historia.
Si esto es lo que importa en “Restos”, en buena parte de La obsesión del espacio y en “Poesía inédita”, en Roña criolla se da mejor y, por añadidura, subordinado a un orden superior: el que le impone la música. El imperio de los valores sonoros, del ritmo, del juego de tensiones que pugnan en la sucesión fónica y del de los contrastes o encuentros entre vocales y consonantes, manda, y no hay en la poesía nada comparable a someterse, en la lectura, al tipo de danza o saboreo mental que esta producción propone. Y de paso percibir, al fondo, algo así como un gruñido o ronquido áspero, como un motor siempre prendido que ritma desde su subsuelo el movimiento de los poemas, muy congruente en su granulosidad con la coloración gris ocre, y terrosa y herrumbrada, que la escritura da a todo: una posibilidad de que el oído y los ojos toquen las superficies.
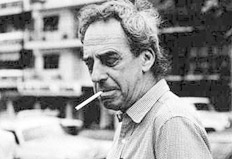
- Dejándose llevar
Por Martin Abadia - El libro imposible
Por D. F. - Esos locos viejitos
Por Rodolfo Edwards
-
Nota de tapa
A la palabra misterio hay que aplastarla
“Narrador, poeta y panfletista anónimo. Entrerriano de nacimiento y para siempre...
Por Daniel Freidemberg -
Modernos y mafiosos
Por Fernando Krapp -
Mundo latino
Por Damian Huergo -
Temor y temblor
Por Sergio Kisielewsky -
Como el tiempo que fluye
Por Juan Pablo Bertazza -
Viejas brujas
Por Mariana Enriquez -
Los sentidos de la vista
Por Mercedes Halfon -
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del mundo
-
BOCA DE URNA
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






