![]()
![]()
![]() Domingo, 10 de abril de 2011
| Hoy
Domingo, 10 de abril de 2011
| Hoy
Ningún amor termina
Entre la iniciación a la aventura adolescente y el amor entre personas de diferentes edades, transcurren algunas escenas clave de la memoria en la nueva novela de Edgardo Cozarinsky
 Por Diego Fischerman
Por Diego Fischerman
Víctor recuerda y dice que habla a sus alumnos sobre los comienzos de algunas novelas. Esos principios capaces de condensar en una frase o un párrafo el desarrollo futuro de la trama. Y cita el comienzo de Risa en la oscuridad, de Nabokov: “Aunque hay suficiente espacio en una lápida para contener, encuadernada en musgo, la versión abreviada de la vida de un hombre, los detalles son siempre bienvenidos.” El comienzo de La tercera mañana no es menos claro: “Cuando tenía trece años la noche se me figuraba un territorio rico en secretos y aventuras. No necesito aclarar que era un territorio inexplorado”. Novela sobre la memoria y, también, sobre la posibilidad de un futuro, aquí Edgardo Cozarinsky recorre, con meticulosidad y un estilo impecable, los detalles siempre bienvenidos que construyen la vida –y no su resumen– de un personaje que una noche vaga por el Bajo, en la Buenos Aires de la década de 1950, y que, mucho después, encuentra una revelación, o una verificación, espiando en el zoológico a una mujer con un bebé. Una mujer imposible a la que sin embargo amó, y a la que, tal vez, siga amando para siempre.
Hay una escena inicial y una escena final. En la primera, Víctor, que ha engañado a sus padres diciéndoles que debe rendir un examen que, en realidad, ya ha aprobado, se queda solo en Buenos Aires, demorando su partida hacia Mar del Plata, donde se encontrará con su familia dos días después. En una noche de módica educación sentimental, recala en un bar de marineros, es amparado por una prostituta que espera a su amado, con quien sueña irse a vivir a Trinidad (“una cosa es segura, ésa vuelve”, dirá, después, el patrón del bar) y ve por primera vez morir a un hombre: alguien de “entonación fuerte, extranjera” pero de “acento porteño” que lo invita a su mesa, que habla de un difuso pasado en el teatro, junto a estrellas de la revista como Pepe Arias y Sofía Bozán, y que, simplemente, en medio de una frase, “calló, dejó caer la cabeza sobre el pecho y casi inmediatamente se desplomó, inmóvil, sobre la mesa”. También irá a la costanera a ver un amanecer que las nubes terminarán ocultando, adivina a una pareja haciendo el amor en un auto y come un choripán hasta ese momento vedado por los cuidados maternos.
 La tercera mañana. Edgardo Cozarinsky Tusquets 129 páginas
La tercera mañana. Edgardo Cozarinsky Tusquets 129 páginasLa otra escena, la del amor más allá de la esperanza, llega después de un interludio, de un pasaje por París. Pasaje literal, que casi no deja huellas. Y es que allí, en efecto, todo parece transitorio, destinado al olvido, y hasta su recuerdo es nebuloso. El signo de Rayuela, leída a los saltos (“había aprovechado la autorización del autor para leer de manera no lineal esa novela que lo aburría sin alivio”) se traslada a su tránsito de observador desapasionado, más cerca de repetir una aventura inconclusa y sin gloria ni arrebato que de encontrar, en la distancia, la confirmación de algún destino sudamericano. El amor llegará como “una calamidad”. Víctor, de más de sesenta años, se fascinará con “una muchacha de poco más de veinte”. Sus amigos hablan entre ellos, pero asegurándose de que los comentarios lleguen hasta él, de patetismo. El dirá estar halagado por sentirse “insensible a la ironía ajena” para lo que ve como un triunfo: “haber rechazado toda resignación a la pereza emocional, a la mera cronología”. En el insomnio, Víctor tomará al azar un libro y leerá unos exactos versos de María Moreno: “Ningún amor termina,/ yace en la cara oscura de la mente/ como los objetos en el cuarto/ luego de apagar la lámpara”. Y en la conclusión habrá otro poema, esta vez atribuido por Cozarinsky al protagonista de la novela, donde se hablará de una canción fugaz y casi inasible. Una canción que deberá ser cantada apenas sea escuchada y de la que sólo quedará un rastro, que se entonará años más tarde, aunque en la propia voz no resulte siquiera reconocible.
En su novela anterior, Lejos de dónde, había una escena bellísima y desolada, en que dos historias se encontraban brevemente, en un lugar de paso, cerrando una tercera, sin que ninguno de sus protagonistas lo supiera. Se trataba de una epifanía secreta pero de una epifanía al fin. Aquí, a pesar del optimismo que su personaje intenta, el autor niega esa posibilidad. No hay redención. Apenas crueldad, dolor y, eventualmente, la posibilidad de escribir una novela.
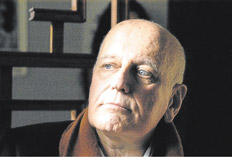
-
Nota de tapa
Un aplauso para el asador
En Zona de prólogos (Seix Barral), veintiún escritores y críticos fueron convocados desde la...
Por Claudio Zeiger -
El evangelio según Baricco
Por Juan Pablo Bertazza -
Ningún amor termina
Por Diego Fischerman -
Consejos de un cuentista entusiasta
Por Damian Huergo -
El Tao de la nada
Por Rodrigo Fresán -
Peter Pan y las venas abiertas de América latina
Por Angel Berlanga -
NOTICIAS DEL MUNDO
Hijos de Tigre
-
BOCA DE URNA
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






