
Pocas fantasias de viaje tienen tanto rating como la de ir a Jamaica. Se sabe: todo eso, los rastas, Marley, el reggae... de esa perspectiva es que se plantea esta cronica alucinada por una de las ciudades mas mitificadas y adoradas del planeta.
No hace falta decir por que. Y en todo caso, leyendo esta nota, se podra adivinar facilmente.
 En una esquina del babilónico downtown de Kingston, dos hombres conversan con displicencia jamaiquina, cómodamente recostados sobre un auto japonés que deja descansar en su techo el cartelito de taxi. Uno de ellos tiene la barba crecida y los ojos semicerrados. El otro, en comparación, aparenta cierta lucidez, y lucha sin final feliz con una hamburguesa. Se supone que este último es el taxista, pero ante la requisitoria del turista-cronista, el que se sienta al volante (a la derecha, a la usanza británica) es el de los ojos semicerrados y la barba virgen de gilettes. Buena manera de comenzar el periplo por Kingston, en una mañana de sol que se licua entre aromas dulzones, una hoja de ruta estrambótica y un estado de las cosas que pronto sacudirá la lógica aprendida en el sur del tercer mundo.
El destino final del viaje es Hope Road, en el barrio de Sundhurst, y el taxista semiciego recibe esas palabras con la suficiencia de quien ha escuchado miles de veces la misma indicación en boca de extranjeros perdidos. “¿Vas al museo de Bob Marley?”, pregunta ya sabiendo la respuesta, mientras toma por King Street y enciende un porro gigantesco. Sin embargo, ni el humo ni la cada vez más estrecha cavidad ocular -producto precisamente del humo- parecen un obstáculo para Norman (tal es su nombre), que dosifica oportunos volantazos y refinados cambios de marcha para sortear ómnibus hostiles y transeúntes entregados con desgano al working-time de la capital. “Aquí el tiempo no existe”, dice, sujetando el porro entre los labios, después de observar por el espejo retrovisor cómo el cronista mira por tercera vez el reloj, en una actitud evidentemente fuera de contexto.
 Son las 11 de la mañana, y el Bob Marley Museum abrió hace pocos minutos. Un caserón hermoso pero austero, a primera vista. Una pareja de japoneses y el argentino en cuestión son los únicos pasajeros de la retrospectiva ¿viviente? montada por Rita Marley y sus hijos. Primera exigencia planteada por los guardias de seguridad, a quienes conviene respetar aunque más no sea en virtud de su envergadura física: “No cameras”. Los japoneses, sin su videofilmadora y su cámara de fotos, se encuentran desprotegidos. El recorrido posterior demostrará que sólo la utilización compulsiva de la tarjeta American Express (Oro) les servirá de consuelo temporario. La parafernalia de la nostalgia ajena se presenta de un modo casi obsceno en cada pieza, pero la emoción de estar allí puede más. Marley vivió en esa casa desde 1975 en adelante, y en 1986 -es decir cinco años después de su muerte-el museo abrió sus puertas por primera vez, dejando que la intimidad del músico se convirtiera en objeto de consumo para los reggae boys de todo el mundo. En una de las piezas están marcados los orificios de bala que prueban al atentado fallido que sufrió el profeta en los años 70.  En otra están los discos de platino y diversos premios que su talento recogió. En la siguiente, recortes de diarios de procedencia diversa (EE.UU., Inglaterra, Italia, Israel, etc.). Más allá, una especie de tienda con los atuendos favoritos de Bob, rescate estético que multiplica el espíritu necrofílico del ambiente. Entre habitación y habitación, recintos (no se sabe qué utilización les daba Marley en vida) destinados a la venta de merchandising. Ahí sí la imaginación se potencia, y no hace falta enumerar lo que hay allí, porque está todo. Y muy caro. Los japoneses compran y parecen tranquilizarse. El argentino mira y pasa a la siguiente pieza: una réplica de una pequeña disquería de esas que hay en el ghetto de Trenchtown, pero aquí, en el coqueto Sundhurst. Y más allá, el jardincito de Bob, con plantas de áloe y otras yerbas. Está, claro, la de cannabis, pero la guía de turismo no la nombra por las dudas. Los japoneses siguen comprando (la de cannabis no está en venta). En otra están los discos de platino y diversos premios que su talento recogió. En la siguiente, recortes de diarios de procedencia diversa (EE.UU., Inglaterra, Italia, Israel, etc.). Más allá, una especie de tienda con los atuendos favoritos de Bob, rescate estético que multiplica el espíritu necrofílico del ambiente. Entre habitación y habitación, recintos (no se sabe qué utilización les daba Marley en vida) destinados a la venta de merchandising. Ahí sí la imaginación se potencia, y no hace falta enumerar lo que hay allí, porque está todo. Y muy caro. Los japoneses compran y parecen tranquilizarse. El argentino mira y pasa a la siguiente pieza: una réplica de una pequeña disquería de esas que hay en el ghetto de Trenchtown, pero aquí, en el coqueto Sundhurst. Y más allá, el jardincito de Bob, con plantas de áloe y otras yerbas. Está, claro, la de cannabis, pero la guía de turismo no la nombra por las dudas. Los japoneses siguen comprando (la de cannabis no está en venta).
A la salida, el sol del mediodía justifica la bendición de una cerveza bien helada, Red Stripe casi siempre. De un Mitsubishi convertible se escapa la voz inconfundible de Gregory Isaacs, y de unos jardines públicos surge la figura desharrapada de un rastaman, que revolotea la zona en busca de turistas incautos. Lo que impresiona de entrada es la certeza de que es de verdad. No un revi-póster, ni un personaje de una canción de Diego Torres. Se lo puede tocar. Habla, fuma. Y tiene la delicadeza de hablar en inglés y no en patois (el inentendible dialecto creole, plagado de africanismos). Cuenta historias de gringos que llegaron un día a Kingston y se fueron a vivir a las colinas de St. Thomas y no volvieron más, confiesa que fuma 80 -sí, ochenta- porros (wislers los llama él) por día, y sólo la repetición de la cifra ya resulta alucinógena. Ante la estupidez manifiesta de su interlocutor eventual, baja línea: “Ustedes, los gringos, consumen ganja con espíritu de intoxicación. Nosotros lo hacemos para desintoxicarnos. Ustedes fuman para escaparse y los rastamen lo hacemos para encontrarnos a nosotros mismos. Esa búsqueda dura para nosotros toda la vida. Ese escape les dura a ustedes apenas un rato”. Más allá de sus impulsos filosóficos, lo distingue su generosidad.
Es probable, entonces, que el resto de la travesía por Kingston admita algún error de enfoque. Se puede establecer con precisión, de todos modos, que recién el quinto taxista accederá a llevar al viajero a Trenchtown, el barrio-ghetto donde vivió Marley. Pasando Orange St. las caras cambian, desaparecen los autos japoneses, la vida deja de ser cool, los callejones reemplazan a las avenidas del tercer mundo y una creciente cantidad de negros sentados en las esquinas, fumando (crack, según el tachero) y tomando ron presumiblemente adulterado, comienzan a desconfiar del taxi y del circunstancial pasajero. En el corazón del barrio, en la tercera sección, vuela alguna piedra aislada (agregado necesario, después de tomar distancia: si daba en el blanco, no había de qué quejarse), y ante el pedido de que vire a la izquierda, hacia la 1st Street (allí vivió Marley), el taxista se da vuelta y pronuncia una frase inentendible que, con buena voluntad, puede interpretarse como “estaré fumado pero no soy boludo”. Casillas con techos de zinc, enormes basurales, y una rápida hojeada al periódico amarillento Star Monday (dos noticias sobresalen: las andanzas de un cop killer caribeño y una masacre de pobladores del ghetto, perpetrada por una patrulla policial en busca de “delincuentes”) aceleran la retirada. Una salida posible es por la Marcus Garvey Avenue (el nombre del profeta liberador de los rastafaris), y la llegada a la sede de Tuff Gong Records -el célebre sello discográfico- certifica que se está de nuevo en la remake caribeña del primer mundo. El atardecer en el downtown es denso, como la nube de humo (¿será la niebla?) que se dibuja sobre las colinas. Los vendedores ambulantes de la King St. cargan nuevamente su mercadería y se preparan para regresar al ghetto. Algunos miran mal. Otros, los beneficiados por la venta de algún souvenir, hacen chocar su puño con el del comprador y lo despiden con un poco creíble “One love”. 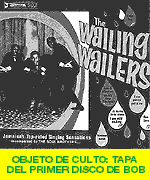
Es rara la noche en Kingston. En principio, porque la gente cena a las seis de la tarde (se recomienda Ackee & Salt Fish, con vino blanco) y a las ocho están casi todos durmiendo. Hay un barrio que sobrevive a las costumbres: New Kingston. Edificios altos, Burger King y un par de discotecas innecesarias. En una de ellas toca un grupo llamado The Travellers, que parece imitar a Los Pericos. Evidentemente, el reggae no está allí, pero el ron y la cerveza disimulan cualquier falencia artística. El amanecer en el Port Hendson Beach (la playa popular de las afueras de Kingston, adonde solía ir Marley) hace más llevadera la resaca, y un par de horas de descanso en las aguas calientes -aunque algo empetroladas en ese suburbio de Kingston- del Caribe tonifican el espíritu para emprender un par de excursiones matinales. Gerson, un vagabundo nacido en Guyana que se dedica a vender cinturones rastas, es el compañero ideal para conocer Port Royal, el legendario paraje donde ancló el pirata Morgan. El regreso, también en bote, permite contemplar Kingston con otra perspectiva. Y se descubre que Marley, el reggae, la marihuana, etc., no son simples souvenirs turísticos. Es la vida de estos tipos. La ciudad está dividida en dos: en una mitad está todo bien. En la otra está todo mal. Pero en ambas, Marley es un héroe nacional. Y la gente canturrea reggae mientras va caminando por la calle. Y siete de cada diez jamaiquinos fuman marihuana aunque formalmente sea ilegal. Dicen que cada tanto, por presiones internacionales, el gobierno (otra paradoja jamaiquina: en un país con un 95% de negros, dos blancos se repartieron el poder en los últimos veinte años) envía a la policía para que destruya las plantaciones de cannabis que crecen en las colinas. “Es muy gracioso-dice Nadia, una dulce jamaiquina de 18 años- porque al poco tiempo vuelven a crecer. No se puede detener a la naturaleza.”
Ahora es de tarde, en Sundhurst, y el viejo Cooker vuelve a aparecer, esta vez acompañado por otro rasta. El viajero comete el sacrilegio de ofrecerle cerveza, que es despreciada con un gesto desdeñoso. Los rastas -al menos la mayoría de ellos- no toman alcohol, ni fuman tabaco, ni comen carnes rojas, ni mariscos. Muchos viven en la miseria más absoluta. Otros, los “truchos”, se alimentan del turismo. Y algunos hasta juran haber fumado con Peter Tosh y Marley juntos. Parece demasiado para un argentino acostumbrado a la Zimbabwe Reggae Band. Cooker recibe gustoso una propina de diez dólares “por la experiencia vivida”. Y ofrece llevar al turista a St. Thomas, a las colinas, donde “se vive en paz con uno mismo”. Es hora de tomar decisiones: finalmente la tentación cede frente al ticket de regreso a Buenos Aires, y los sueños son sepultados por el futuro real. Con la certeza de que en Ezeiza esperan taxistas bien distintos a los jamaiquinos.
Fernando D’Addario
Enviado especial Kingston, Jamaica
0-5 tOdO bien
Además del reggae y la marihuana, la otra pasión de los jamaiquinos es... el fútbol. Es probable que la tradición inglesa tenga bastante que ver al respecto, pero lo cierto es que no hay plaza, parque o potrero en la ciudad que a la tarde no se vea invadido por jóvenes que se juntan espontáneamente para darle a la pelota. A la salida de Trenchtown se ve la canchita donde solía jugar Marley, quien -según dicen aquellos que lo conocieron- era un muy buen jugador. Los jamaiquinos están además muy orgullosos de sus “reggae boys”, el equipo que jugó en Francia el primer mundial en la historia de la isla. No les fue muy bien (dos derrotas en tres partidos), pero le ganaron a Japón, y ellos lo siguen festejando.
Contrariamente a lo que podría esperarse, el 0-5 no afectó la admiración que sienten por el fútbol argentino. Al contrario. Esto resultó fácilmente comprobable: el viajero argentino se acercó a una enorme cancha de tierra (por las dimensiones del terreno, parecía el Morumbí de San Pablo) y ante la pregunta “¿De dónde sos?”, al oír la respuesta se produjo un arremolinamiento, llegaron más pelotas de fútbol, más jugadores, preguntas (“¿Conocés a Batistuta?”) y una invitación formal del entrenador de uno de los equipos para jugar el partido que estaba por empezar. A la media hora, cuando pidió el cambio y se retiró del campo de juego, creyó advertir en las miradas ajenas un interrogante del tipo: “¿Será argentino éste?”.
Spiritualized
La evolución del reggae en Jamaica fue marcando a través de los años caminos sinuosos, que oscilaron entre los productos más comerciales y la “conciencia política”. La síntesis siempre fue Marley. Pero la década del 80 reflotó la tradición de los pinchadiscos. Y tanto el dancehall como el raggamuffin y el dub fueron copando la parada hasta dejar al roots (aparentemente) como un anacronismo. Pero hoy, al menos en Kingston, se nota una saturación del reggae más orientado al pop y -particularmente- de la utilización excesiva de la tecnología. Dicen que el punto de inflexión fue el disco Boombastic, de Shaggy, que llegó simultáneamente al N-a 1 en los Estados Unidos y en Inglaterra. En la calle y en las radios vuelve a escucharse a viejos héroes como Dennis Brown, Third World o Gregory Isaacs, y a otros intérpretes menos conocidos en el mercado internacional, como Morgan Heritage y Sizzla. A este último algunos lo comparan con Burning Spear, pero le falta bastante para acercarse al autor del disco Marcus Garvey. El roots actual es menos comprometido políticamente que aquel que supo patentar -por ejemplo- Peter Tosh, y el mensaje que prevalece deja un poco de lado la vieja aspiración del retorno al Africa para darle paso a un tono levemente espiritualista.
|