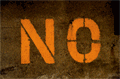 |
|
|
|
Jueves
23 de Marzo de 2000
|
 |
PEQUEÑAS
HISTORIAS DE JOVENES DEL INTERIOR RADICADOS EN BUENOS AIRES
Busco
mi destino
Por
cientos de motivos (estudiar, trabajar, llegar a la Primera de Boca, cambiar
de aire), miles de pibes de todas las provincias argentinas se mudan a
Buenos Aires cada año. Algunos pasan una “temporada en el
infierno” y vuelven a su tierra, otros se quedan para siempre. Algunos
abandonan la facultad, otros se reciben de ingenieros. Algunos trabajan
por un tiempo de lo que pueden, otros sueñan con armar una banda
de rock. Como sea, todos intentan pasarla lo mejor posible entre tanto
cemento y neón.
TEXTO:CRISTIAN
VITALE
FOTOS: TAMARA PINCO
 Estudiantes
Estudiantes
Mesa redonda, mil cigarros, retratos de Sid Vicious, y el sol que se filtra
tenue por una ventana de residencia universitaria. Alvar, Martín,
Darío, Sergio y Maxi son parte de la migración estudiantil
en flujo constante del interior a Buenos Aires. Dispuestos a contar parte
de sus vidas, olvidan libros y soledad por un rato, y hablan. Los temas
giran en torno del enigma del futuro, una mezcla de desencanto e ilusiones.
En la conversación también aparecen los contrapuntos: acá-allá,
nosotros-ellos, naturaleza-cemento. Esas cosas.
Sergio es de Posadas, Misiones, estudia Comunicación en la UBA
y tiene 19 años. Maximiliano, de la misma edad, nació en
Junín. Y quiere ser médico, como su padre, para ponerse
un consultorio allí. “No me banco el ritmo de esta ciudad”,
dice. Darío, chubutense de 23, sigue Comercio Exterior y también
sueña con el retorno. Alvar es de Puerto Madryn, como Darío,
y estudia Comunicación, como Sergio. A los cuatro los bancan sus
padres. “Somos unos privilegiados. Acá los pibes empiezan
a laburar desde la secundaria. Allá no: nadie te dice `andá
a laburar’. Está mal visto. Aunque muchos tienen que volverse
a los dos años”, cuenta Darío. Pero a Martín,
que bajó del norte –La Mendieta, Jujuy–, todo se le hace
más difícil. Está obligado a trabajar “de lo
que sea” para solventar sus estudios de Ingeniería. “Yo
siempre trabajé. Hacía quesos para ganarme el mango. A los
12 empecé a buscar experiencias distintas hasta que mi familia
se decepcionó porque caí en la joda. Por eso, quiero demostrarles
que soy alguien. Crecí pobre y no me gustaría quedarme quieto
ante el hambre”, confiesa el jujeño.
A Sergio y Alvar les gusta Buenos Aires por los recitales y el fútbol.
Pero Alvar extraña algunas cosas. “Nosotros nacemos identificados
con la paz. Por eso llega un momento que el bochinche nos vuelve locos.
Nos molesta estar rodeados de cemento”, explica. Y a Sergio lo pone
de mal humor no poder jugar al fútbol: “Es un drama. Allá
jugaba siempre y acá no. Si conseguís gente no conseguís
horario, y si hay hora tenés que pagar 40 mangos. Solo jugué
dos veces. Estoy alienado”. A Martín le quedó el mal
recuerdo de su arribo. “Caminaba por las calles y nadie me decía
nada, parecían todos autómatas”, recuerda. Pero se
quedó para sacar a su familia del pozo. “Cuando llegás
y no conocés nada, preguntás por alguna calle y te contestan
mal, o te mandan a cualquier parte. Los únicos que zafan son los
revisteros: ellos sí tienen buena onda”, considera el chango.
Si alguien se tomara el trabajo de recopilar historias de amor de esta
gente, tranquilamente podría componer un tango.
Darío: Mi caso lo tengo claro: terminar y volver al sur. Me construyo
mi choza y chau, no quiero saber nada con esta ciudad. Ni siquiera una
chica me cambiaría de idea.
Sergio: Ahí ya no podés decir nada. El amor es el amor.
Darío: Te equivocás. Yo ya tuve una experiencia así
y ganó mi postura.
Sergio: Pero entonces no estuviste tan hasta las manos.
Darío: No, yo no puedo ser feliz acá. Sí, estaría
enamorado, pero viviendo en un departamento y encerrado.
Ahora bien, muchos estudiantes deben irse porque no consiguen trabajo.
Sus padres los bancan al principio y después –no en todos
los casos– la cosa se pone fea. “En Jujuy la vida te golpea
mucho, por eso los padres no quieren que sus hijos los defrauden. Pero
muchos terminan volviendo, y ese éxodo es el más triste,
porque saben que allá la cosa está peor”, sostiene
Martín.
¿Por qué la bronca con los porteños? “Porque
si te pueden cagar te cagan”, asegura Darío. “Es como
otro país, más seco. Tenés que jugar el mismo juego
que ellos. Cruzás mal la calle y te putean.” A Alvar no le
gusta lo que dice su amigo. Lo mira de reojo e interrumpe: “Creo
que sos injusto. Nosotros actuamos igual con los chilenos, paraguayos
o bolivianos. Nos creemos más por el simple hecho de ser argentinos.
No tenemos demasiada autoridad para hacer críticas”.
Martín tercia: “Los del interior generalizamos: algún
porteño se manda una cagada y terminamos viendo a todos igual.
No es así”. “Sí”, se retracta Darío.
“La única diferencia quizás sea la limpieza. A mis
compañeros porteños los cago a pedos porque tiran todo al
piso. `Así cuidás tu ciudad vos’, les digo. Allá,
llegás a tirar un atado de fasos y te matan.”
De fondo suena “Sé vos”, de Almafuerte. Maxi había
puesto el cd en su habitación y la puerta estaba entreabierta.
La letra de Iorio dispara el tema de la pertenencia. “Temo transformarme
en porteño y olvidar la vida que tenía allá, mis
amigos y mis costumbres”, confiesa Maxi. Sergio es menos drástico:
“Te podés contagiar algunos hábitos, pero nada más”.
Entre los hábitos, obviamente, está la cultura rock. Alvar
y Sergio, los que estudian periodismo, acechan al cronista con preguntas
del tipo ¿cómo es Vicentico?, ¿qué dice el
Pelado Cordera del Perro Santillán? Martín es el menos cholulo.
“Siempre me gustó hacerme el distinto en Jujuy: empecé
por Led Zeppelin y Iron Maiden, y después viré hacia bandas
más podridas. Con los vagos fugábamos siempre a recitales
en Salta o Tucumán. Y hacíamos lo mismo con las peñas
folklóricas. Tratábamos de recabar experiencias grossas
por todos lados.”
–¿Qué hacen cuando no estudian?
Darío: Si estoy al pedo no me quedo. Me piro a Madryn, donde todo
el mundo me espera.
Martín: Es copado revalorizar aquellos momentos en los que te cagaste
a trompadas con aquél, o aquella minita con la que saliste.
Sergio: Para mí es mejor ir cada tanto, porque cuando llegás
hay fiesta seguro. La última vez que fui, fue porque había
elecciones para gobernador, y daban pasajes gratis. La aproveché
bien, ¿eh?
 Futbolistas
Futbolistas
Es lindo llegar a Buenos Aires con la esperanza
de triunfar en primera. Los que vienen a trabajar lo hacen por necesidad.
Los que vienen a estudiar, por no defraudar a sus padres. Pero los que
vienen a jugar al fútbol lo hacen persiguiendo un sueño
de estrella maradoneana. Sin embargo, el sacrificio es similar para todos:
los que trabajan, los que estudian y los que juegan. Lucas Rodríguez
tiene 18 años. Era volante en Ferrocarril del Estado de Comodoro
Rivadavia. Alexis Cabrera tiene la misma edad y jugó el Torneo
Argentino para CAI –también de Comodoro–. Hoy, ambos
juegan en San Lorenzo, uno en la quinta y otro en la cuarta. Además,
se recibieron de bachiller y cohabitan con otros 50 chicos en una pensión
del Bajo Flores.
La vida en el club es muy estructurada. Se levantan a las 7.30 y empiezan
a entrenar a las 8. El trabajo es arduo y dura hasta mediodía.
Después almuerzan y duermen la siesta hasta las cuatro. Se levantan,
caminan por la sede –algunos piden permiso para ir “de shopping”–,
cenan, y a las 10.30 tienen tiempo libre. “Miramos tele o jugamos
al ping pong, más que eso no hacemos”, cuenta Alexis. “Hay
días que te aburrís y días que no, depende de lo
que hagas. Ahora estamos tranquilos porque terminamos la secundaria, pero,
cuando estudiábamos, se nos hacía muy denso.”
La disciplina les impide disfrutar algunas cuestiones de la juventud.
La diversión, para ellos, es otra. Además de la rutina semanal,
los sábados tienen que jugar por el campeonato y el margen para
la joda se reduce a los sábados de noche. Algunos, los más
“dóciles”, se limitan a visitar familiares; otros salen
a bailar a boliches de cumbia. “A mí me caben la cumbia y
el cuartetazo”, declara Alexis. “La otra noche fuimos a Once,
a conocer Fantástico. Eramos quince y la pasamos bomba. A la mayoría
nos gusta esa música.” “A mí no”, responde
Lucas. “Yo soy más rockero, escucho La Renga, Los Redondos
y Los Piojos, pero igual voy a bailar con ellos, no me queda otra. Mi
compañero de cuarto es igual: tiene una guitarra colgada y, cuando
puede, toca temas de rock nacional.” Para ir a visitar a sus familiares,
los chicos tienen que solicitar permiso a las autoridades del club. Por
eso, bajo cierta burocracia, los viajes a Comodoro son esporádicos.
Van cada dos o tres meses, excepto en ocasiones especiales. “Yo me
voy mañana porque es mi cumpleaños”, festeja Lucas.
Vivir el desarraigo implica una preparación mental extra. Para
muchos no es fácil soportar la lejanía de los suyos y pasan
por un período de soledad y angustia que, en muchos casos, los
obliga a abandonar la carrera. “Hace poco se fue un pibe a Mar del
Plata. Se levantó una mañana, se armó el bolso y
chau. No estaba bien”, cuenta Alexis. “Pero yo trato de pasarla
mejor. Pese a que no tengo parientes aquí, no me desespero.”
Lucas agrega: “Hay momentos en los que a veces te ponés nostálgico,
triste. Pero enseguida se te pasa. Acá vivís a mil y te
olvidás de pensar”.
En Boca, frente a Casa Amarilla, la pensión para los chicos del
interior es más moderna que la de San Lorenzo. La rutina cotidiana
es similar. Los jugadores duermen de a dos en pequeñas habitaciones,
parecidas a las de los hoteles estrella y media. En vez de ping pong,
tienen un pool. Sebastián Culasso es de Rafaela, Santa Fe, y tiene
14 años. Es volante de la octava. Silvio Dulcich, cuatro años
mayor, nació en Alto Corral, un pueblo cordobés de 400 habitantes.
Es arquero de la cuarta y se recibió en una escuela de Turismo
y Hotelería. “Aún no terminé de acostumbrarme
arranca Silvio–, acá es todo diferente. Es incomparable ver
en persona a los jugadores de primera que uno miraba por tevé.
Me encanta Buenos Aires.” Silvio es consciente del cambio radical
que implica pasar de un pueblo chico a la gran ciudad, pero está
preparado. “En el tiempo libre trato de mantener la cabeza ocupada
en otra cosa. No conviene pensar, porque te agarra una melancolía
terrible. Siempre hay que hacer algo”, recomienda. La única
compañía familiar de Silvio es una hermana, a la que visita
cuando puede. “Los fines de semana voy a la casa de ella, nunca voy
a bailar”, cuenta. Sebastián no puede darse ese “lujo”.
Está solo. “Todos los días llamo y viajo cada dos semanas”,
dice. Con él, los responsables del fútbol juvenil de Boca
han hecho una excepción por dos razones: su edad (14) y el período
de adaptación que le corresponde. Pero le advirtieron que los viajes
serán una vez por mes.
¿En qué ocupa la cabeza Sergio para no pensar? “Partidos
de pool, cartas, computación, nada fuera de lo común”,
contesta. Sebastián repasa la rutina nocturna: “Casi siempre
nos dormimos a las 12, después de ver tele. Acá son exigentes,
pero no controlan lo que hacés en tu habitación. Hay libertad.
Eso sí, si escuchan mucho ruido te cortan la luz y a dormir, no
queda otra”. Los fines de semana que no hay partido, Sebastián
no pide permiso para salir porque le da vergüenza. Se queda en la
pensión y, a lo sumo, va a la pileta del club que está atrás
de la tribuna de La Doce. Sergio tampoco sale. ¿Aburrido? “Es
cuestión de acostumbrarse”, contesta el pibe. De chicas, ni
hablar. Sebastián tenía una novia en Santa Fe, pero la dejó.
“La quiero un montón, pero la relación no podía
seguir. Igual, cuando viajo, algo pasa”, sonríe. El que sí
tiene novia es Sebastián Rovira, un flaquito de ojos saltones que
se integra tarde a la charla. Nació en San Bernardo y es delantero
de la quinta. “No, de mi novia no quiero hablar”, se ataja.
Se siente más cómodo contando cómo llegó al
club: “Fue raro. Mandé un video porque no tenía guita
para viajar y enseguida me llamaron”. A él le costó
poco adaptarse. Dice que sólo se aburre el que se aparta del grupo.
“Si no, es imposible”, sigue. “Vas a bailar o a tu ciudad.
Siempre hay cosas para hacer.”
 Trabajadores
Trabajadores
La edad promedio de los trabajadores inmigrantes
es de 29 años. La cifra, por lo menos, revela una realidad: quienes
logran “adaptarse a la selva” lo hacen al borde de los 30. Los
que no, vuelven al pago antes. “La frase más odiada en las
provincias es `Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos
Aires’. Eso es verdad, aunque nos duela. Si volvés a tu tierra
pasás a segundo plano, fracasás. Es jodido, pero a muchos
les ocurre”, empieza Pablo. El es uno de los tantos que llenó
la valija y viajó de su Mendoza natal a ese Buenos Aires (en principio)
no tan querido. Tiene 26 años y ganas de ser economista, para irse
al exterior. La primera prueba ya la pasó. “Al principio fue
duro”, relata. “Vine con un chico con el que compartíamos
gastos. Después él se fue y quedé solo como un perro.
Me tuve que hacer cargo de todos los gastos. Comía arroz con fideos
y fideos con arroz todos los días. Vivía en un departamento
de Caballito, que era una porquería, y estuve 25 días sin
luz. Tremendo.”
Por esas experiencias también pasaron otros (ya no tan) pibes.
Leonardo Martínez nació en Río Negro. Llegó
hace más de diez años con la intención de estudiar
música y consolidar su banda de rock. Sin embargo hoy, a los 31,
sólo toca el saxo para distraerse. Es ingeniero, pero antes vivía
en un departamento donde la cucaracha más chica “medía
seis metros”. Marcelo Manilban, de 28 y rionegrino, trabaja como
asesor de ventas, y también pasó por situaciones complicadas.
El resto del grupo conforma un trío especial: Santiago y Celina
Martínez son hermanos, ambos de Neuquén. El tiene 27 y trabaja
en el sindicato de maestros, Ctera. Y ella, tres años menor, es
pareja del misionero Fernando de la Torre, con quien pasa la gorra en
las plazas porteñas luego de hacer malabares y acrobacia.
“En el primer trabajo que conseguí me pagaban 700 pesos, sacaba
fotocopias a lo perro. Era la época en que me robaban la billetera
en el colectivo, hasta que aprendí a ponérmela en el bolsillo”,
cuenta Celina. “Después, la cosa fue mejorando: conocí
a Fernando y me dediqué a la actuación callejera.”
La pareja de clowns tuvo su época de gloria cuando actuaba en el
paseo de la costa, pero “los transaron con guita” y tuvieron
que buscar otras alternativas. “Nos fuimos a trabajar a escuelas
de Neuquén. Allá vas a un jardín y se interesan por
lo que hacés. Te dan importancia. Acá, en cambio, venís
con la misma onda y te piden que le tires el material por debajo de la
puerta. Hay mucha paranoia”, dice Fernando, que también recorrió
todo el país con un circo. Estuvo dos años haciendo malabares
por las ciudades más remotas. “Digamos que soy el menos porteño.
Tengo amigos por todos lados. Dejo algunos y conozco otros”, cuenta
el Nowhere man del grupo.
Santiago es distinto. Excepto por su chica, que lo acompaña a todos
lados, no se mueve de Buenos Aires. Vino al primer recital de los Stones
y la ciudad lo fascinó. “Ni me planteo volver a Neuquén.
Acá estoy a gusto. Hay gente de mierda y gente copada en todos
lados. Por eso no prejuzgo. Digo que es cuestión de adaptarse”,
dice él, y Celina agrega: “El problema es que acá los
cancheritos están en masa, allá los identificamos enseguida.
Pero es lo mismo”. A Marcelo, en cambio, no le gustaría criar
a sus hijos en la gran urbe. “Volvería sí o sí,
no quiero que mis hijos se críen en esta ciudad. No sería
saludable que vivan lejos de la naturaleza. No me gustaría que
se vuelvan locos para ir de Caballito a Palermo en una hora, cuando allá
tienen todo a 15 cuadras. Me pasó a mí y no se lo deseo
a nadie.”
Pablo, por ejemplo, tuvo que vivir situaciones tremendas. “Vivíamos
a sopa. Se acababan los fideos y usábamos pimienta para que nos
agarre sed. Esa sed nos obligaba a tomar agua y así nos llenábamos
de líquido, y después de hemorroides. La cosa se complicaba
cuando era la salud lo que estaba en juego”, relata. El impulso para
soportar todo se debe casi siempre al respeto por el esfuerzo que hacen
sus padres. “Se privan de un montón de cosas para que nosotros
triunfemos acá”, cuenta Santiago. Los lazos entre ellos y
sus padres también son distintos de los que tienen en Buenos Aires
las familias tipo. “Yo llegué a contar 25 días sin
hablar con ellos”, recuerda. “Decía gracias y nada más.
Estaba completamente solo. Encima iba a la facultad y no podía
meter bocado: eran 200 autómatas escuchando al profesor. Pensé
seriamente en irme a la mierda. Pero, pasara lo que pasara, no me podía
ir. Era un sinsentido absoluto, una manera de quebrar el orgullo de mis
mayores”, reconoce Pablo. “Yo, igual que Pablo, me deprimí
mal”, interviene Leonardo. “La banda de rock se separó
y todos volvieron a Río Negro, también me peleé con
mi novia y me quedé sin trabajo. Fue terrible. Pero, a pesar de
todo, vale la pena estar en Buenos Aires.” Ser del interior y llegar
a los 30 en Buenos Aires con trabajo, pareja y “buen pasar”
es terminar una historia que muchos no pueden vivir. Al final dicen, casi
a coro: “Todos vinimos a hacer una inversión, y no podemos
fracasar. No podemos ser nada”.