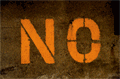 |
|
Jueves 27 de Julio de 2000 |
La
curiosa vida de José Meolans,
el deportista amateur más importante del país

Es la gran esperanza para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos Sydney 2000. Tiene una vida de astronauta: entrena ¡8! horas por día (o sea, un tercio de su vida la pasa dentro de una pileta), hay cinco personas que lo atienden, cuidan y protegen para que nade cada vez más rápido, hace el amor en el agua y... Una vez se tomó una cerveza. Así es este cordobés de 21 años, el mismo que aparece en esos carteles callejeros de American Ex-press. Un chabón groso, de verdad.
POR
ALEJANDRO MARINELLI Y JORGE LOPEZ
FOTOS: TAMARA PINCO
 Hay
que anunciarse, cambiar documento por credencial y pasarla por el lector
de la puerta, para poder entrar. No es posible imaginar con certeza cómo
será ingresar a los centros de alto rendimiento en los países
del Norte, pero esta versión bien podría parecerse a una
NASA de cabotaje. En los 300 metros que separan al acceso del lugar donde
descansan los atletas, deambulan entrenadores con reportes en la mano
y cronómetros al cuello. Obsesionados en su tarea de achicar las
distancias entre la excelencia extranjera y el semiamateurismo local,
cuentan los días que faltan para viajar a Sydney y no quieren perder
detalle.
Hay
que anunciarse, cambiar documento por credencial y pasarla por el lector
de la puerta, para poder entrar. No es posible imaginar con certeza cómo
será ingresar a los centros de alto rendimiento en los países
del Norte, pero esta versión bien podría parecerse a una
NASA de cabotaje. En los 300 metros que separan al acceso del lugar donde
descansan los atletas, deambulan entrenadores con reportes en la mano
y cronómetros al cuello. Obsesionados en su tarea de achicar las
distancias entre la excelencia extranjera y el semiamateurismo local,
cuentan los días que faltan para viajar a Sydney y no quieren perder
detalle.
La cita estaba fijada para las 11 de la mañana. Quince minutos
después, ni noticias. Un rato después, llega. “Discúlpenme,
pero tenía que completar la sesión de dos horas en pileta.
La verdad, no puedo robar ni un minuto. Estamos muy cerca de los Juegos
y el entrenamiento es cada vez más estricto.” Señas
particulares: tatuaje en el pecho con los anillos olímpicos, la
cicatriz que le dejó una zambullida en un río poco profundo,
yemas de dedos arrugadas y un penetrante olor a cloro. Alto, rubio y bien
grande, José Meolans aparece como la ¿única? real
esperanza blanca en el gris panorama del deporte nacional, para ganar
una medalla en Sydney 2000.
Quizá este nadador cordobés de 21 años sea el único
con chances de pelear una final olímpica, de igual a igual. Y en
la alta competencia, debe saberse, no alcanza con una tarde inspirada.
Por eso sus obsesiones son las milésimas del reloj y sus entrenamientos
salen de los manuales de un astronauta. “Todo el tiempo tratás
de corregir cosas mínimas. Ahora hasta se hacen estudios sobre
cómo tienen que entrar tus piernas en la largada, la posición
de la cabeza cuando estás arriba del cubo.” Le filman sus
zambullidas y las ve por monitor, en cámara lenta. Play. Stop.
Play. Stop. Otra vez rewind. “Detalles son detalles. Y justo los
más pequeños, los que casi nadie ve, son los que te ponen
o te sacan de un podio”, informa.
Si se relaja un rato, hay otros que se concentran por él. Desde
que apareció en los primeros puestos del ranking mundial, lo acompañan
cinco asistentes personales: preparador físico, entrenador, nutricionista,
médico y psicólogo, que no lo dejan en soledad, salvo en
contadas excepciones. O sea... Casi nada de tiempo libre. “No me
puedo permitir una vida normal, más ahora que llegué a este
nivel en el que no se deben dar ventajas. A mí también,
muchas veces se me cruzó por la cabeza la idea de dejar de nadar.
Fue en la época que iba a la secundaria. Me levantaba a las cuatro
de la mañana a entrenarme, después iba al colegio, tenía
sesión de pesas, más tarde, el otro turno de pileta. Mis
novias tenían que ser forzosamente nadadoras que compartieran semejante
rutina. Ya sé que es heavy, pero trato de quitarle dramatismo.”
No se entiende mucho el final de la frase. ¿Cómo se le resta
drama? Así. “Tengo sexo en el agua. Para variar... Y a mí,
por lo menos, me gusta. Es muy placentero y, cuando terminás no
tenés que tirarte y darte vuelta para el otro lado, podés
quedarte jugando en la pileta. Es un lugar ideal. El médico me
recomienda no hacerlo desde las 48 horas previas a la competencia. Y yo
cumplo. Total, en ese momento, no me agarran ganas.” ¿Algún
otro exceso? “Sí, una vez tomé una cerveza, pero para
probar.”
Obligados
a la endogamia, los miembros de la logia de nadadores hacen lo mejor que
pueden para conseguir compañero/a. Críticos profundos, estudian
las formas (propias y ajenas) y repasan, como si estuvieran al lado de
una pasarela, el tránsito de sus colegas en traje de baño.
“En malla, a veces las terminás de descubrir. Con una compañera
siempre cruzaste miradas inocentes. La ves seguido, pero nunca te tocó
compartir el mismo turno de trabajo en la pileta. Y de repente, un día
te das cuenta de que está mucho mejor de lo que vos pensabas. Creo
que hay tres tipos de minas muy diferentes para observar. Está
la mujer bien vestida, elegante y sugestiva. La de la pileta, menos elegante
e igual de sugestiva. Y, porúltimo, la mujer desnuda, que mantiene
la elegancia, pero que no sugiere más. Es cien por cien explícita.
No hay ninguna que me guste más. Cada una es para un momento preciso.”
No parece casual este cuidado por la estética. El tipo tiene silueta
de manequín, boca ancha y casi dos metros de alto. El resultado
está en los afiches de campañas publicitarias que muestran
su figura por toda la ciudad. Al principio se acercaron marcas deportivas,
después las de ropa para jóvenes y, por último, la
tarjeta de crédito de color verde. “Los de American Express
hablaron con mi viejo. No querían un deporte como el fútbol,
que está por todos lados. Cuando me pidieron medidas de ropa, pensé
que la sesión de fotos sería con traje. Pero me equivoqué.
Me pusieron una malla en pleno invierno, sólo hacía tres
grados. Yo estaba descalzo sobre los adoquines de una calle en San Telmo
y empezaron a tirar agua para arriba, simulando lluvia. No lo podía
creer. Pasaban los colectivos y los taxis y se reían en la cara.
Yo estaba sonriendo con mi gorrito y el paraguas en la mano.” Entre
una lista de sus diez películas favoritas no aparecen ni Azul profundo,
de Luc Besson, ni tampoco Titanic. Como el juego entre pregunta y respuesta
no sugiere mucho, interviene explicando que le gustan los films en los
que la gente sale a flote. Nada de naufragios y profundidades. Se hace
silencio y confiesa que siempre que va en un barco hay una idea que lo
persigue. Cuando se queda sólo mirando el mar en la cubierta siempre
piensa que, en caso de que todo se hunda, seguramente sería el
único sobreviviente. Y que no desesperaría por correr hacia
los botes. Tomaría su tiempo para sacarse los zapatos –explica
que atentan contra quedarse al nivel del mar– y la ropa más
pesada y que lento nadaría buscando la costa. “Salvo que tenga
la mala suerte de viajar por el Artico, que la temperatura te mata, no
tendría grandes problemas. Quizá tarde un poco más
o un poco menos, pero llegar voy a llegar.”
Lo que
más odia del día es despertar. A ninguno le gusta salir
de las sábanas tibias pero, como casi todas las exigencias que
sufre Meolans, ésta va un poco más lejos. Sus madrugadas
no son de quienes Dios ayuda. Si lo quisiera ayudar, lo dejaría
durmiendo un rato. A las 3.45 AM suena el despertador. Quince minutos
más tarde está en la cocina tomando el desayuno, sin emitir
sonido alguno. Media hora después se tira a una pileta climatizada.
“Los primeros largos los hago instintivamente. Hasta que no cambio
el aire estoy como en un largo trip de oxígeno. Con el calor del
agua y el sueño que traés encima cuesta unos minutos encontrar
el ritmo.” Pero en la pileta, una vez que se despierta, la cabeza
no se vuelve a dormir más. Entre brazadas y bocanadas de aire lo
único que escucha es el ruido del corazón. Sería
fácil el trabajo del psicólogo si pudiera registrar lo que
pasa por la mente del nadador: imágenes sin censura transitan en
fila india todo el tiempo. “A veces pienso en charlas que ya tuve
con alguien, me imagino carreras o hasta jugadas de fútbol. Muchas
mañanas me doy cuenta de que me queda rebotando un rato largo en
la cabeza una de los Rolling Stones, Soda Stereo o U2”, confiesa
mientras su nuez filosa amenaza rasgarle el cuello.
–Decís que el agua te cambia emocionalmente.
–Cuando salgo me siento distinto, de otra forma. Me viene bien
para la cabeza. Después de nadar 400 metros en forma pausada me
cambia la forma de pensar y el ritmo cardíaco. No me pongo tenso
por un rato largo.
–¿Y el cuerpo también te lo pide?
–Más todavía. Me pasa que estoy un par de días
sin meterme al agua, en un lugar donde no hay pileta y necesito tirarme
aunque sea 20 minutos a nadar suave, tranquilo. Si no, siento contracturas
en el cuerpo y dolor de espalda.
–Sos adicto, entonces.
–Puede ser... sí.
–¿Y qué vas a hacer con ese síndrome de abstinencia
cuando dejes de competir?
–No sé qué haré cuando deje de nadar. Quizá
haga rutinas de tres días por semana, para que no me moleste el
cuerpo. Pensá que hasta ahora lo máximo que estuve parado
fueron 12 días de vacaciones que me tomé.
Una tarde de abril del ‘99, José Meolans entró por
la puerta grande al cuadro de honor de los súper nadadores. Las
finales de los 50 metros estilo libre del Campeonato Mundial en Hong Kong
ya eran suficiente regalo, pero... Su entrenador lo convencía de
que, si tenía un buen arranque, los tiempos le daban para hacer
un papel digno. El pensó que sólo era una expresión
de deseo y le agradeció igual el gesto. On your marks... ready...
go!!! No alcanzó a respirar dos veces que todo se había
acabado. Se sacó las antiparras y se buscó entre los de
abajo. Más subía la vista, más se le fruncía
el estómago. Segundo, a dos centésimas del ruso Alexander
Popov, anunció el cartel electrónico. “Cuando te pasan
esas cosas te mareás. De repente, la gente te empieza a sonreír
y palmear en cámara lenta. Vos vas como podés hasta el lugar
donde te van a colgar la medalla. Se escucha el Himno y el aplauso. Guardé
imágenes para siempre. Así, sin aviso, era subcampéon
mundial.”
![]()
Johnny Weissmuller. La poliomielitis se había ensañado con su cuerpo. Resistió como pudo los embates de la epidemia, pero quedó lastimado. Y una prescripción médica tempranera lo puso cuatro horas por día en las piletas de la Asociación Juvenil de Illinois. El romance de Johnny con la natación llegó por capricho de ese diagnóstico. A los 18 años batió su primer record nacional, y después pasaron 67 roturas de marcas mundiales y cinco medallas doradas en los Juegos Olímpicos. Los años ‘20 fueron suyos: fue entonces que moldeó su figura de indestructible crucero humano que sedujo a la Metro Goldwyn Meyer: así, la compañía del león que ruge lo convirtió en su estrella. Entre 1932 y 1948, filmó 12 películas en las que encarnó a Tarzán, el hombre mono, el personaje creado por Edgar Burroughs. En esos largometrajes patentó el llamado de la selva, que no era otra cosa que un grito tirolés que el padre de Weissmuller –un alemán con antepasados italianos– le había enseñado y que el sonidista pasaba al revés. Tarzán era el niño mimado de los espectadores y, por esa fidelidad, a Johnny le perdonaban todo. Su cuerpo empezó a ensancharse, bordeando lo ridículo, cuando hizo su último film Tarzán y las sirenas. Después, en 1950, incursionó en la televisión con la serie Jim de la jungla, autoplagiando tics de su personaje de cine. Ya no había retorno. Hizo exhibiciones alrededor del mundo, y en los homenajes y cocktails en su honor, se emborrachaba y, arengado por el público, repetía el grito de la selva. Lo atacaron síntomas de demencia senil a principios de los años ‘70, y estuvo internado varias veces. Realizó su segunda visita a la Argentina en plena dictadura. Participó del programa del Negro Olmedo y después fue recibido por Videla en los festejos del Día del Niño, en el Centro Municipal de Exposiciones. De sus últimos años poco se supo. Postrado en una silla de ruedas, lidiando con un pulmotor y pesando menos de 50 kilos, en una residencia sobre el mar en Acapulco, y balbuceando frases inentendibles, murió en enero de 1984. Su cuerpo fue embalsamado y a su cotejo fúnebre no asistió una sola figura de Hollywood.
Mark Spitz. “Nunca te aplaudiré por salir segundo, hijo.” Con esta particular pedagogía, su padre, Don, aleccionaba al niño Mark. El más vanidoso, fanfarrón, insoportable y genial atleta de todos los tiempos no competía, ganaba. Pero, como todo pez, por la boca moría. Su primera gran hazaña en los Juegos del ‘68 –ganó dos medallas de oro, una de plata y una de bronce– se la comió con la bravuconada de pronosticar una cosecha de seis medallas. Cuatro años más tarde, en Munich aparecía como gran favorito. Venía de marcar 23 records mundiales, muchas veces superándose a sí mismo y todos esperaban su consagración. La matanza de los 11 deportistas israelíes, a manos de fundamentalistas palestinos, terminó de canonizarlo. En su origen judío todos encontraron la reivindicación de la sangre derramada, y mientras la foto de sus siete medallas daba la vuelta al mundo, su figura se convirtió en símbolo de la competencia. El día previo a la final de los 200 metros, el equipo de entrenamiento de Spitz se enteró de que el nadador alemán Lampe se había afeitado la cabeza para bajar sus tiempos. El entrenador de Mark trató de convencerlo de que se cortara el pelo. Cuando se dio cuenta de que su dirigido no dejaría que le metieran mano en su cuidada cabellera, intentó con el bigote. La respuesta de Mark fue lapidaria: “Soy una máquina perfecta y cada una de mis piezas son las que me hacen invencible. Mis bigotes me ayudan a nadar. Retienen el agua para que no entre en mi boca. Esa es su función”. Simplemente se adoraba. No hubiera hecho nada que atentara contra su imagen. Casi veinte años después de su retiro, a los 41 años, el sábado 13 de abril de 1991 quiso volver para competir en los Juegos de Barcelona ‘92. Se enfrentó a Tom Jager, el más rápido nadador del momento. La carrera no tuvo demasiado sentido –el joven le sacó casi dos segundos–, pero en la rueda de prensa los cronistas se reencontraron con el viejo Spitz. Un reportero de Los Angeles Times le preguntó por qué volvía, si era por el dinero o por la gloria. La respuesta fue otra vez contundente: “No es por el dinero. Tengo más plata de la que necesito... Pero mucho menos de la que merezco”.
Luis Alberto Nicolao. Es el más directo antecedente de nuestro chico de la tapa. Después de sus registros en el Sudamericano de 1962, el diario O Globo lo invitó para que se animara a romper el record de 100 metros mariposa. La crónica de El Gráfico detalla así aquel 27 de abril de 1962, en el club Guanabara de Río de Janeiro: “Nicolao en la pileta. Siente que los nervios lo endurecen. Más de 3 mil brasileños lo habían ido a ver. El argentino entra en calor y cuando se sube al cubo de partida sucede algo gracioso: no está el largador. Pasan un par de minutos y aparece jadeando, con el revólver en la mano y dispuesto al disparo. Todo, en ansioso silencio sólo quebrado por un ‘¡Ar-gen-ti-na!’. El nadador besa una medalla que tiene en el cuello”. Los cronómetros marcaron 57 segundos clavados, nuevo record mundial. No fue todo gloria, algo increíble pasó seis años después. Había entrenado como nunca para los Juegos Olímpicos de México 1968. Estaba en tiempo y condición perfecta. Pero... La tarde que debía correr las semifinales de su especialidad se tomó el ómnibus que lo llevaba desde la Villa Olímpica hasta la pileta. El recorrido habitual duraba 20 minutos, pero un embotellamiento en pleno centro del DF lo demoró tres horas. “Tenía dos opciones: bajarme, empezar a empujar a medio mundo y largar muerto la carrera, o esperar. Decidí hacer esto último. En el micro también iban cronometristas, jueces y nadadores que competían en la siguiente prueba, y ellos me dijeron que no me hiciera problema. Cuando llegué a la pileta justo se iniciaba mi carrera. Me quedé esperando cuatro horas una reunión en la que decidían qué hacer. A la una de la mañana me dieron la noticia de que no había chance de correr solo. Después, para colmo, el que ganó la medalla dorada lo hizo con 57 segundos, y mis tiempos estaban en 56 y 2 décimas”, cuenta hoy, todavía resignado. Más tarde se enteraría de que los dirigentes argentinos nunca habían hecho la petición formal para que le dieran otra oportunidad.