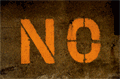 |
|
Jueves 11 de Enero de 2001 |

MARTA DILLON
Siento que la llama es débil y sin embargo
su fuego me arde. No, ya no reivindico el riesgo a secas, no creo que
sea valiente andar atravesando muros con los ojos cerrados para descubrir
nada más que estepas del otro lado. Y aun cuando hubiera algo
más, aun cuando caiga hecha un revoltijo de vísceras sobre
el jardín de las tentaciones, ¿cómo haría
para gozar cuando mi cuerpo ya cayó, dividido y expropiado en
deseos ajenos? Tal vez podría intentar trepar esos muros, descubrir
que hay en la superficie que piso para escalar, las pequeñas
salientes que permiten afirmarse, mínimos relieves que interrumpen
el continuo suceder de las cosas; caminar y ser consciente de los pasos,
conservar el dibujo del camino para no perderme, dejar de alimentar
a las fieras con el hilo colorado que se desprende de mis desgarros.
No encuentro mapas que me lleven hacia delante, no encuentro los ojos
que me devuelven los míos. El verano me habita con su sopor y
mis planes se desarman en un círculo cerrado de sensaciones.
Como siempre, lo que más me asusta es lo que no conozco. Es bastante
cobarde esta manera de estar golpeando cada vez las mismas paredes de
mi encierro, como si a estímulos similares calcara la reacción.
Si yo no cambio nada lo hará, ni lo que me duele ni lo que me
da placer. Si al menos pudiera proyectarme como una hermosa flecha que
lleva otras banderas en su cola; y agitarlas en el viento hasta construir
un refugio donde pueda invitarte a entrar sin que se prenda fuego la
precariedad de mi reparo. Alguna vez el corazón me ardió
como una bola de fuego y no podía prever que la estrella estaba
dando sus últimos resplandores. Ahora este sol muerto me congela
el pecho y no hay soplido que anime el rescoldo. Y sin embargo, sin
embargo sigo creyendo que es posible tender el puente hasta mis emociones,
si pudieras al menos darle calor a este pecho frío que inventa
todos los días razones para alumbrar. No quiero quemarme las
alas por ir hacia el fuego y todavía no descubro otra manera
de vivir. Aunque sé que la hay, o por lo menos, hay una manera
de buscarla y eso a veces es suficiente.
Le temo a este mar en el que hago la plancha y me dejo ir con el agua
que llena todos los espacios, que expande las grietas, que no me sacude
más que con su silencio. En algún lado está mi
casa, la isla de los náufragos, el lugar desde donde las botellas
son arrojadas al mar. Sé que la corriente me lleva, que si extiendo
mi mano, tal vez toque la tuya. Y tal vez no. Pero no quiero retraerla,
en mis palmas abiertas vienen a descansar los pájaros, tal vez
en las brazadas que doy recoja algo de alimento. Y nada me alegra tanto
como darles de comer a las visitas. Todos los días me pregunto
y todos los días la misma ausencia de respuesta. Lo que quiero
y lo que no quiero no se definen por oposición ni son caras de
la misma moneda. Lo que sé es que defino mi voluntad de ser virgen,
de andar todo el tiempo como si recién aprendiera a caminar y
a buscar. Aun cuando conozca las trampas de mi miedo, siempre la misma
zancadilla, siempre la misma huella, el mismo impulso de abrazar los
tallos del rosal. Las heridas nunca se curan del todo, y al fin y al
cabo tampoco es necesario.
convivirconvirus@net12.com.ar