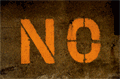 |
|
|
|
Jueves 16 de Agosto de 2001 |

Eramos tres
acostadas en la cama, en ese horario de imperiosa lobotomización
que implican los domingos al atardecer, cuando el lunes es inminente
y el fin de semana se desvaneció sin ninguna aventura memorable.
No sé qué darían en la tele, algo para olvidar
seguro, como corresponde a esas coordenadas de horario. Algún
estímulo de viernes todavía enciende ilusiones para alguna
otra noche de la semana y repasamos esos chismes ya contados sólo
por deporte, para ver si alguna brasa da su llama, aunque sea a la distancia.
Y así, espontáneamente, surge el conflicto, digamos mejor
el escollo, más remanido de los últimos tiempos. Él
no puede coger con forro. Quiere, sí, dice ella, la del medio.
Es un hombre responsable que entiende todo lo que hay que entender pero
su experiencia vital no está a la altura de las circunstancias.
Una novia de toda la vida con quien convenientemente se hizo el análisis
de vih lo pusieron a salvo del látex durante un montón
de años. Pero la vida te da sorpresas, y en esta estepa por la
que transitamos no se puede despreciar la posibilidad de transitar otros
terrenos. La cuestión es que no había manera, cada vez
que se ponía el forro su pene quedaba mustio como una margarita
silvestre a poco de ser cortada. Intentaba remontar con maniobras habituales,
pero entonces el forro se le salía y abrir otro llevaba un tiempo,
y todo volvía a comenzar cada vez, pero ya con menos entusiasmo,
con más cansancio, con menos calentura. ¿Y vos qué
hacías mientras él se esforzaba? Yo, nada, qué
sé yo, qué voy a hacer. ¡Cómo nada! dijimos
a dúo las dos restantes mientras dejábamos la posición
horizontal para mirarnos de frente. ¿Y qué querés
que haga? Sin forro no voy a coger, y si no se le para tampoco, fue
un bajón, casi acabamos con una cajita de doce, dice ella, frustrada.
¿Y por qué no intentás ponérselo vos? le
dijimos, que no sienta toda esa responsabilidad, imaginate, vos fumando
y él tratando de sostener la erección como si de ese palo
dependiera salvarse de un naufragio. Si vos se lo ponés, el “trámite”
pasa a formar parte del juego, no es lo mismo que él te vea maniobrar
que tener que congelar la escena en el instante mismo en que pedís
por favor avanzá entre mis piernas. Ella nunca había puesto
uno. Nunca lo había necesitado, su experiencia vital tampoco
estaba a la altura de las circunstancias, quiero decir. Los hombres
con los que había estado resolvían ese tema sin mayor
problema. Pero ese tipo de hombres no son la mayoría. Ella aprendió
con un desodorante a bolilla, aprendió a abrirlo con la boca
sin romperlo, a quitarle el aire de la punta, a desenrollarlo suavemente
como si fuera la prolongación de una caricia, a darle unos besos
más tarde para que se acostumbre. No supimos si el desodorante
estaba a la altura de las circunstancias, pero desde entonces ella no
tuvo más quejas. Y él hasta aprendió a ponerse
el forro sin lamentarse por la perdida consistencia. marta dillon
