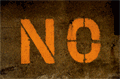 |
|
|
|
Jueves 27 de Septiembre de 2001 |

Hoy no es un
buen día, detesto estar en la cama, me siento expuesta en esta
inmovilidad. Nada que inventar, estoy acá, concediendo un plan
de ahorro para mi salud futura a cambio de unos cuantos días
de incomodidad: una droga nueva que repara el sistema inmunológico.
Nada grave tampoco, un poco de fiebre, cierta sensación de cansancio
y una lista interminable de probabilidades espantosas. ¿Se parecerá
a esto el deterioro? ¿Servirá para algo lo que estoy haciendo?
¿El resto del mundo pensará que voy a morir por unos días
de inactividad? ¿Finalmente me veré enferma? ¿Estoy
enferma?
No me asusta correr hasta que me falta el aire, hasta que los pulmones
empujan las costillas como a chalecos de fuerza, hasta que las rodillas
tiemblan, hasta que el límite se presenta como un palo en los
dientes que me hace retroceder, de espaldas al piso, el dolor como única
certeza. No me da miedo caerme. Creo haber aprendido a ponerme de pie.
El problema es lo que queda cuando recupero la altura. Casi siempre,
nada de lo que estaba acostumbrada a ver. Igual sigo prefiriendo la
caída al lento desdibujarse, a eso sí le temo.
El miedo es como un talismán que llevo olvidado en un bolsillo.
Cada tanto lo palpo, reconozco sus bordes, su punzada fría en
la palma de la mano. Habitualmente no escucho lo que tiene para decirme.
Está ahí, ya lo sé, con su lista de consejos, acarreando
la memoria de los desastres posibles como un manojo de escalofríos.
Me puede doler mil veces, igual voy a seguir corriendo como una empecinada
maratonista para empujar un poco más allá el límite
de mi resistencia. ¿Debería escucharlo? Tal vez se callaría
con unas pocas concesiones. ¿Cuántas? Es relativo, podría
tomarme las pastillas todos los días, por ejemplo, y no escuchar
el alarido de la impaciencia por el resultado de los análisis.
Es una concesión modesta e ineludible, y sin embargo, nunca llego
a cumplir del todo con ella. Parte de la emoción de la carrera
está en ese embriagador olvido de saber todo el tiempo quienes
somos. Sería agotador componer siempre el mismo personaje. Entonces
me voy de viaje de mí, busco otras máscaras en el baúl
de los excesos y allá vamos, hasta que me falte el aire. Hay
una negociación todavía posible en ese abandono. No quiero
vivir mil años, sé que quiero vivir ahora –y un tiempo
más, seguro, tengo proyectados al menos unos diez años
más, pero parece tan lejos–. Ahora es cuando prefiero seguir
arañando los muros de mis límites, hasta construir ese
túnel que me lleve del otro lado. El riesgo cero no existe, eso
está claro, si escuchara al miedo no debería dejar que
sus ojos vayan tallando su nombre en mi corazón como un clavo
sobre la madera. ¿Qué va a pasar cuando no esté?
Siento la tentación de recoger mis fichas de este tablero y agrupar
mis cosas como una refugiada que no puede depositarlas en ningún
territorio. Pero me perdería su forma de nombrarme, el mapa de
su cuerpo, las curvas que suelo acunar, o besar, el filo de su ironía.
¿Qué va a pasar si sigue estando? ¿Y si la emoción
se convierte en una planicie, recta como el horizonte, sin sorpresas?
Los miedos desconocidos pueden ser desmesurados. Prefiero seguir masticando
los viejos como un chicle sin gusto a un costado de la boca, y en todo
caso dejarlo caer cuando la sorpresa me obligue a destrabar las mandíbulas.
