|
Marzo de 1998: se aprueba el Código de Convivencia
|
Buenos
Aires no duerme
Fueron tres meses de agitación
porteña: todos los interesados salieron a la calle a decir lo suyo mientras
la Legislatura debatía el nuevo Código de Convivencia. Un debate sexual-moral
se instaló en la ciudad, mientras la Policía Federal se aferraba con uñas
y dientes a sus edictos.
Por Alan Pauls
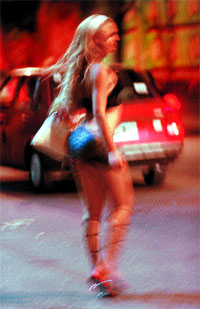 La
fiesta duró tres meses: desde la noche del 9 de marzo (cuando se
aprobó por unanimidad el Código de Convivencia que ponía
fin a los edictos policiales en Buenos Aires) hasta el 2 de julio (cuando
los mismos legisladores que lo habían aprobado dieron marcha atrás
y reintrodujeron las variables represivas que el Código –se
suponía– venía a abolir). El otoño porteño,
tradicionalmente lluvioso, mezquino y recatado, se convirtió de
golpe en una primavera desenfrenada. Palermo Viejo, Flores y Constitución
fueron los epicentros álgidos del fenómeno, pero la efervescencia
se apoderó de toda la ciudad e involucró en su vértigo
a todas sus instituciones. Era época escolar, pero ya en pleno
marzo, mientras las blancas palomitas arrastraban hacia las aulas sus
pequeños pies corrompidos por las vacaciones, los precios de los
útiles y manuales, los nombres y los peinados de las maestras,
la catástrofe general de la educación pública y todos
los tópicos afines que suelen monopolizar esos días, fueron
bruscamente desalojados por una agenda que parecía diseñada
por Satanás: putas, travestis, sexo en la vía pública,
zonas rojas. Buenos Aires ya no era una ciudad apta para todo público
–el escenario, digamos, de “Jacinta Pichimahuida”–
sino una ciudad condicionada, triple equis, entregada con inusitado fervor
a debatir a qué distancia de la puerta de calle de una casa de
familia podía un travesti satisfacer a sus clientes más
urgidos sin transgredir la ley y otros detalles especialmente picantes
de la vida sexual y moral de los ciudadanos porteños. Y lo más
notable de todo era que ese estado de pornodeliberación general
no era efecto de una película desbocada (estrenada tiempo después,
Romance, de Catherine Breillat, que incluía un par de irreprochables
erecciones del gran Rocco Siffredi, pasó sin pena ni gloria), ni
de un evento cultural con veleidades provocativas (como los festivales
de arte erótico que solía celebrar Babilonia), ni siquiera
de una iniciativa sectorial controvertida (como esos megacongresos de
putas que figuran en las guías turísticas de Amsterdam).
No: si Buenos Aires era un foro masivo de polémicas sexuales y
morales, la culpa la tenía una instancia del poder público
–la Legislatura de la Ciudad– por la que nadie interesado en
expandir su cabeza, animarse un poco la vida y revisar su disco duro de
moral y buenas costumbres hubiera dado diez centavos. La
fiesta duró tres meses: desde la noche del 9 de marzo (cuando se
aprobó por unanimidad el Código de Convivencia que ponía
fin a los edictos policiales en Buenos Aires) hasta el 2 de julio (cuando
los mismos legisladores que lo habían aprobado dieron marcha atrás
y reintrodujeron las variables represivas que el Código –se
suponía– venía a abolir). El otoño porteño,
tradicionalmente lluvioso, mezquino y recatado, se convirtió de
golpe en una primavera desenfrenada. Palermo Viejo, Flores y Constitución
fueron los epicentros álgidos del fenómeno, pero la efervescencia
se apoderó de toda la ciudad e involucró en su vértigo
a todas sus instituciones. Era época escolar, pero ya en pleno
marzo, mientras las blancas palomitas arrastraban hacia las aulas sus
pequeños pies corrompidos por las vacaciones, los precios de los
útiles y manuales, los nombres y los peinados de las maestras,
la catástrofe general de la educación pública y todos
los tópicos afines que suelen monopolizar esos días, fueron
bruscamente desalojados por una agenda que parecía diseñada
por Satanás: putas, travestis, sexo en la vía pública,
zonas rojas. Buenos Aires ya no era una ciudad apta para todo público
–el escenario, digamos, de “Jacinta Pichimahuida”–
sino una ciudad condicionada, triple equis, entregada con inusitado fervor
a debatir a qué distancia de la puerta de calle de una casa de
familia podía un travesti satisfacer a sus clientes más
urgidos sin transgredir la ley y otros detalles especialmente picantes
de la vida sexual y moral de los ciudadanos porteños. Y lo más
notable de todo era que ese estado de pornodeliberación general
no era efecto de una película desbocada (estrenada tiempo después,
Romance, de Catherine Breillat, que incluía un par de irreprochables
erecciones del gran Rocco Siffredi, pasó sin pena ni gloria), ni
de un evento cultural con veleidades provocativas (como los festivales
de arte erótico que solía celebrar Babilonia), ni siquiera
de una iniciativa sectorial controvertida (como esos megacongresos de
putas que figuran en las guías turísticas de Amsterdam).
No: si Buenos Aires era un foro masivo de polémicas sexuales y
morales, la culpa la tenía una instancia del poder público
–la Legislatura de la Ciudad– por la que nadie interesado en
expandir su cabeza, animarse un poco la vida y revisar su disco duro de
moral y buenas costumbres hubiera dado diez centavos.
Como todas las fiestas, la que acompañó la aventura cívico-sexual
del Código de Convivencia terminó demasiado pronto, envuelta
en una nube de sospechas, traiciones y desilusión, y con un perfil
bochornosamente depresivo. Comparado con el régimen de los edictos,
que avalaban una media de arbitrariedad policial de más de 400
arrestos diarios, el Código definitivo, sancionado en diciembre
del ‘98, sigue siendo un avance, una de esas “mejorías”
típicas de la política argentina, que sólo pueden
justificarse invocando en tono de amenaza la violencia que dejan atrás,
no sus propios méritos para promover formas nuevas de vida. Porque
al reintroducir la penalización del “escándalo”
y autorizar la intervención policial directa en caso de contravención,
el Código se arrepiente y borra –con ese nauseabundo espíritu
de moderación con que la “alta política” suele
justificar sus genuflexiones o su retrogradez– el espíritu
con que había nacido.
Y, sin embargo, cada vez que vuelvo a esos tres meses no puedo evitar
sentir un ligero estremecimiento de excitación, como si evocara
los días en que Buenos Aires era la Meca del Alegato Sexual, una
especie de gran tribuna urbana donde miles de ciudadanos se encarnizaban
en un brainstorming moral de destino completamente incierto. Una meca
sui generis, por supuesto, donde el progresismo de Raúl Zaffaroni
convivía con las batidas de parche de Mauro Viale o Chiche Gelblung
(que condenaban la moral del sexo callejero, pero promovían su
espectáculo), los travestis copaban la Legislatura al grito de
“¡Hipócritas! ¡Publiquen la lista de los dueños
de saunas!” y los vecinos del barrio más sensible de Buenos
Aires se organizaban en logias de nombre inquietante (“Asiduos Concurrentes
a la plaza Campaña del Desierto”) para apedrear travestis
o enarbolar slogans casi clericales (“No a la Ciudad Autónoma
del Santo Travesti”, “Toda la ciudad es una zona roja”)
y proponían “escrachar” a los consumidores de sexo callejero
haciendo públicas las patentes de sus autos. Fueron meses tensos,
impúdicos, salvajemente divertidos, en los que muchas cosas (cuerpos,
ideas, identidades, derechos) abandonaron los sótanos donde se
escondían –la clandestinidad de putas y travestis, sí,
pero también la respetabilidad espantadiza de la clase media–
y se volvieron visibles, visibles por fin, para trenzarse en una especie
de trance carnavalesco que, en efecto, puso la ciudad al rojo vivo. Por
una vez, durante esos tres meses, la visibilidad no fue la coartada con
que el cinismo celebra los hechos consumados y la ineficacia de toda reacción,
sino un fenómeno sorprendentemente estimulante, complejo, dinámico,
sensible a cambios y alternativas, completamente ajeno a los buenos modales,
que dramatizaba de manera insólita –y en la escena pública
por excelencia: la ciudad– muchas de las fuerzas a menudo oscuras
que animan a las personas que viven juntas en un mismo lugar.
|














